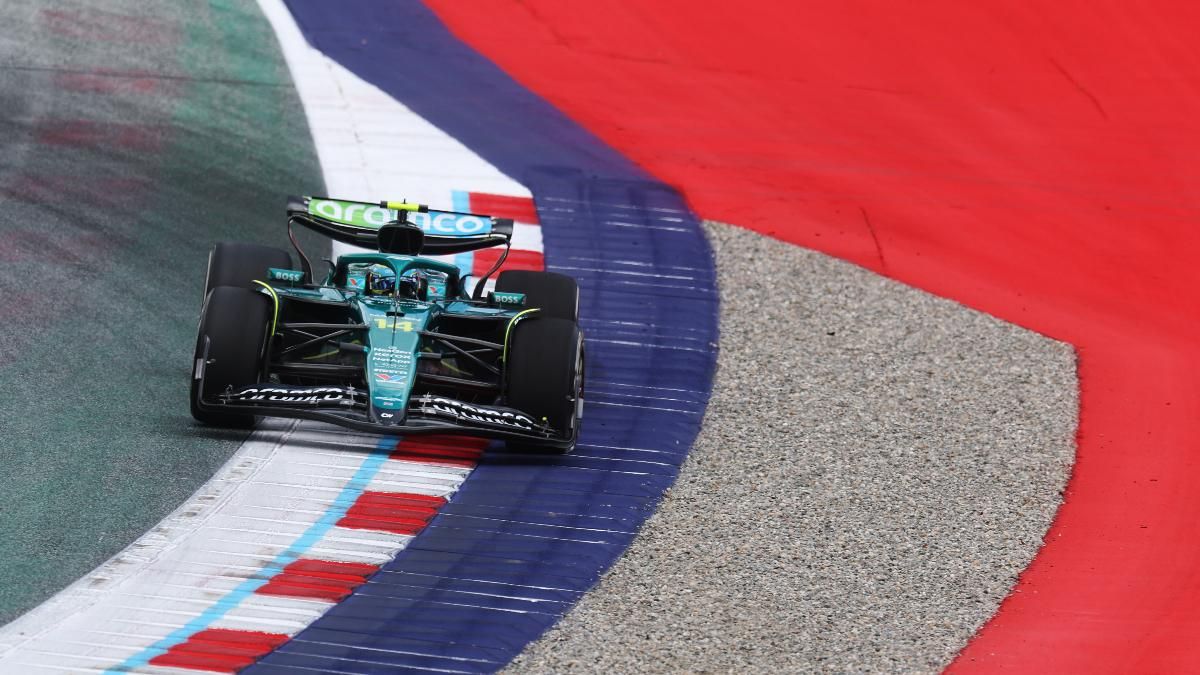En los tiempos universitarios de uno, los tunos eran tunantes, granujas que a golpe de bandurria y pandereta saltimbanqui alardeaban de sumar a su capa tantas cintas como conquistas hubieran añadido a su pícaro arsenal. Andaban por la veintena, animosos mozalbetes de jubón, abullonados -fueran castellanos o gongorinos- y calzas. Y el color de la beca indicaba la facultad de procedencia. En mi Salamanca inicial triunfaban sobremanera la roja de Derecho y la Amarilla de Medicina.
Los tiempos han cambiado y aquellos tunos de antaño, ya talluditos, siguen paseando hoy por las calles a la estudiantina, ya no encomendándose a la sopa boba, como sus antepasados medievales, “sopistas” que se pagaban el sustento valiéndose de sus habilidades musicales y de las enseñanzas de la picaresca.
Ocurre que te encuentras en una terraza vacacional a tunos más allá de cincuentones, muchos de ellos de cráneo despejado, y te preguntas que, o bien van por la quinta carrera -llámese ahora grado- o bien se les atragantó el Derecho Romano, que al esclavo manumite y a la esclava mite manu; o se les hizo bola la Anatomía, en la teoría, que no en la práctica.
Sea como fuere, resulta rejuvenecedor que un grupo de granujas metidos en edad que dejaron hace décadas en empeño sus libros al cuidado del Monte de Piedad cante a sus señoras y a las de los demás, en la noche perfumada y a la pálida luz de la luna, “clavelitos de mi corazón” o “triste y sola, sola se queda Fonseca”. Pasan generaciones y la tuna permanece. Va y viene; viene y al final se va, se va, se va… a Sebastopol.
Suscríbete para seguir leyendo