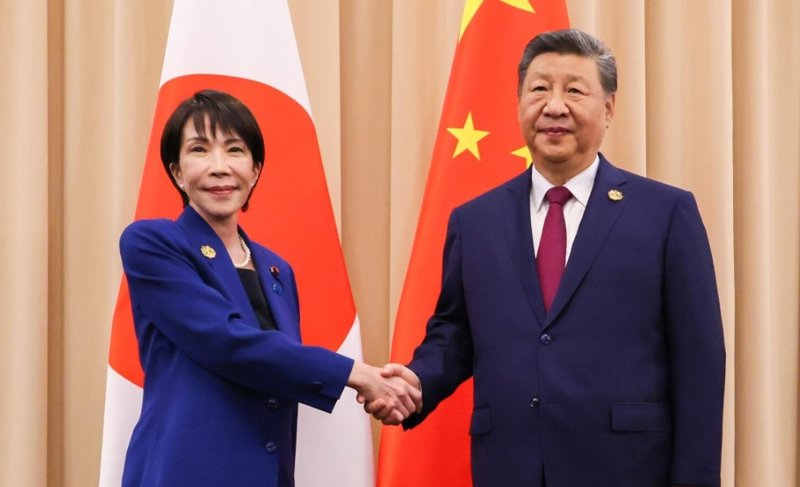La genialidad es una herencia que a veces se salta las leyes de la genética para instalarse en las de la ética del trabajo. Cuando el arqueólogo Felipe Criado Boado (1960) recibió en fechas recientes el prestigioso “Research Award” del Foro de Arqueología de Shanghái, convirtiéndose en el primer español en lograrlo, resonó en su discurso un eco antiguo, una frase que no aprendió en los yacimientos del Neolítico ni en los despachos del CSIC, sino en un estudio de pintura en Mera, La Coruña: “La genialidad es 10% de inspiración y 90% de transpiración”.
Esa sentencia, que su padre, el pintor Felipe Criado Martín (1928-2013), grabó a fuego en la ética de su hijo, sirve hoy para trazar una línea recta entre dos formas de entender el mundo que, en apariencia distantes, comparten una misma obsesión: la relación física y cognitiva entre el ser humano y su entorno.
El padre, Felipe Criado Martín, trabajaba en el silencio. Defendía el oficio con la disciplina de un cirujano, ordenando sus herramientas antes de atacar el lienzo. Para él, el arte no era un arrebato místico, sino una “mano que piensa”, una conexión articular compleja entre la muñeca y el cerebro capaz de sentir lo que dibuja. Su evolución fue una búsqueda de la verdad material: del óleo lento a la rapidez del acrílico, del paisaje a la figura femenina, llegando a dibujar con sierras mecánicas y hollín de chimenea. Construía realidades tangibles, huyendo de los atajos tecnológicos que, según él, restaban agilidad mental.
El hijo, Felipe Criado Boado, ha llevado esa “mano que piensa” a una escala monumental: el paisaje. Si el padre construía espacios en el lienzo, el hijo los deconstruye en la tierra. Desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Criado Boado nos advierte que el paisaje no es un fondo neutro para nuestras fotos, sino una “máquina de pensamiento lenta”. Al igual que el pintor sabía que el material (el pigmento, la tabla) condicionaba la obra, el arqueólogo demuestra -a través de su proyecto Xscape- que el entorno material condiciona nuestra mente.
Existe un paralelismo asombroso en cómo ambos se rebelan contra las etiquetas impuestas. El pintor rechazaba las modas pasajeras que despreciaban la formación académica y el dibujo; el arqueólogo rechaza el “colonialismo” de aplicar conceptos modernos al pasado.
Criado Boado denuncia la “desmemoria” de una sociedad capitalista que necesita olvidar para seguir consumiendo, una sociedad que llama “hogar” a un fuego prehistórico o “feísmo” a lo que es pura economía circular de las clases populares. De igual modo, Criado Martín se negaba a juzgar el arte bajo prismas ajenos a la emoción y el oficio, llegando a ignorar a Picasso durante años para no ver su mirada contaminada hasta estar preparado.
Ambos comparten una resistencia a la frivolidad. Para el padre, la formación era innegociable; para el hijo, la ciencia debe ser “transpiración”, trabajo duro que junte “el pico con el dron”. Mientras el pintor buscaba “romper el silencio” con ruido para poder crear, el arqueólogo nos alerta de que vivimos en un paisaje ruidoso (centros comerciales, autopistas) que “nos hace pensar mal”, diseñado para la distracción y no para la permanencia.
Resulta paradójico, y síntoma de esa Galicia a veces “algo pacata” -tímida en reconocer a sus gigantes si no vienen avalados desde fuera-, que las tesis de Criado Boado sobre la insostenibilidad del desarrollo actual sean celebradas en la Academia de Ciencias Sociales de China mientras en su tierra el reconocimiento llega, a veces, con el paso lento de la burocracia.
El padre dejó un catálogo razonado, elaborado por Antón Castro para la Diputación de A Coruña, de más de mil obras que explican una vida dedicada a la belleza y la técnica. El hijo está escribiendo, a través de la arqueología, el catálogo razonado de nuestra propia extinción si no comprendemos que “no es posible pensar en la preservación del mundo tal y como lo conocíamos”.
Al final, la lección que el pintor enseñó al arqueólogo permanece intacta: ya sea con un pincel o con una excavadora, lo único que nos salva de la mediocridad es el trabajo constante, esa “transpiración” capaz de transformar la materia en memoria, evitando que el olvido -o la desmemoria- nos gane la partida. Seguiré posando mis ojos sobre los ocres del horizonte es una forma de resguardarse en belleza.