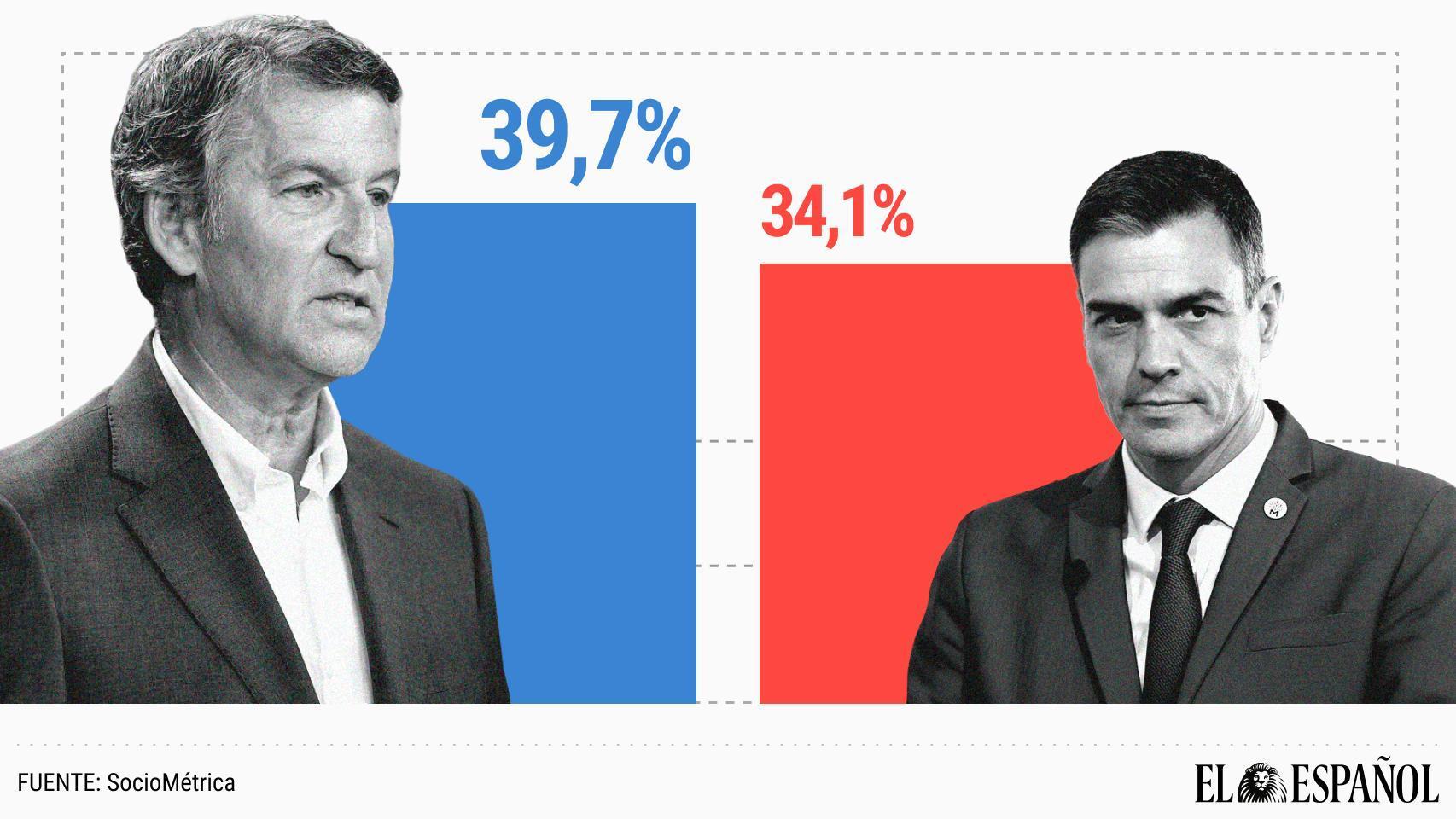«Vendrán en los tardos años del mundo / ciertos tiempos en los cuales / el mar Océano aflojará los atamientos de las cosas / y se abrirá una grande tierra / y un nuevo marinero como aquel que fue / guía de Jasón y que hubo de nombre Tiphys / descubrirá un nuevo mundo y ya no será la Isla de Thule / la postrera de las tierras».
Los Jardines del Descubrimiento y la Fiesta Nacional
En el siglo I de nuestra era el hispanorromano Séneca, en su tragedia «Medea» vaticinaba así que las tierras reconocidas se ampliarían hacia un nuevo mundo. Habrían de pasar casi quince siglos. No fue el único en creer aquello. Importantes hombres a lo largo de la historia escribieron de la existencia de tierras ignotas más allá de las remotas regiones del norte exploradas o vistas apenas por unos cuantos osados. «Alrededor del año 330 antes de Cristo, el geógrafo heleno Pytheas de Massalia navegó en aguas árticas durante los meses de verano» y vislumbró a lo lejos la isla que muchos llamarían con Thule. Aristóteles, Plinio, Estrabón, San Agustín, Averroes influyeron en viajeros y marinos, aprendices de descubridores y, por supuesto, en Colón que ya estaba avezado a pelear con el Atlántico desde las Azores hasta los mares bacaladeros y balleneros próximos al Ártico (topónimo por cierto de origen griego, artós, oso). Y el marino los leyó y se propuso una misión que perdurase en la memoria, tal vez como habían hecho en la antigüedad Jasón y los protagonistas de las Argonáuticas en aquel caso en el Mar Negro.
Entre los muchos monumentos erigidos por el mundo al genovés, que aún siguen en pie y con buena salud, destaca el magnífico grupo escultórico de Madrid, en la plaza que lleva además su nombre. Ese entorno particular, céntrico y siempre vivo, de tráfico intenso, sufrió múltiples modificaciones desde que en el siglo XIX se levantara sobre alto pedestal historiado, el Monumento a Cristóbal Colón. Tiempo después se diseñó una gran plaza, derruido el edificio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el pasado siglo XX. La plaza muy modificada ahí sigue, cerca del templo del saber que es la Biblioteca Nacional de España, presidida por una bandera tan grande que solo el viento fuerte la hace ondear y con la cabeza esculpida por Jaume Plensa; hasta el gran Fernando Fernán Gómez tiene allí, en el centro cultural, su teatro. Y sobre ese conjunto amplio se diseñaron y celebraron su apertura en 1977, años antes de que nos dedicáramos con ahínco a revisar a la baja nuestro pasado, los Jardines del Descubrimiento en los que dejó su impronta artística el asturiano de ascendencia y adopción Joaquín Vaquero Turcios (1933-2010). A él se deben las «macros», grandes estructuras de hormigón, que representan a las carabelas y la gesta del Descubrimiento. Cada gran bloque cuenta una parte de la aventura colombina. Desde el que describe las profecías, los relatos que ilusionaron al Almirante y entre ellos labrada la frase de Séneca que nos sirvió de entrada y que consta entre las lecturas de Colón. Las moles ideadas por Vaquero Turcios representan a las tres naves que llevaron a los atrevidos tripulantes surcando las olas, más otro que simboliza la llegada, el final. Un estanque y las aguas quieren recordar el mar tenebroso vencido. Las inscripciones abundantes homenajean a los Reyes Católicos, a Isabel la valedora del navegante, a quienes apoyaron a Colón, monjes y sabios, a los que lo acompañaron desde Palos de la Frontera el 3 de agosto y que «cruzaron por primera vez el Océano y vieron el alba del nuevo mundo». En definitiva, a cuántos de forma directa o indirecta algo significaron en esta apasionante novela real según los asesores científicos.
El conjunto Jardines del Descubrimiento fue inaugurado con la asistencia de ciudades de países de América de norte a sur y depositaron tierra en una arqueta enterrada allí como símbolo de la comunión conjunta de la Historia compartida. Sus nombres constan en recuerdo al hito que los hermanó.
Hoy a la Plaza de Colón, como a muchas plazas y calles de nuestras ciudades, le hemos puesto ideología y además entrar en los jardines de la hazaña de Colón tiene demasiadas espinas. Y sin embargo, cada año en octubre la Historia nos convoca a la celebración del «Día de las Hispanidad», 12 de octubre, que se llamó de otras maneras y en esta se resume. Celebra esa fecha por fin la llegada de Cristóbal Colón en el año de 1492 a lo que luego se llamó América sin saber aún que aquello que asomaba en la isla de Guanahaní y las de su entorno, era una nueva y grande tierra que no se había puesto en las cartas de navegación del mundo. El globo terráqueo se globalizó y se reconoció. No fue una empresa menor.
Apenas en tres cascarones, con más voluntad, intrepidez y temeridad, los tripulantes de la Niña, la Pinta y la Santa María cruzaron hacia el oeste la Mar Océana que las leyendas y tradiciones imaginaban plagada de monstruos. Todos iban en busca de las especies, de las lejanas Catay y Cipango (China y Japón) que solo los navegantes portugueses controlaban en un periplo que daba la vuelta a África. El Mediterráneo y la ruta caravanera por Asia, antiguas y tradicionales, estaban controlados por los turcos. En aquel tiempo solo los Reyes Católicos, que unían las tierras de las dos grandes coronas peninsulares y estaban gastados en la guerra contra el último reducto musulmán, el reino Nazarí de Granada, hicieron caso al visionario Colón que les prometía que el futuro estaba al oeste.
«El 12 de octubre simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos». Así dice la Ley de la Fiesta Nacional.
Sin embargo, año tras año, desde hace unos cuantos, la celebración está envuelta en polémica. Para algunos la gesta descubridora no merece celebrarse por ser principio casi de la puerta del infierno colonial y el militarismo que rodea al acto tampoco les sirve. Otros, en posiciones antagónicas, sacan pecho utilizando el brillo de la Historia imperial en provecho propio. La norma que instituyó la Fiesta Nacional escribía que «tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos». Instalados unos en las antípodas de otros son el símbolo de una sociedad partida y extremizada por inducida. Y, sin embargo, el Descubrimiento permitió romper la última frontera terráquea y reconocernos todos, teniendo un valor indudable. Cualquier otra nación no dudaría en preservarla, divulgarla y honrarla de haberla protagonizado. ¿Qué nos pasa en este país?
Para que no haya duda la Historia, toda y siempre, está hecha de luces y sombras. Y esta tiene más de las primeras. A pesar de los pesares, feliz Fiesta Nacional. n
[Gálvez Martín, Rubén (2015). «Historia de una ruta desconocida a través de las inscripciones de los Jardines del Descubrimiento de Madrid». Ab initio, 3 (acceso libre); Javier Martínez Reverte (2012). «En Mares Salvajes. Un viaje por el Ártico». Editorial Debolsillo]
Suscríbete para seguir leyendo