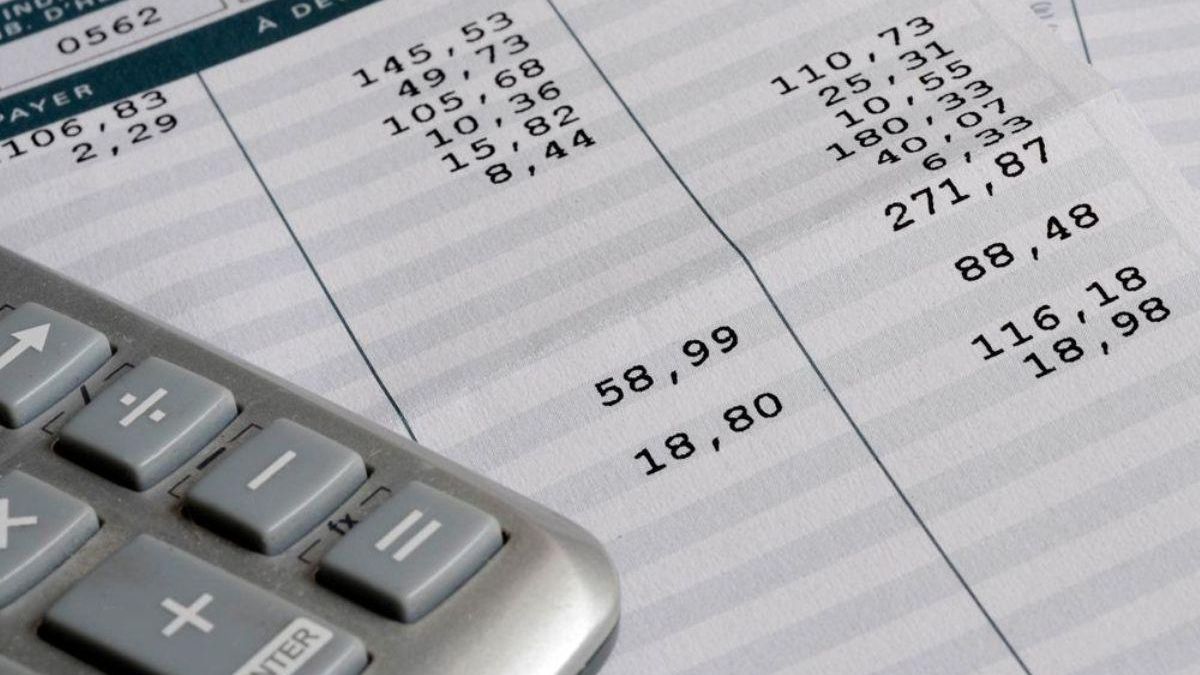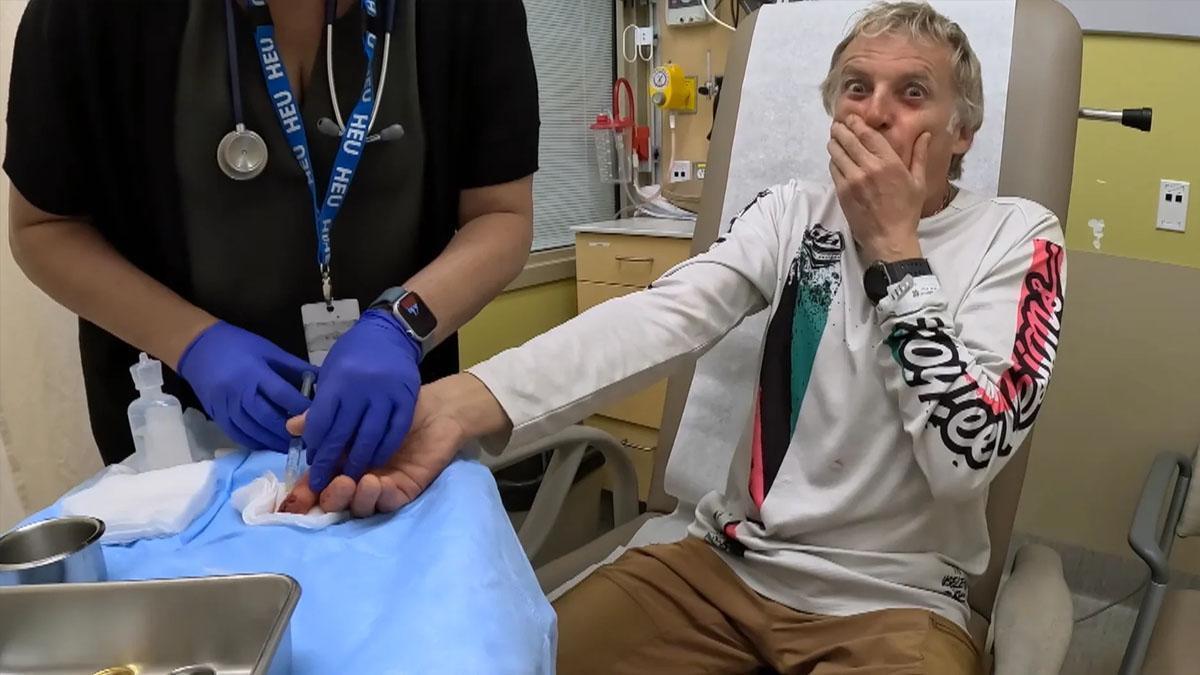Uno de los mayores tesoros del Estado español es su estado de bienestar. No solo porque representa un compromiso colectivo con la justicia social, sino porque se ha convertido en un pilar esencial para la cohesión entre generaciones, clases y territorios.
Esa estabilidad social es en buena parte la que permite un desarrollo económico equilibrado, una convivencia razonable y un consumo interno fuerte. También es curiosamente uno de los grandes atractivos para millones de turistas y para las decenas de nacionalidades que cada año eligen España como destino para migrar desde el Reino Unido hasta Senegal.
Pero mantener un sistema así requiere una inversión y con la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación, el país ha tenido que enfrentarse a un reto que llevaba décadas rondando: cómo sostener el sistema público de pensiones sin comprometer su futuro.
Una de las herramientas aprobadas por el Gobierno para lograrlo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): un sistema de cotización que afecta directamente a las nóminas y que el BOE ha confirmado que volverá a subir en 2026 provocando una pequeña bajada en el salario neto de los trabajadores.
Qué es el MEI y por qué se aplica
El MEI nació con la segunda reforma de las pensiones (Real Decreto-ley 2/2023) y se empezó a aplicarse en enero de 2023 con el objetivo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (lo que se ha conocido popularmente como conocida “hucha de las pensiones”) para poder afrontar las tensiones financieras que provocará el aumento del número de jubilados en los próximos años.
No se trata de un impuesto nuevo, sino de una cotización adicional que pagan tanto empresas como trabajadores. La particularidad es que esta aportación no genera derechos futuros, es decir: no incrementa la cuantía de la pensión sino que se destina íntegramente a financiar el fondo común.
Cómo funciona y cuánto sube en 2026
Desde su puesta en marcha el MEI ha ido creciendo cada año de forma progresiva. En 2023 empezaba con un tipo del 0,6 %, y en 2025 se sitúa ya en el 0,8 %. Pero a partir de enero de 2026, el tipo total subirá al 0,9 %, de los cuales un 0,75 % lo asume la empresa y un 0,15 % el trabajador.
Ese incremento supondrá que todas las nóminas en España reflejen un pequeño descenso. Los trabajadores con sueldos más altos (aquellos cuya base de cotización alcanza o supera los 63.180 euros anuales)serán los que sufran la deducción máxima, cercana a los 95 euros al año. En cambio quienes perciben rentas medias o bajas verán un impacto mucho menor, proporcional a su salario.
Por ejemplo, un empleado con 28.000 euros brutos al año apenas notará una retención de unos 42 euros anuales, mientras que un sueldo mensual de 1.200 euros apenas se reducirá unos céntimos al mes.
Quién paga más y por qué
El diseño del MEI busca una aportación progresiva y solidaria. De hecho, son las rentas más altas, las que menos sufren la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y mayor capacidad de ahorro tienen, las que asumen la mayor parte del esfuerzo. El sistema intenta equilibrar las cargas: quienes más margen financiero tienen, contribuyen más al refuerzo del fondo que garantizará las pensiones futuras.
Por qué esta bajada es buena noticia (aunque no lo parezca)
En términos prácticos el MEI reduce ligeramente el salario neto de millones de trabajadores, sí, pero su propósito es garantizar que las generaciones futuras puedan seguir recibiendo una pensión digna.
El Gobierno defiende que esta aportación “preserva el equilibrio entre generaciones y fortalece la sostenibilidad del sistema público”. En otras palabras: se trata de un pequeño ajuste ahora, para evitar una crisis mayor dentro de unos años.
Y aunque nadie celebra ver menos dinero en su nómina, esta cotización adicional representa una inversión colectiva en estabilidad. Una manera de proteger uno de los mayores logros del país: ese estado de bienestar que, pese a sus grietas, sigue siendo la mejor carta de presentación de España dentro y fuera de sus fronteras.