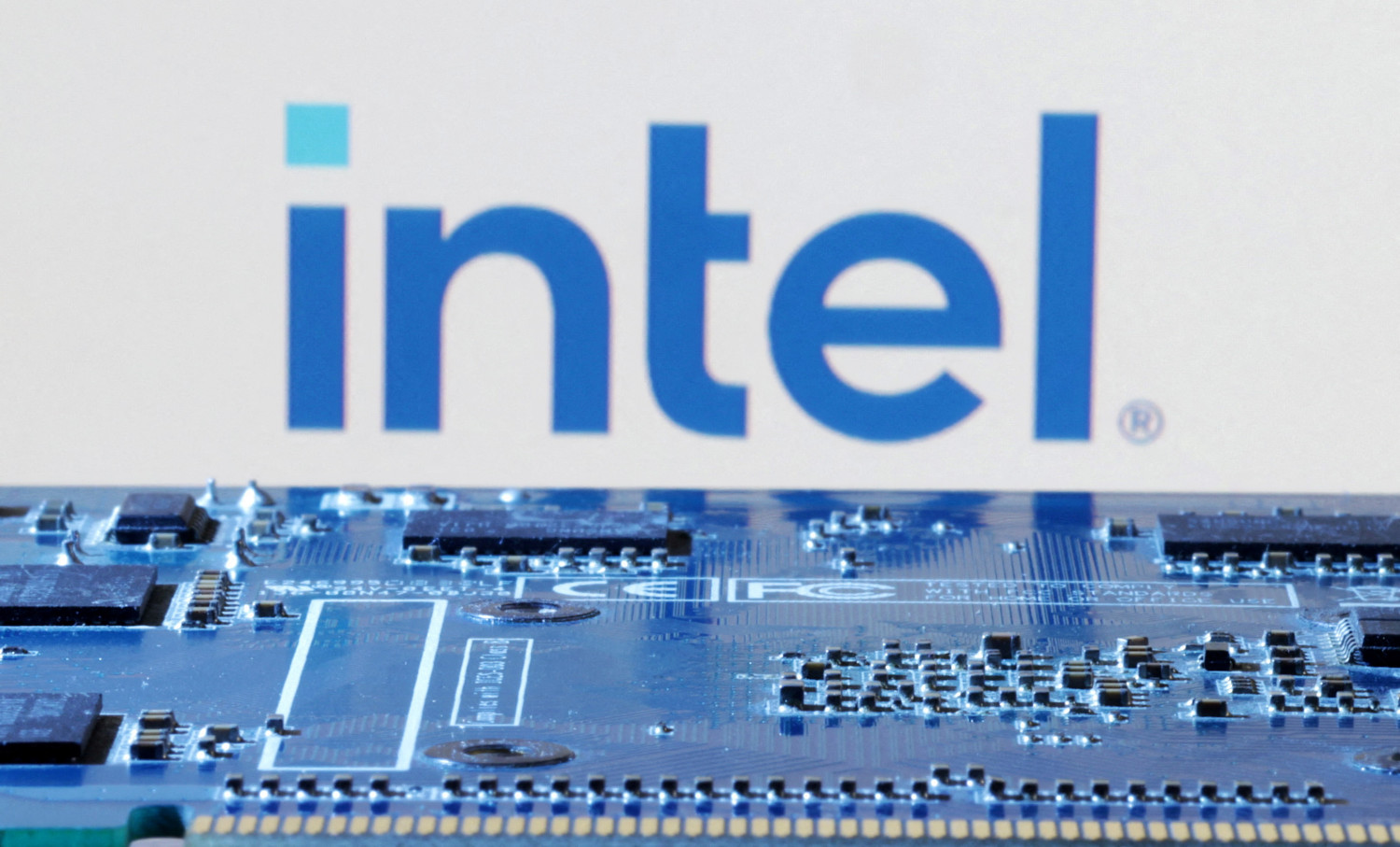El campo valenciano sufrió el abandono de 2.770 hectáreas de cultivos abandonados el año pasado en la Comunitat Valenciana, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura difundido en diciembre. En el último lustro, la cifra asciende a 13.544 hectáreas, pero el número total de parcelas abandonadas alcanza ya las 176.446 hectáreas. Se trata de terrenos de campos antes fértiles ahora llenos de maleza y frutales secos, cargados de combustible para el fuego. Algo que sumado a la ausencia de precipitaciones y la falta de gestión forestal convierten al monte en un auténtico «polvorín«, como coinciden expertos en la materia.
«Vivimos una época inédita en la acumulación de vegetación en nuestras sierras«, explicaba este jueves el ingeniero y experto en gestión integral de incendios, Ferran Dalmau, en una entrevista en À Punt. El abandono del cultivo es uno de los motivos, pero también la desaparición de actividades agrícolas como la ganadería, con la desaparición de los herbívoros, la actividad forestal o la de los pastores. Detrás de esto hay un elemento clave: la migración a las ciudades –allí vive ahora el 80 % de la población- con el consecuente despoblamiento de los entornos rurales. «A medida que nos hemos ido a las ciudades, la vegetación ha recolonizado los espacios«, señalaba. En la autonomía, el 55 % del territorio corresponde a entornos naturales.
Este cambio social, unido al cambio climático, provocan que el aumento de la vegetación ‘descontrolada’ se convierta en el combustible perfecto, en un «polvorín». En los últimos años, las condiciones climatológicas se han extremado en la Comunitat Valenciana con un retroceso de la precipitación acumulada, aunque haya sucesos explosivos como la dana, y un aumento sostenido y preocupante de la temperatura media. Este mes de agosto, por ejemplo, lleva camino de convertirse en el más cálido de la historia, al menos sus primeros 20 días, como compartía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales esta semana.
Consecuencias del abandono
Estas condiciones extremas «debilitan las plantas, hacen que estas se sequen y pasan a ser un combustible explosivo -, relataba Dalmau-. Algunas zonas de nuestro entorno rural están recargadísimas de energía«. Esta es la vegetación seca que tiene dos destinos finales: o se recoge «de forma controlada» y se usa como biomasa o acaba siendo pasto de las llamas. «El incendio, al final, supone poner fin al ciclo de la vegetación -, proseguía-. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que la vegetación que surja, lo hará adaptada a las nuevas condiciones climáticas». Pero el especialista fue claro: «Estamos dejando que sea el fuego el que gestione el territorio».
Imágenes topográfica y aérea del incendio declarado en Bicorp. / Levante-EMV
En contraposición, los campos en producción permiten el llamado mosaico agroforestal, que además de fomentar la biodiversidad reducen el riesgo de grandes incendios al romper el camino de las llamas. En el incendio de Venta del Moro, en julio de 2022, ardieron 1.300 hectáreas pero los viñedos de la zona impidieron un desastre mayor a las puertas del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
La importancia de la prevención
La simultaneidad de los incendios en España ha abierto el debate sobre la importancia de invertir en prevención. Un informe reciente de la fundación Pau Costa determinaba que sería necesario gastar 1.000 millones de euros anuales en la prevención de solo el 1 % de la masa forestal del país; en total, el territorio cuenta con 19,2 millones de hectáreas, por lo que el 1 % correspondería a 192.000. Del total, 1,3 millones se sitúan en la Comunitat Valenciana; la autonomía debería invertir, según este informe, cerca de 7.000 millones en prevención de incendios. La partida presupuestaria de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) es de 335 millones de euros en 2025 para abordar todo tipo de catástrofes, no solo incendios.
En el caso del incendio de Teresa de Cofrentes, ha sido un rayo el origen del fuego. No suele ser lo habitual porque las cifras oficiales de la Dirección General de Prevención de Incendios, correspondientes al primer trimestre de 2024, indicaban que ocho de cada diez desastres originados por las llamas tuvieron su origen en las causas humanas. Una cifra superior al promedio de la última década, donde era poco más de seis de cada diez.
En su intervención en la televisión pública, Dalmau abrió el debate sobre si estamos impidiendo que la naturaleza se autorregule en cierta forma combatiendo los incendios naturales. «Si se originara un fuego, si no fuera en verano y no pusiera en riesgo vidas humanas -, reflexionó-, a lo mejor habría que dejarlo quemar y que esa zona calcinada crear una discontinuidad en la masa forestal».
Incendios de sexta generación
Las actuales circunstancias climáticas y del entorno han propiciado la aparición de una tipología de incendio forestal muy virulenta, los conocidos como de sexta generación. Hace unos veranos, el técnico analista en prevención de incendios Ángel Botella, comentaba a Levante-EMV que un incendio de sexta generación es un «tipo de fuego conectivo muy potente«, que aprovecha «la energía del cielo para retroalimentarse y generar corrientes de succión». Otra de sus características, anteriormente mencionada, es que «se propaga en todas direcciones» muy rápido y «emite partículas incandescentes que, a su vez, generan focos secundarios». Ofreció una imagen muy visual: son como un gran tornado en llamas.
Con todos estos ingredientes, apagar este tipo de incendios es misión imposible. Es mejor esperar a atacar aquellos frentes donde el fuego permita su extinción, una estrategia que, según señala Delgado, «a veces no se entiende en ciertos pueblos afectados». Son varios los testimonio de Castilla y León o Extremadura que explican que algunos vecinos se han quedado en las pedanías o pueblos desalojados para proteger las viviendas de las llamas. La ola de incendios que arrasa en España han muerto ya tres personas, dos de ellas voluntarios que participaban en las tareas de extinción.
Suscríbete para seguir leyendo