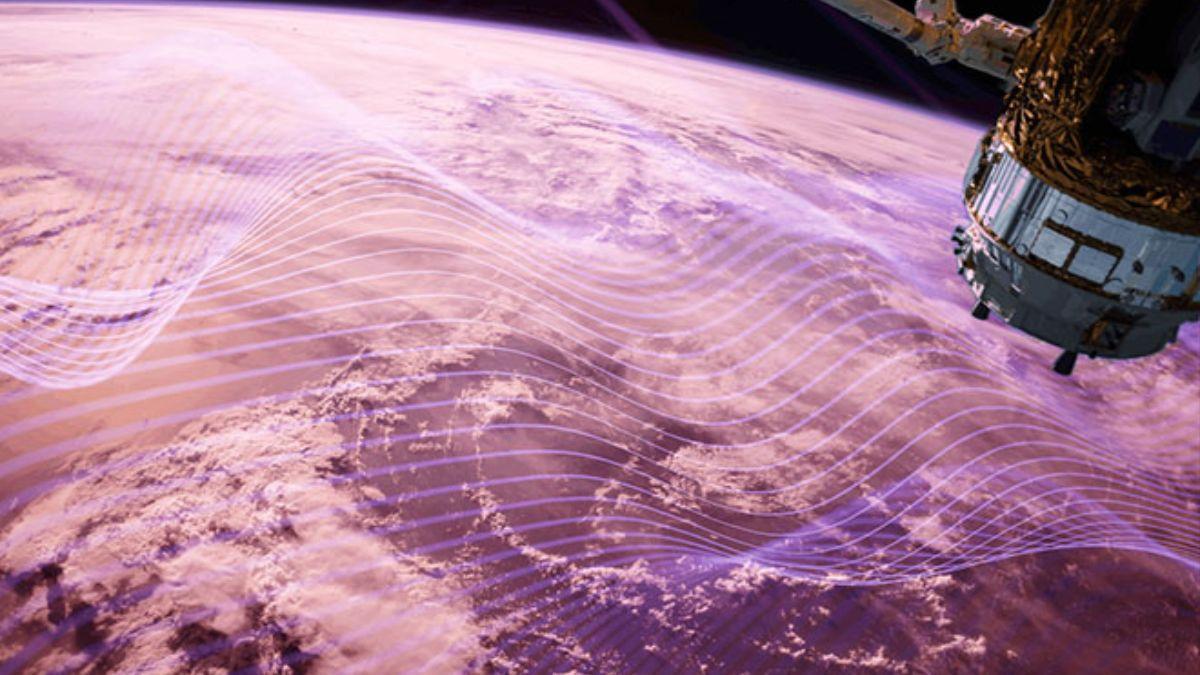Del cerdo, hasta los andares. Este dicho muy arraigado en la cultura popular se podría aplicar también a la aceituna. España es el país con mayor superficie de olivar del mundo, con 340 millones de olivos y 2,75 millones de hectáreas dedicadas a su cultivo. Esto lo convierte en el líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva con una cuota de mercado global del 45% y del 70% en la UE, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La aceituna es el fruto del que se extrae el oro líquido de la gastronomía nacional, el aceite de oliva virgen extra, pero cada vez tiene más usos y de sus residuos se genera energía de la biomasa, cosméticos, abono y ahora también material para la construcción de campos de césped artificial. «Del prensado de la aceituna obtenemos el 20% de aceite de oliva en sus tres categorías tradicionales: virgen extra, virgen y aceite de oliva. ¿Qué pasa con el 80% restante? Es el orujo graso húmedo o alpeorujo. Está compuesto por agua, hueso, pulpa y piel de aceituna, y es la materia prima del aceite de orujo de oliva. Tras un proceso de extracción y refinado, el 2% del orujo graso húmedo se convierte en este producto único que, para su consumo, se encabeza o mezcla con aceite de oliva virgen o virgen extra», explica José Luis Maestro, presidente de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (Oriva).
El aceite de orujo de oliva se abre hueco cada vez más en la hostelería, la industria alimentaria y la repostería porque sus cualidades y sus beneficios para la salud son superiores a los del gira
sol, aunque sus usos son similares para cocinar fritos pero con la ventaja que es más rentable porque aguanta un gran número de frituras. De hecho, un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) confirma que el aceite de orujo de oliva resiste más del doble de usos que el de girasol.
El sector orujero, además, hace bandera de la sostenibilidad y la economía circular, ya que pone en valor el 100% de los subproductos procedentes del olivo, al convertir 10,5 millones de toneladas de orujo graso húmedo en aceite de orujo de oliva y otros productos como el compost y la biomasa que usan en sus extractoras, destilerías y embotelladoras. «Junto al aprovechamiento del 100% de la aceituna, el sector orujero asume el reciclado de las aguas vegetales de las almazaras del sector de los aceites de oliva. Son aguas con elevados niveles de DQO (demanda química de oxígeno) y de DBO5 (demanda biológica de oxígeno durante cinco días) que, de esta manera, no perjudican al entorno», remarca Maestro.
Oportunidad única
La lucha contra el cambio climático y la reducción de los derivados del petróleo son una oportunidad única para los residuos del olivar y en concreto para los huesos de la aceituna, el 13% de la masa total de una oliva. La Comisión Europea decidió hace dos años que a partir de 2031 no podrán hacerse instalaciones deportivas con microplásticos, ya que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente aunque están muy extendidos en productos como la purpurina, los cosméticos, los fertilizantes y los detergentes industriales.
Campo de fútbol de césped artificial con el granulado de hueso de aceituna. / Castellar Turf
En España se construyen o arreglan más de 400 campos de fútbol con este material al año y, en total, se contabilizan 15.000 campos de hierba artificial por todo el país. Al mismo tiempo, España produce 450.000 toneladas de hueso de aceituna en cada campaña. ¿La solución? «En los que ya está instalado no se van a tener que arrancar, pero para sustituir el caucho se están haciendo pruebas con diferentes rellenos naturales como puede ser corcho, cáscara de coco, huesos de aceituna…», comenta Pablo Burillo, director de partido en LaLiga. El granulado de hueso de aceituna, ecológico y biodegradable, que se instala en los campos de fútbol es tratado para adaptarlo a las necesidades del reglamento de la FIFA y cuenta con grandes ventajas frente al caucho: es menos abrasivo, lo que provoca menos rozaduras en los jugadores y además se levanta menos; estéticamente es marrón claro lo que le confiere un color más natural frente al negro tradicional del caucho, aguanta mejor las inundaciones incluso frente a sus competidores naturales como el coco o el corcho y tiene un precio similar.
Esto último es clave, ya que el presupuesto para la construcción de un campo de césped artificial se encuentra en torno a los 200.000-300.000 euros y a menudo, debido, a su alto importe implica a varias administraciones públicas como ayuntamientos y diputaciones. «El precio por tonelada del granulado de hueso de aceituna para un campo de fútbol se sitúa en torno a los 300 euros, mientras que la tonelada de caucho está en 200 euros. Sin embargo, por cada metro cuadrado de un terreno de juego debes poner más kilos para su instalación, por lo que la diferencia de precio es mínima», detalla Fernando Muñoz, gerente de Castellar Turf, firma pionera en España en el suministro de este tipo de material que cuenta con el aval de la FIFA desde 2022.
La empresa de Castellar (Jaén) todavía no es profeta en su tierra y su principal mercado es Francia, donde ya ha suministrado su producto para la construcción de 50 campos; los Países Bajos, Alemania, EEUU, Noruega y Dinamarca. «Tenemos más de 30 años de experiencia en la biomasa, pero en 2021 fuimos pioneros en España con la apertura de una fábrica industrial dedicada exclusivamente a la fabricación y comercialización de granulado de hueso de aceituna, algo que ya se hacía en Francia. En España suministramos a los principales instaladores de campos de césped artificial, pero el ritmo de aceptación aún es muy lento porque aún se sigue utilizando mucho el caucho. La consciencia ambiental fuera de España también es mayor», lamenta Muñoz.
Uno de sus principales clientes es el gigante italiano Mondo especializado en la construcción de pistas de atletismo, campos de césped artificial, parqués para pabellones y gradas, que cuenta con fábrica en Borja (Zaragoza). Al comienzo de junio anunció la renovación del campo de fútbol San Martí en Es Mercadal (Menorca), afectado por una dana el pasado verano, con relleno de hueso de aceituna triturado. Este es el primer terreno de juego que instala Mondo con este material. «Con este nuevo césped la pelota corre mucho. Ves cómo se desliza en vez de rodar y esto hace que incluso estando seco haya una diferencia con el caucho, que era más blando, en la pisada y al caer. Estamos muy contentos en general y particularmente me gusta que la pelota vaya por el suelo, es una gozada», sostiene Rubén Carreras, coordinador del CE Mercadal.
Combustible sostenible
Aceites de cocina usados, huesos de aceituna y residuos orgánicos, agrícolas y forestales son la materia prima con las que las petroleras están desarrollando sus nuevos combustibles renovables, que pueden ser utilizados en una amplia variedad de vehículos con motor de combustión, desde automóviles y camiones hasta autobuses y vehículos agrícolas. La aviación, por su parte, cuenta con sus propias obligaciones: la Comisión Europea exige operar el 2% de los vuelos con combustible verde en 2025 y avanzar progresivamente hasta alcanzar el 70% en 2050. Con estas exigencias, petroleras como Moeve y Repsol llevan cerca de tres años suministrando este tipo de combustible a las principales aerolíneas como Iberia, Vueling, Binter, Volotea, Wizz Air…
En la actualidad, la antigua Cepsa apunta que solo produce biocombustible 2G a partir de aceites usados de cocina, de oliva y otros como el girasol, mientras que Repsol permite a los ciudadanos que reciclen el aceite de cocina usado en sus gasolineras de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. «En 2025 alcanzaremos las 1.000 estaciones de servicio con combustible renovable. El objetivo es alcanzar una producción de más de dos millones de toneladas en 2030 y para ello contamos con una planta en Cartagena (Murcia), otra en Puertollano (Ciudad Real) y estamos desarrollando otra en Bilbao», indican desde Repsol. Moeve, por su parte, está construyendo el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa en Palos de la Frontera (Huelva), lo que le permitirá duplicar la capacidad de producción de biocombustibles como el SAF de la aviación, el diesel renovable HVO 100 y el biogás que ya fabrica desde su planta de La Rábida, situada en la misma localidad andaluza.

Embotelladora de Coreysa en Osuna (Sevilla). / Oriva
Andalucía, precisamente, es la mayor región productora de aceituna con 1,67 millones de hectáreas por delante de Castilla-La Mancha y Extremadura. La comunidad lidera la generación de energía eléctrica con biomasa, con 17 instalaciones que suman 274 MW, vinculadas al olivar y sus industrias, así como a la biomasa forestal primaria. Además, es la comunidad con mayor consumo de biomasa para generación de energía térmica, con más de 28.400 instalaciones (estufas, calderas, secaderos o generadores de aire caliente) que suman una potencia térmica instalada de 1.839 MW. Según la Asociación Española del Gas (Sedigas), Andalucía podría albergar hasta 334 plantas de biogás que permitirían sustituir el 100% del gas natural. «Esto demuestra que el potencial de la biomasa del olivar sigue sin aprovecharse, a pesar de que este cultivo es la primera fuente de subproductos agrícolas e industriales en la comunidad», defienden desde Kiwi Energía, compañía especializada en la construcción de plantas de biogás.
Cosmética centenaria
De la extracción de la aceituna, la industria logra compuestos de alto valor añadido con aplicaciones nutricionales y cosméticas, muy apreciadas por la industria farmacéutica como los fenoles, entre los que destaca el hidroxitirosol, un antioxidante con gran poder alimenticio y aplicaciones en el tratamiento oncológico. Estas propiedades hacen del aceite de oliva un aliado también de la cosmética. «El aceite de oliva es un ingrediente natural que se emplea en productos de cosmética desde hace siglos. Su alto contenido en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos lo convierte en el perfecto aliado para el tratamiento de la piel y el cabello», subrayan desde la empresa castellanomanchega Aceites Delgado Fidelco.
La cosmética llega a productos como jabones, cremas de manos, bálsamos labiales, champús, geles… En el cuidado de la piel, el aceite de oliva aporta vitaminas E y K, potentes antioxidantes que combaten las arrugas, nutren con ácidos grasos naturales y ayudan a retrasar el envejecimiento. Además, resulta especialmente eficaz en pieles secas o agrietadas, ya que favorece la cicatrización, regenera la dermis y mantiene una hidratación profunda. Los cosméticos que lo incluyen son altamente concentrados, por lo que bastan pequeñas dosis para obtener resultados visibles.
Aunque es una sustancia oleosa, no deja sensación grasa en la piel o el cabello. Solo los bálsamos y aceites corporales conservan una textura más densa, ideal para tratar la sequedad extrema. Combinado con ingredientes como la vitamina C, jojoba, rosa mosqueta o pomelo, este aceite permite crear tratamientos específicos para todo tipo de piel. Muchas son las firmas internacionales con productos de aceite de oliva, como Nivea, Isdin y L’Oréal.