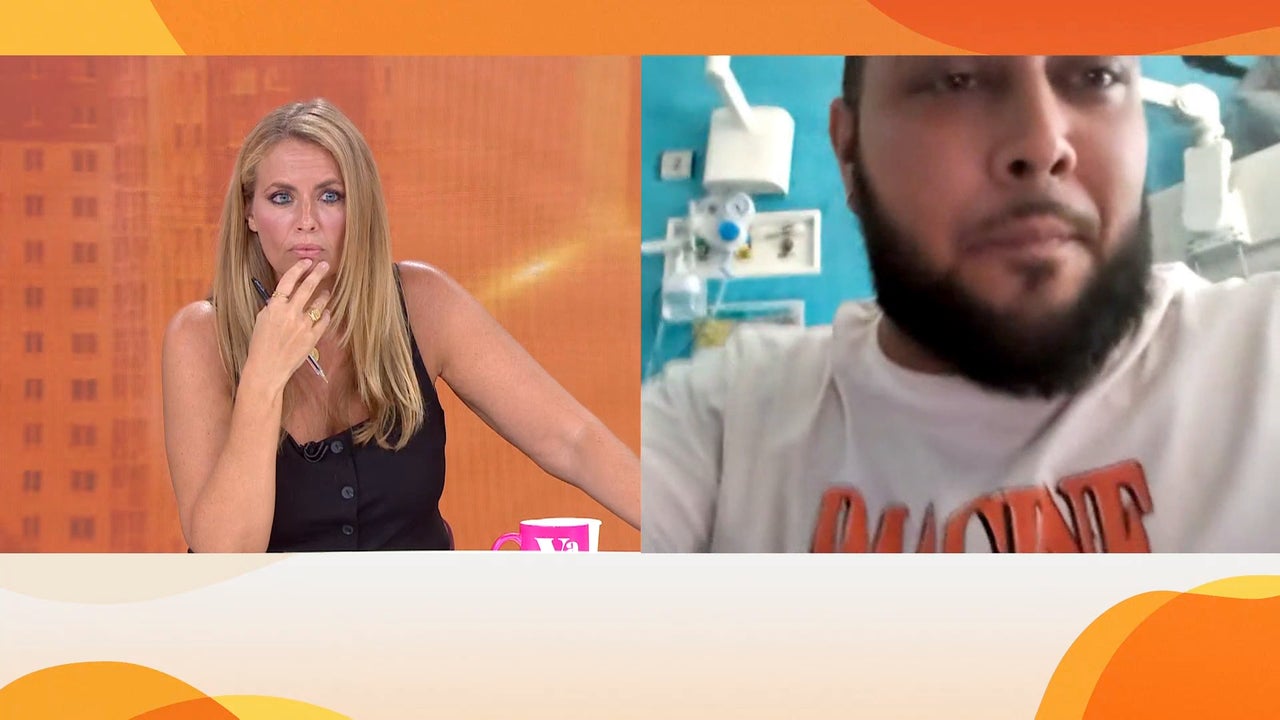Cien días después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que prometía transformar la justicia española en un servicio más eficiente, cercano y accesible, el balance real se aleja bastante del propósito inicial. Lo que debía ser una reforma estructural para descongestionar los tribunales y fomentar la resolución dialogada de conflictos ha terminado convirtiéndose, en muchos casos, en un trámite más, en una nueva barrera para el ciudadano, en una carga añadida para abogados y jueces, y en una fuente de incertidumbre procesal que ha creado más preguntas que respuestas. El eje principal de esta reforma es la implantación obligatoria de los llamados medios adecuados de solución de controversias, los MASC, que incluyen la mediación, la conciliación o la negociación como paso previo a interponer determinadas demandas civiles y mercantiles. En teoría, esta novedad debía facilitar acuerdos extrajudiciales, evitar juicios innecesarios y fomentar una justicia más ágil y menos litigiosa. En la práctica, sin embargo, lo que está ocurriendo en buena parte del territorio nacional es que no existen suficientes servicios públicos para sostener esta vía, o bien están colapsados, o se derivan a entidades privadas que cobran por prestar un servicio que, según muchos operadores jurídicos, debería ser gratuito o, al menos, accesible para todos.
Hay provincias donde simplemente no hay mediadores disponibles. Hay juzgados que interpretan la nueva norma con criterios distintos. Y hay ciudadanos que deben pagar hasta cien euros por sesión para cumplir con el requisito de acudir a un MASC, sin que exista una garantía clara de que ello servirá para evitar un pleito. A esto se suma que los propios abogados y procuradores han tenido que adaptarse en tiempo récord a este nuevo escenario, asumiendo funciones para las que no siempre cuentan con formación, recursos o marco jurídico claro. Los jueces, por su parte, se enfrentan a una transformación organizativa que avanza con lentitud. La conversión de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados, el despliegue de nuevas oficinas judiciales y la digitalización de procedimientos requieren una inversión que aún no ha llegado, una dotación de personal que sigue sin cubrirse, y una coordinación institucional que en muchos casos brilla por su ausencia.
En lugares como San Roque o La Línea, en Cádiz, ya se han anunciado recortes de personal de refuerzo en pleno arranque de la reforma, y en otros muchos partidos judiciales la implantación efectiva del nuevo modelo aún no tiene fecha cierta. La sensación generalizada entre los profesionales del derecho es que la ley, más que resolver el colapso judicial, lo está trasladando. Primero a la cita previa, luego a los MASC, mañana quizá a los procuradores, a los notarios o a las plataformas digitales. Se posterga el problema, se disfraza de innovación, se convierte en filtro lo que debería ser un derecho. No hay duda de que la voluntad política de mejorar la justicia es necesaria y bienvenida. Pero la eficiencia no puede decretarse sin medios, sin estrategia, sin una red pública coherente y sin una evaluación constante de los efectos reales de cada medida.
Mientras tanto, en los despachos de abogados pequeños y en las gestorías jurídicas de barrio, los clientes preguntan cada día si realmente hace falta pagar por una mediación que ni entienden ni desean. Son ciudadanos que no quieren evitar el conflicto, sino resolverlo, y que sienten que esta nueva justicia, en lugar de acortarles el camino, se lo alarga. La reforma habla el lenguaje del diálogo, pero se impone como obligación. Promete rapidez, pero añade pasos. Y cuando no hay una administración cercana que los oriente, lo que aparece no es la confianza, sino el desconcierto.
En algunos casos, los MASC sí están cumpliendo su función. Hay acuerdos, hay soluciones amistosas, hay profesionales que creen en la cultura del pacto. Pero incluso en esos escenarios más optimistas, lo que falla es la previsibilidad, la seguridad jurídica, la coherencia del sistema. Porque no basta con que algunos casos salgan bien: lo que debe garantizarse es que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a la justicia con los mismos derechos y las mismas condiciones. No se trata de imponer un nuevo modelo, sino de construir uno que funcione.
La justicia no necesita más reformas normativas sino reformas estructurales. No necesita más trámites, sino menos obstáculos. No necesita más digitalización a medias, sino sistemas completos y funcionales. No necesita discursos sobre el acuerdo, sino condiciones para que el acuerdo sea posible. Lo que está en juego no es la imagen del Ministerio o la tasa de congestión de los tribunales. Lo que está en juego es la confianza del ciudadano en que su derecho a la tutela judicial efectiva no depende de su código postal ni de su capacidad económica. Y lo que necesitamos no es seguir retrasando el colapso. Lo que necesitamos es abordarlo. Con rigor. Con recursos. Y con verdad.