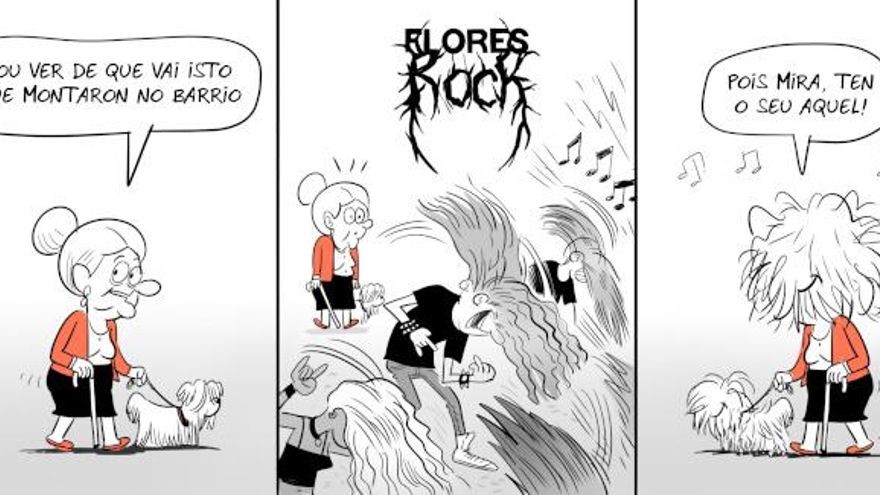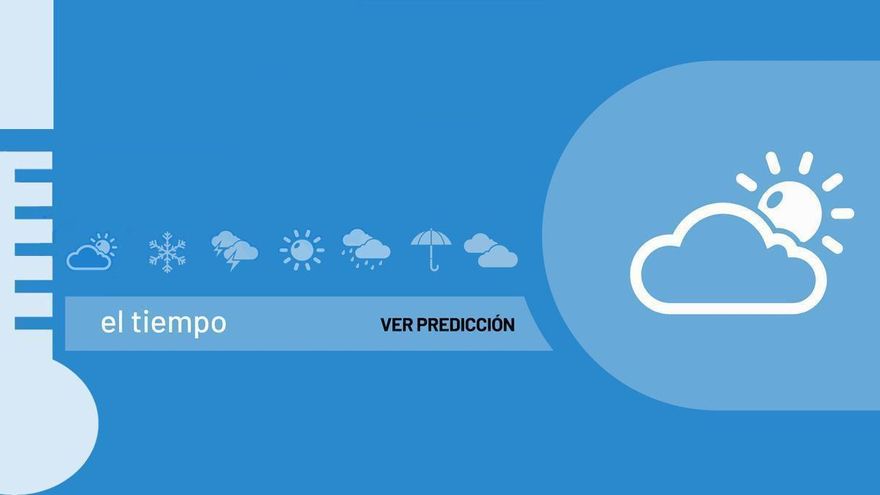Hay infancias —me resisto a escribir «la» como si hubiera una sola— que todavía se levantan convencidas de que la luna las acompaña en el trayecto al cole; otras, ni siquiera recuerdan la forma de la luna porque los cohetes que les sobrevuelan dibujan un cielo distinto. Esta fractura entre mundos que deberían tocarse y no se tocan es el punto de partida de nuestra perplejidad adulta: esa en la que intentamos cuadrar la ternura con la estadística, la poesía con el parte de guerra.
Hablé con la escritora uruguaya Tamara Silva Bernaschina y me dijo algo que se me quedó incrustado: «No se me ocurre una etapa más linda y a la vez más terrorífica que la infancia y la adolescencia. La infancia, porque tienes una distorsión del mundo para bien… La adolescencia, porque todo es deformidad». Su definición de «distorsión para bien» me remite a Jim Harrison, cuando en Dalva afilaba la paradoja de «un Edén violento», y también a William H. Gass, que veía en la infancia «un engaño de la poesía».
Yo mismo –lo confieso– tuve una infancia feliz, muy feliz incluso, aunque sé que la memoria lima aristas y embellece grietas. Ahora, como padre, intento ofrecerle esa misma distorsión amable a mi hija. Pero cuesta. Porque mientras en casa no hay «monstruos», en otros lugares —Gaza, Sudán, Ucrania…— los «monstruos» no se esconden: bombardean, matan, mutilan.
La infancia es permeable a todo, también a lo que intentamos ocultar. Por eso es frágil, sí, pero también poderosa. Porque pregunta. Y su pregunta, la más elemental de todas –¿por qué?–, es también la más difícil de responder cuando todo parece absurdo.
Narrar la infancia hoy es asumir esa tensión entre la belleza y la devastación. Es intentar ensanchar el marco hasta que quepa dentro tanto la risa como el escombro. No para quitarle luz, sino para no fingir que no hay sombra. Porque si algo debemos a quienes empiezan a vivir es que su inocencia no dependa solo del engaño, sino también de la verdad dicha con ternura.