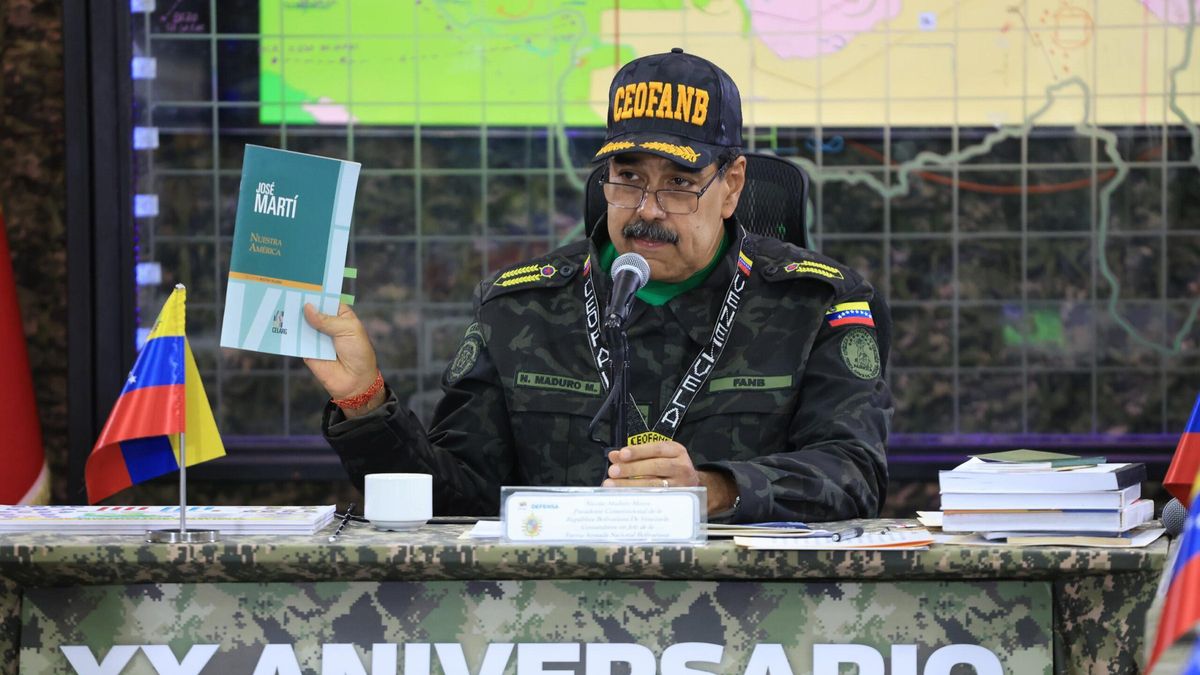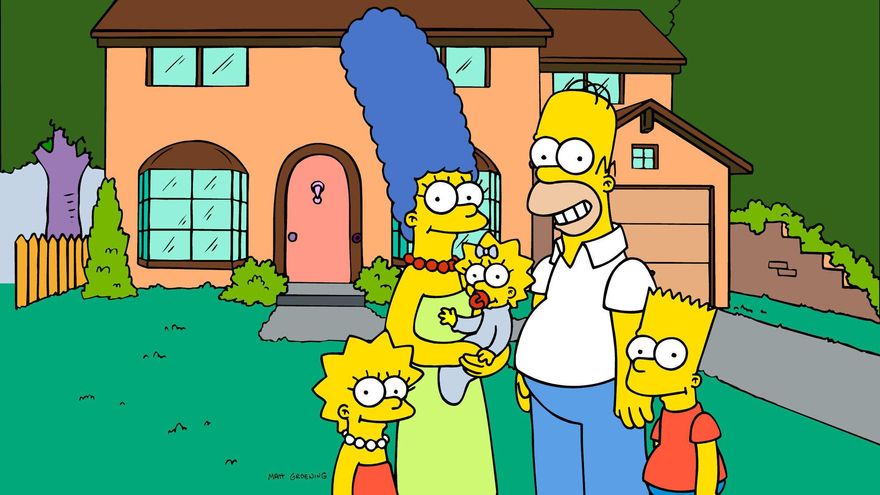La pasada década fue una década de estallidos sociales y protestas masivas en medio mundo. Desde las Primaveras Árabes y el 15M, al Estallido Social en Chile, el Euromaidan en Ucrania o las protestas en Hong Kong, Brasil o Turquía. Millones de personas tomaron las calles con la intención de transformar la sociedad, pero a menudo no fueron más que falsos amaneceres, seguidos en algunos casos de largos inviernos. Así lo cuenta el periodista y escritor estadounidense Vincent Bevins en ‘Si ardemos: la década de las protestas masivas y la revolución que no fue’ (Capitán Swing). Una meticulosa reconstrucción de aquellas revueltas y los motivos por los que el cambio ambicionado raramente llegó.
-En el libro afirma que la década 2010-2020 fue probablemente la década con las protestas más multitudinarias de la historia. ¿Compartieron algún hilo conductor?
-Los contextos sociales, económicos y políticos fueron muy distintos, así como sus objetivos y orientaciones ideológicas. Pero si te fijas en el repertorio de tácticas o en la manera que se llevaron a cabo, hay bastantes similitudes. Tanto por las condiciones materiales de aquella década, lo que permitió la tecnología, como por el hecho de que algunos grupos copiaron explícitamente a otros. Tahrir [Egipto] se inspiró en el éxito de Túnez y acabó siendo el ejemplo más imitado, reproducido en el sur de Europa, incluida España, pero también en Hong Kong.
-Muchas de ellas, señala, estuvieron motivadas por un profundo descontento hacia el modelo económico imperante, que usted describe como neoliberal.
-No habría que hablar de una sola causa porque siempre hubo una multiplicidad de factores. Pero es cierto que las prolongadas consecuencias de la crisis financiera de 2008 y la respuesta que dieron las élites estuvieron presentes bajo la superficie en muchas de las protestas. Fue más evidente en el sur de Europa, pero también en muchos otros lugares del mundo. El otro elemento fue lo que algunos han llamado “crisis generalizada de representación” en el sistema global. Aquel “no nos representan” que gritaban los indignados españoles.
-El detonante, sin embargo, fue a menudo la violencia estatal. En algunos países es bastante frecuente. ¿Qué ocurrió para que de repente un vídeo o un imagen desatara el estallido social?
-A riesgo de simplificar, un patrón típico fue el siguiente: un pequeño grupo de personas comienza a protestar con una demanda muy específica, pero sin mucho apoyo. A continuación se produce la represión policial. Conmociona al país y, entonces, enormes cantidades de personas se unen a la protesta. Ocurrió en Brasil, en el Euromaidan de Ucrania o en Egipto, donde fue un factor fundamental. La explicación está en las redes sociales. Allí se vierten muchísimas cosas, pero lo moralmente impactante y oculto para el ciudadano se volvió viral muy rápidamente durante aquella década.
-¿Han cambiado mucho las revueltas populares desde Mayo del 68 o las protestas contra la guerra de Vietnam?
-Sin duda. En Occidente el partido político, el sindicato, la organización de masas fueron los vehículos familiares de cambio político hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Lo que vimos en los años 60 fue la experimentación con formas organizativas anti-jerárquicas. Apareció la figura del estudiante como nuevo agente del cambio revolucionario, en lugar del obrero. Y a partir de 1968 hubo un giro importante hacia una multiplicidad de movimientos sociales –como se vio durante el movimiento altermundista–, muchos de los cuales heredaron esa orientación anti-jerárquica y más descentralizada. La década de 2010 ahondó en esa línea: protestas masivas, aparentemente espontáneas, sin líderes, coordinadas digitalmente y estructuradas horizontalmente. Algo que se podía organizar de forma mucho más simple que reconstruyendo el movimiento sindical o fundando un nuevo partido político.
-Usted concluye, sin embargo, que la mayoría de revueltas populares fracasaron. ¿Por qué?
-Lo desconcertante es que al regresar a aquellos países años después de la aparente victoria inicial, la gente te decía que estaban peor que antes. Decían que había una verdadera regresión. Yo creo que el repertorio táctico que se volvió hegemónico en los años 2010 generó oportunidades reales, pero en ninguno de los casos que analicé fueron aprovechadas por las propias protestas. Siempre hubo algún otro actor que intervino para proponer algún tipo de resolución a la explosión callejera. Cuando ese actor fue un enemigo declarado del pueblo en las calles –Bahréin es un ejemplo claro, donde Arabia Saudí cruzó el puente y aplastó la rebelión—, se concibió como una derrota. Cuando fueron actores afines al pueblo, que impusieron un desenlace cercano a las demandas de la gente, como en el Estallido Social en Chile o las protestas de Corea del Sur en 2016, se experimentó como una victoria moderada, un éxito relativo.
-Está diciendo que grupos más organizados y establecidos acabaron robando las revoluciones.
-En todo el sistema global hubo intervenciones extranjeras, cooptación, secuestro de las protestas por fuerzas internas… Muchas veces por fuerzas de derecha bien organizadas y conectadas con partidos políticos existentes, listas para actuar rápidamente y aprovechar la situación en las calles. Aunque también hubo éxitos moderados, como en Chile y Corea.
-¿Ha identificado algún elemento esencial para que las revoluciones tengan éxito?
-Hay dos elementos: una capacidad de acción verdaderamente colectiva y la capacidad para que el movimiento de protesta pueda representarse a sí mismo. La primera existió porque todo lo que se necesitaba era inundar las calles de humanidad. El modo organizativo de los años 2010 lo permitió. Pero cuando se trató de decidir qué hacer después —llenar un vacío de poder, formar un gobierno revolucionario o negociar con las élites y actuar como un solo cuerpo—, faltó esa capacidad de representación. Y como dije antes, fueron otros grupos los que sí tenían esa capacidad organizativa para moverse con rapidez y tomar decisiones los que aprovecharon la oportunidad.
-¿Hay alguna conexión entre el fracaso de estas revueltas populares, muchas de ellas de corte progresista, y el ascenso de la extrema derecha que vino después?
-Sí. El auge de la derecha populista, que podríamos definir también como insurgencia antipolítica o antidemocrática, es una respuesta a la misma pregunta real que plantearon los movimientos de las plazas a comienzos de los años 2010: la crisis de representación. La ideología dominante de la antipolítica decía: “el sistema está roto, hasta un payaso lo haría mejor”. Y California eligió al actor Arnold Schwarzenegger como gobernador; Ucrania, al cómico Zelenski; EEUU, a Trump. Pero esta corriente populista de derechas no solo rechaza la figura del político tradicional, también rechaza la verdad, la base epistemológica de la sociedad. Y no reconstruye una representación real. Te dice: “No tienes poder sobre mí, pero espero que sientas algo de placer al verme aplastar a tus enemigos”.
-La cuestión es por qué esta derecha populista está teniendo más éxito a la hora de transformar la sociedad.
-La claves es que los cambios que impulsan no amenazan a las élites económicas. Un problema muy complicado para muchas de las protestas masivas de los años 2010 fue que presentaron tanto demandas materiales como culturales, y las élites económicas no aceptaron más que estas últimas. Un buen ejemplo es lo que hizo Hillary Clinton en EEUU. Frente a una insurgencia socialdemócrata desde la izquierda de su partido, se volcó en los discursos identitarios, adoptando los términos que luego sus enemigos en la derecha llamarían ‘woke’, porque eso era mucho más fácil para ella que responder a las demandas de los ciudadanos estadounidenses por una sanidad universal.
Suscríbete para seguir leyendo