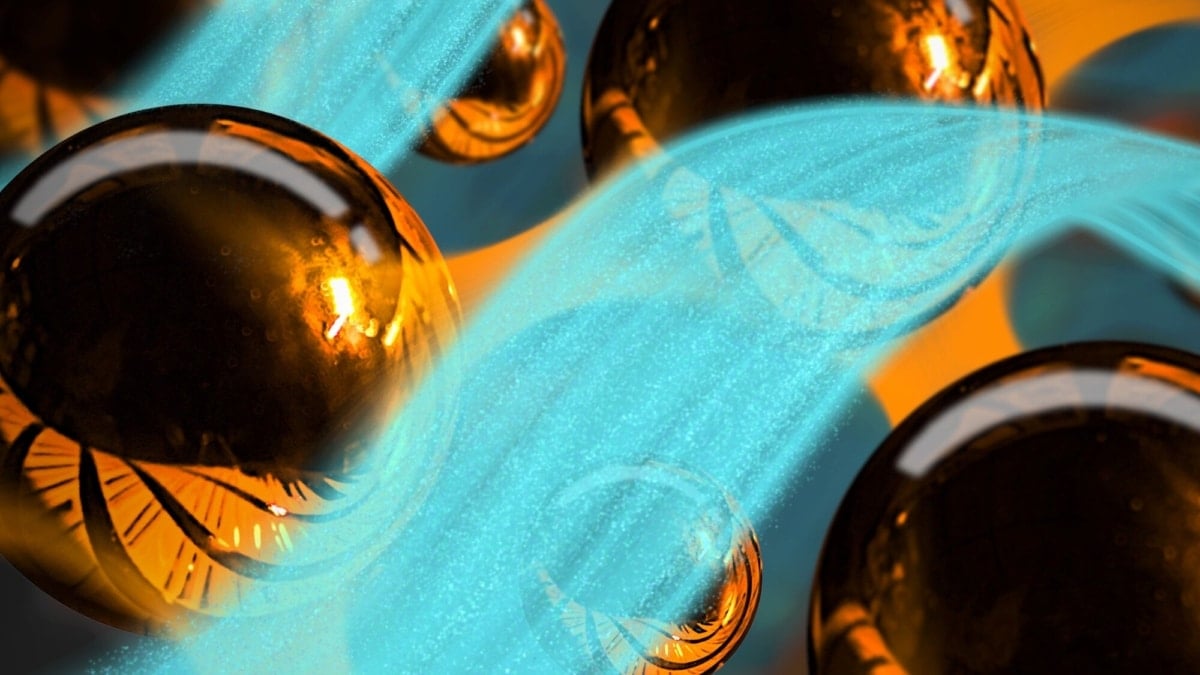Libreta y portátil. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
La realidad no es una papilla homogénea, sino una mezcla mal batida repleta de tropezones difíciles de digerir. Esto es lo que pensaba a menudo cuando administraba a mis hijos, cuando eran pequeños, los potitos de carne o de verdura. Me preguntaba si los críos saldrían al mundo con la idea de que la realidad era así de asimilable. Mi madre preparaba una especie de puré de verduras al que añadía pequeños cubos de pan frito que encantaban a mis hermanos, pero que yo evitaba porque interrumpían en dulce discurso del puré. Salgo a caminar temprano porque a esa hora hay poca gente y el aire me sabe a aquel antiguo puré, solo que sin picatostes.
Aun así, los tropezones mentales no tardan en manifestarse. Ayer mismo, un grupo muy numeroso de palomas observaba atentamente a un sintecho que dormía en un banco. La escena era inquietante. Pensé que, de un momento a otro, si no despertaba, se lanzarían sobre su rostro para comerle a picotazos los ojos y los labios. Intenté espantarlas, pero se limitaban a dar unos pasitos en cualquier dirección para regresar enseguida al punto de partida. Tengo un cuaderno en el que apunto algunos de los grumos que aparecen por aquí o por allá y que obstaculizan el fluir de la realidad. En Buenos Aires, por ejemplo, durante un apagón, un grupo de vecinos empezó a aplaudir espontáneamente a las luces de los autos que pasaban. En Pekín, un hombre guardó durante años todos los envoltorios de caramelos que comía. Al morir, se descubrió que había escrito pequeñas confesiones en cada uno. Más de mil. Algunos empezaban con un “Perdóname, mamá”.
Un niño de nueve años diseñó un idioma secreto con su hermana. Al cabo de un año, dejaron de usarlo. Veinte años después, descubrieron que las palabras que habían inventado existían en una lengua indígena que ninguno conocía.
Son anomalías que no piden ser entendidas. Solo anotadas.