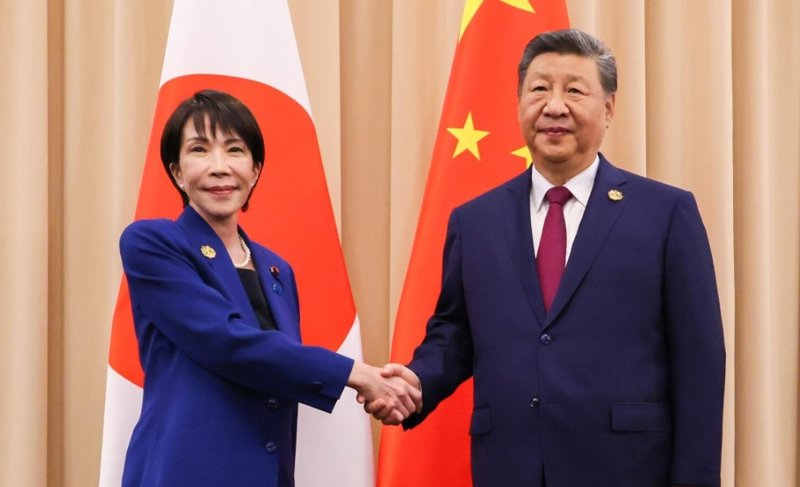Las excentricidades de Donald Trump no pueden desorientarnos. Nicolás Maduro ha sido un dictador en toda regla que ha expulsado de Venezuela a millones de compatriotas por el mero hecho de no pensar como él ni aceptar su autocracia. Su última negativa a mostrar las actas de las elecciones presidenciales le ha dejado fuera de la legalidad democrática y de toda legitimidad. El consiguiente desafío a las amenazas de Donald Trump no ha hecho más que poner en peligro la soberanía de los venezolanos, como finalmente ha ocurrido. Maduro y el chavismo, como se ha demostrado, no tenían capacidad ni militar ni política para ese enfrentamiento. Y los potenciales aliados, como Putin, no dejan de compartir lo esencial con Trump, que ha tomado un camino que no es la solución. Menospreciar a Corina Machado no hace al presidente de EEUU muy diferente en los hechos a Maduro. Y las acusaciones de narcotráfico, aunque verosímiles por el carácter autoritario del régimen, requerirán la validación de la justicia.
Lo que ha quedado meridianamente claro en el mensaje de Trump es que el ataque a Venezuela es un aviso dirigido a cuantos pretendan actuar según su criterio en el patio trasero de Estados Unidos. Lo que no admite duda es que, dentro de la tutela de la Casa Blanca del proceso que debe certificar la liquidación del régimen bolivariano, serán empresas estadounidenses las que gestionarán los recursos petrolíferos, un objetivo indisociable del plan de Trump de menguar la influencia de China en el comercio latinoamericano y en la explotación de recursos naturales.
Resultaría por lo demás preocupante que la falta de legitimidad de Maduro –dictador de facto– a partir del momento en que se negó a mostrar las actas de la elección de 2024 se presentara como una legitimación sobrevenida del ataque de ayer. Ni los tratados internacionales ni la carta fundacional de las Naciones Unidas dan cobertura a la operación, tan parecida en su forma a la que en 1989 desencadenó el presidente George H. W. Bush en Panamá, que se entendió asimismo como una violación flagrante del derecho internacional. La ley del más fuerte, que lleva a Trump a afirmar que Estados Unidos vuelve a ser «un país respetado, posiblemente como nunca antes», es en la práctica una amenaza permanente dirigida a cuantos en algún momento disientan de sus designios. Quien cultivó en campaña un perfil aislacionista ha acabado siendo un guerrero irrefrenable.
La Unión Europea tiene el deber de no dejarse llevar por la corriente de Trump y propugnar una solución que no avale las transgresiones de la legalidad internacional ni de unos ni de otros. Y la polarización de la dinámica interna de la política española no debería alejar la posición del Gobierno de la centralidad de la UE. No se pueden repetir errores como cuando el Ejecutivo de José María Aznar reconoció un golpe de Estado fallido y las veleidades de José Luis Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. España puede jugar un papel si tiene detrás el aval de la UE. Pero en ningún caso si se convierte Venezuela en un mero campo de batalla interno.