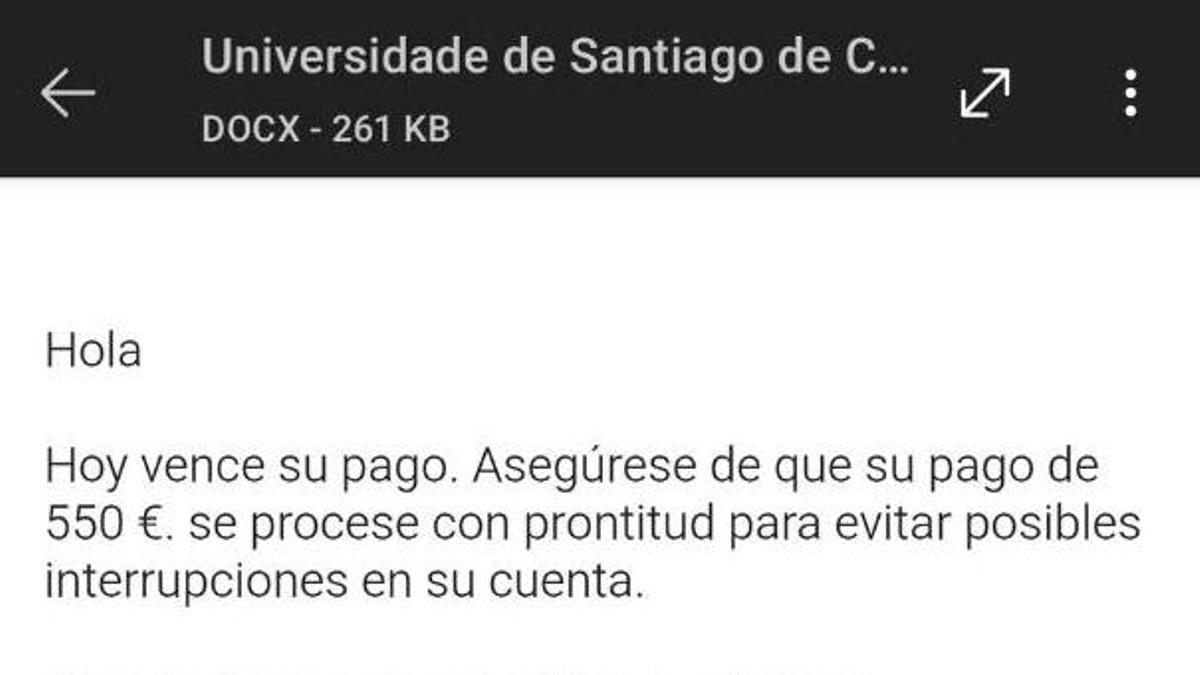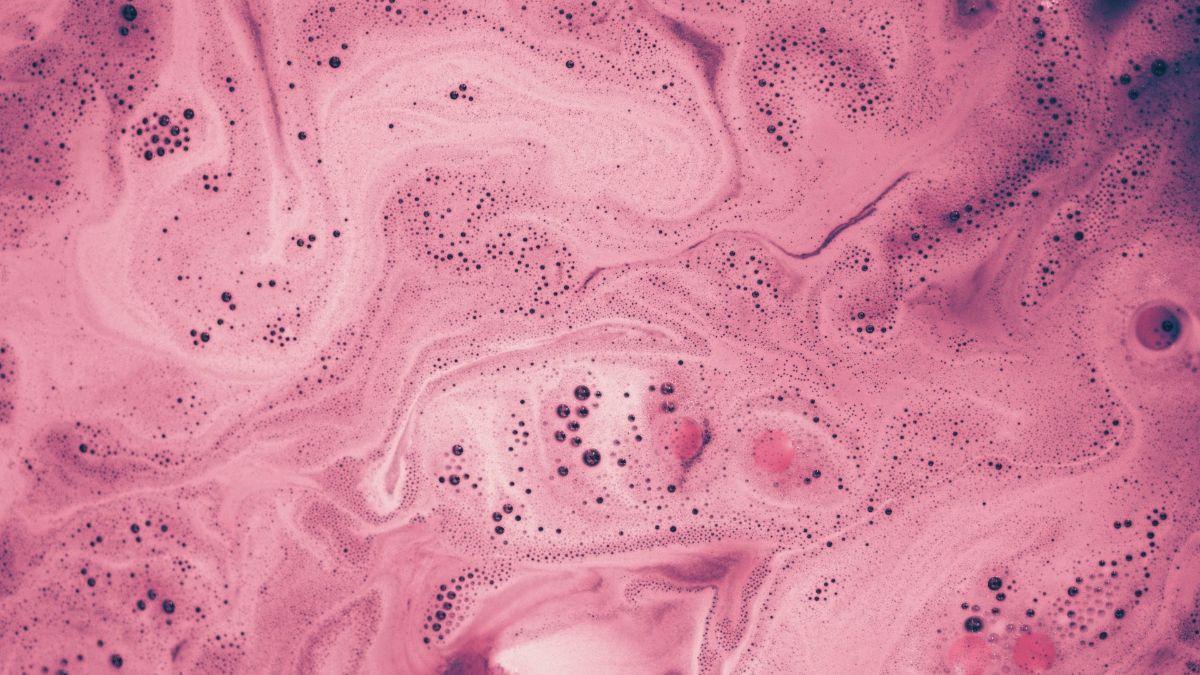Los datos son tozudos y conviene colocarlos al principio, antes de entrar en interpretaciones más o menos morales. Según la última encuesta del CIS, algo más del 21% de la población española considera que la dictadura franquista fue «buena» o «muy buena». La cifra suele presentarse como escandalosa, aunque casi siempre se acompaña menos de otro dato clave: cerca del 75 % afirma que la democracia es preferible a la dictadura. Esto no pasa sólo en el estado español, una sorprendente encuesta de FORSA de 2007 mostraba que el 25% de los alemanes consideraba que el nazismo también había tenido «aspectos positivos».
Estos porcentajes algo paradójicos sobre la magua por el «buen franquismo» (más del 21%) y a la misma vez la defensa de la democracia (75%) conviven y dicen más sobre el estado de nuestra memoria colectiva que sobre un supuesto auge masivo del autoritarismo. Si se cruza esta encuesta con otros estudios sobre confianza institucional, percepción del futuro o satisfacción vital, aparece un patrón claro: la magua por el autoritarismo no surge del entusiasmo por la represión, sino del desencanto con el presente (y eso en jóvenes que desconocen ese pasado es todavía más evidente).
En Canarias este fenómeno adopta rasgos propios. La lejanía del centro político, la persistencia de desigualdades estructurales y una economía muy dependiente del exterior han reforzado históricamente la sensación de abandono. Cuando el presente se percibe frágil y el futuro incierto, el pasado tiende a reconstruirse como un tiempo más estable, aunque esa estabilidad fuera profundamente injusta. No es casual que la idealización del franquismo crezca en contextos donde el contrato social se percibe como roto: empleo precario, dificultades de acceso a la vivienda y un ascenso social cada vez más bloqueado. Todas estas características más evidentes todavía en un contexto como el canario.
A partir de aquí, conviene entrar en las razones que explican por qué esa justificación de la dictadura sigue presente en la sociedad española —y, con matices, en la canaria—. La primera es sociológica y tiene nombres y apellidos. Existió un sector amplio de la población que vivió la dictadura desde el lado cómodo del sistema: familias que no fueron represaliadas, que accedieron a empleo estable, vivienda y cierta movilidad social, especialmente a partir de los años sesenta. Para muchos de ellos, el franquismo no se recuerda como un régimen político, sino como el marco vital de su juventud. El primer coche, las vacaciones, el primer piso en propiedad o la sensación de orden y previsibilidad forman parte de una memoria emocional que pesa más que cualquier análisis histórico.
Aquí aparece un elemento delicado y poco tratado: la crítica al franquismo se percibe a menudo como una impugnación moral a toda una generación. Señalar la naturaleza represiva del régimen no solo cuestiona a Franco, sino que interpela a quienes vivieron «normalmente» bajo la dictadura y no hicieron nada para cambiarla. Para muchas personas, aceptar que aquello fue una dictadura criminal implica admitir una forma de pasividad colectiva. El recuerdo amable actúa entonces como mecanismo de defensa: si no fue tan malo, tampoco hubo nada grave que reprocharse. En una sociedad como la canaria de los años 60 y 70, con unas tasas de analfabetismo (literal) todavía muy altas y con una sociedad civil (y una militancia política) débil con respecto a otros territorios, esta circunstancia se hacía más evidente.
La segunda razón tiene que ver con la «amnesia estructural», como resultado de decisiones políticas y educativas. El estado español nunca construyó un consenso antifranquista equiparable al de otros países europeos con pasados autoritarios. La transición optó por la desmemoria pactada, y esa renuncia se trasladó al sistema educativo, al discurso institucional y al debate público. La política española se orientó durante mucho tiempo hacia la supuesta reconciliación y el «pacto de olvido» tras la dictadura, para evitar un nuevo conflicto interno. Esa narrativa conciliadora —que tendía a «suavizar» las responsabilidades y a equiparar sufrimientos— ha marcado discursos públicos y educativos durante todas estas décadas. Este patrón puede haber contribuido a que generaciones posteriores no reciban una enseñanza crítica sobre el franquismo, dejando espacio para percepciones idealizadas o mitificadas.
La consecuencia es que los mitos del franquismo —orden, prosperidad, paz social— han sobrevivido más allá de lo razonable. En Canarias, donde no hubo guerra y la represión fue desde el principio menos visible («escondida» en los campos de concentración) en comparación con los «muertos de cuneta» de las zonas en conflicto abierto, esa invisibilidad ha facilitado una percepción aún más edulcorada del régimen.
A ello se suma la ambigüedad persistente de una parte de la derecha española, incapaz de condenar sin matices la dictadura. Esa ambigüedad no es inocua: dificulta establecer un suelo democrático común y deja espacio a discursos revisionistas que presentan el franquismo como una etapa necesaria o incluso beneficiosa. Cuando desde posiciones institucionales no se establece un límite claro, la confusión se normaliza.
La tercera razón es que la magua de parte de la población por el franquismo se basa en sus últimos años, los del desarrollismo. Se olvida que el franquismo no tuvo que convivir con la crisis venidera de los 70, con la inmersión en la sociedad de una lacra que generó muchísima criminalidad social, como era la droga dura (sobre todo la heroína). Se olvidan los años del hambre, la represión masiva, las ejecuciones, el exilio y la autarquía fallida. Se recuerda el crecimiento económico, pero se omite que ese crecimiento fue tardío, desigual y dependiente del contexto internacional. España no se modernizó gracias a la dictadura, sino a pesar de ella y cuando se vio obligada a abrirse al exterior. Así «los países de la Europa Occidental», explica Vicente Pinilla, catedrático de historia económica, «tardaron cinco años en recuperar el PIB per cápita previo a la guerra. A España le costó 17». En Canarias, el auge del turismo refuerza este relato: se asocia la llegada del bienestar con el régimen, cuando en realidad responde a dinámicas globales y a la integración de nuestro territorio en un sector en auge en la economía europea, el turismo.
De esa memoria amputada nace otra confusión interesada: identificar el desarrollismo franquista con el Estado del bienestar. Nada más lejos de la realidad. Las grandes conquistas sociales —sanidad universal, educación obligatoria, pensiones, derechos laborales— llegaron con la democracia. Sin embargo, el relato franquista logró apropiarse retrospectivamente de esos logros, diluyendo la frontera entre crecimiento económico y derechos sociales. Así hemos visto como en Canarias hay gente (joven, y no tan joven) que por ejemplo cree que las viviendas sociales de Jinámar las hizo Franco, cuando fue fruto de la transición democrática, a partir del año 1976.
Por último, está la razón más contemporánea y quizá la más preocupante. Parte de la nostalgia por la dictadura, especialmente entre quienes no la vivieron, se explica por el malestar con el presente. La precarización, la desigualdad y la sensación de pérdida de control alimentan la fantasía de un poder fuerte que «ponga orden». No se desea realmente la dictadura, sino la seguridad que se cree que proporcionaba. En ese contexto, el pasado autoritario funciona como un relato tranquilizador frente a un futuro percibido como amenazante. No hay que obviar tampoco, que entre algunos sectores de jóvenes acomodados también se vea la reivindicación del autoritarismo y de ese pasado (el Cara al sol o los símbolos franquistas) como una rebelión ante sus mayores y ante fenómenos nuevos (como el auge del feminismo o la igualdad sexual) que no terminan de encajar bien en su vida.
Entender estas razones no significa justificarlas. Al contrario: solo desde el análisis sereno se puede desmontar una magua que no es tanto política como emocional. En Canarias, la tarea pendiente no es reabrir heridas, sino explicar bien qué fue la dictadura, por qué algunos la recuerdan con indulgencia y, sobre todo, por qué la democracia —con todos sus defectos— sigue siendo el único marco compatible con una sociedad justa. La democracia del siglo XXI debe combatir la desinformación digital que viraliza falsos mitos históricos, y demostrar su utilidad. La nostalgia debe ser combatida a través de un sistema justo, donde se ofrezca un horizonte de vida digno para la juventud y educar que los derechos que hoy disfrutamos (desde del divorcio hasta la libertad de expresión, pasando por la autonomía canaria) fueron fruto de la lucha democrática. El pasado no puede seguir funcionando como refugio frente a un presente que exige ser transformado.
Suscríbete para seguir leyendo