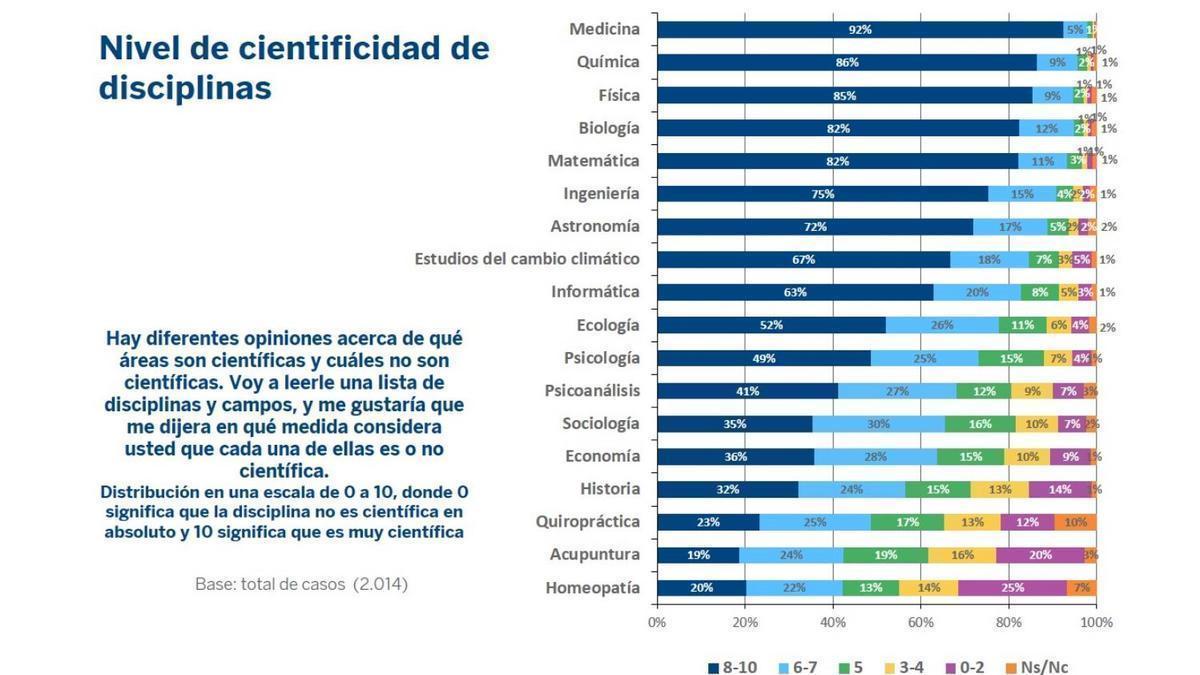Un fallo no suele ir seguido de un acierto, ni siquiera en las cumbres níveas del Supremo. Los ejes de la tardía sentencia, cuando hasta los partidarios de la culpabilidad están en otros asuntos, confirman que se trata de condenar al entonces fiscal general del Estado por lo que sea.
De ahí que se criminalice la nota de prensa que el propio Tribunal había rechazado, porque «aparentemente» carecía de enjundia delictiva. O se solemnice el «reforzado deber de reserva» del cargo. Lástima que este refuerzo del secreto no se aplique a los magistrados que participan en actos pagados por las acusaciones, dirigen sus tesis doctorales o revelan frívolos que «tengo que poner la sentencia». El propio Supremo absolvió por lo civil a María Jesús Montero, tras llamar «defraudador confeso» al novio d e Ayuso, ante la evidencia de que es «un personaje público».
Ningún alto funcionario ha sido condenado con un material probatorio tan tenue, y mucho menos por el Supremo. «No puede responder a una noticia falsa con la comisión de un delito» es una frase excelente para una novela de Arturo Pérez-Reverte, pero insustancial. Los editorialistas mayoritarios del Tribunal adjudican la filtración a García Ortiz «o a alguien de su entorno», una expresión vaga por imprecisa y porque denota una indagación perezosa. La Fiscalía General del Estado fue acusada de prevaricación por anular la negociación con un defraudador. No solo tenia derecho a defenderse, estaba obligada a restaurar la veracidad ante la ciudadanía a la que representa.
En el apartado folklórico, el PP impoluto se regocija del «primer fiscal general a quien se puede llamar delincuente», categoría que también abarca a Donald Trump y que tuvo un efecto fulgurante sobre su carrera política. El Supremo ni siquiera ha logrado la unanimidad del ‘procés’, en su obsesión por condenar a toda costa sin olvidar los pescozones de rigor a la prensa canallesca. García Ortiz solo ha pecado de ingenuo, que a veces rima con inocente.