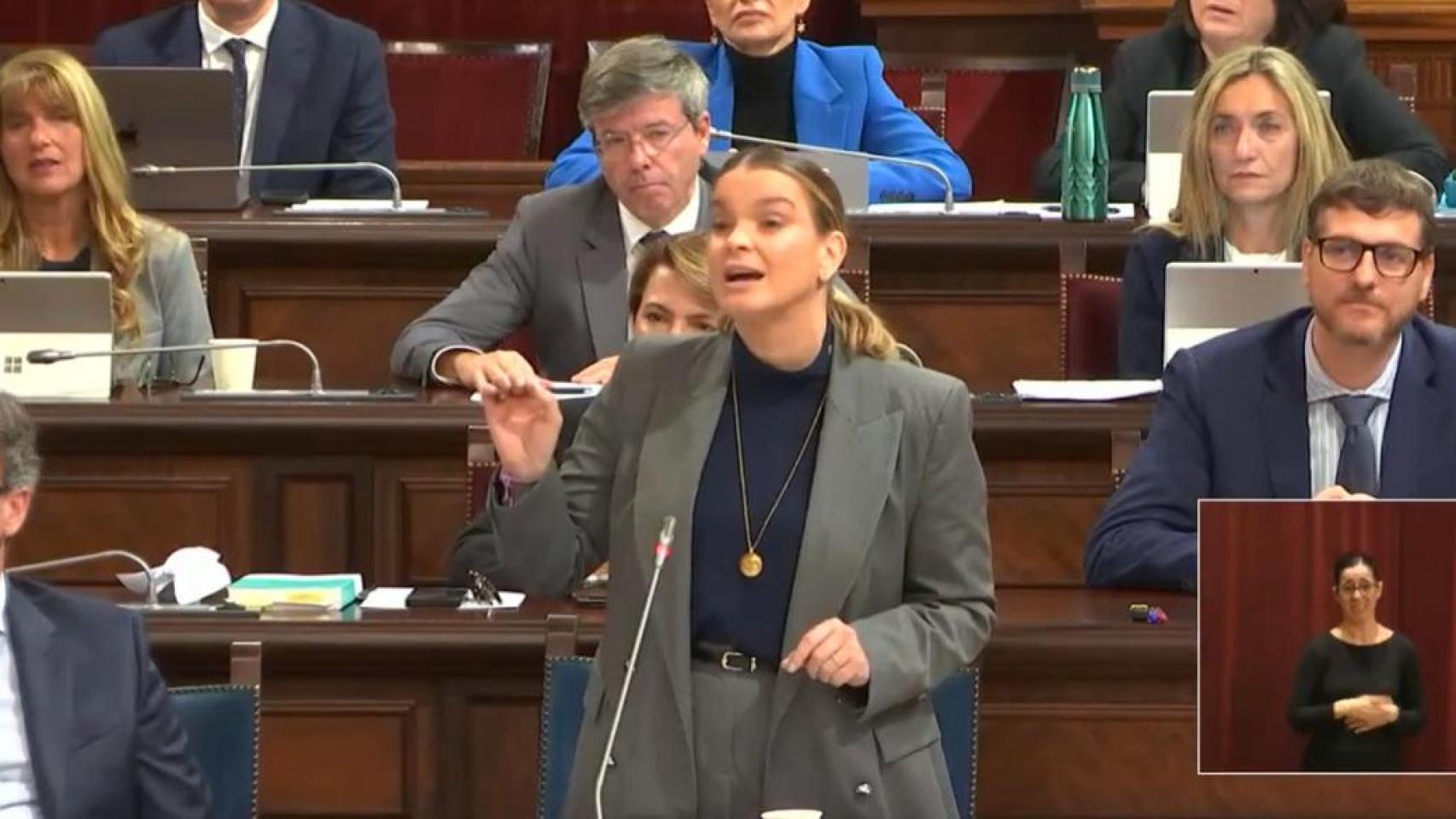Justo antes de cerrar la puerta de un portazo, para emprender —cada cual por su camino— el largo, abrupto y fétido periplo de la ruptura, mi inminente ex me pidió:
“Una cosa más, necesito saberlo… ¿me dejas por otra persona?”.
A lo que contesté con un hondo: “¡Por supuesto! ¡Te dejo por mí!”.
Lo sé, lo sé… Hemos visto Shakespeares con menos drama. Pero, por favor, no nos lo tengan en cuenta a ninguno de los dos. Si hay una fase de la vida en la que se dicen más chorradas que en el enamoramiento, es durante la ruptura.
Veinticinco años después, desayunábamos el otro día frente a una playa de Ibiza. Bueno… desayunaba yo. Él, a mi lado, se tomaba un café con leche desierto, advirtiéndome del derroche porque ya apenas toma leche. Ni hidratos de carbono. Ni verduras ni frutas, porque son puro azúcar. Y, como si en lugar de con mi ex estuviera masticando una tostada frente a Celia Cruz, cada cuatro frases oía: “asúúúcar”.
Y como del índice glucémico hay un paso pequeñísimo al índice de masa corporal, va y resulta que el que fuera mi marido ha alcanzado unos niveles de excelencia que deberían aparecer en los libros de texto. Yo, en cambio, me compré una báscula inteligente que resultó no serlo tanto: ¡pues no va y me califica de “somatotipo rellenita” y se empeña en que me sobran tres kilos! Si fuera verdaderamente inteligente, se daría cuenta de que está tensando mucho la cuerda, y uno de estos días, me pilla de malas porque no me abrocha el pantalón voy y la estrello o acaba en Wallapop.
Me contaba mi ex —entregado más que nunca a lo de dejar un bonito cadáver— que lo de las abdominales, como sospechábamos, tiene un precio: además del banco de pesas, ya no sale nunca. Yo, que esta también me la sabía, le respondí que por supuesto que voy al gimnasio… pero que salgo, vaya que salgo. Que anda que no hay veces, en los grupos de WhatsApp de las amigas, que proponen ir a allá o allí y les digo que sí antes incluso de que digan dónde.
En esas estábamos. Lo mismito que en otro encuentro podríamos debatir sobre física cuántica: uno alegando que la realidad solo existe cuando es observada, el otro defendiendo a muerte que menudo disparate es ese y que la realidad existe independientemente de la observación. Y al siguiente, por ejemplo, si de verdad Rose no podía hacerle un pequeño espacio en la tabla a Jack, en lugar de condenarlo a morir pelado de frío en Titanic.
Y a saber si por los efectos de la fructosa danzando con la alegría de saberse libre en mi torrente sanguíneo, aunque yo iba asintiendo a este conocido-desconocido que tiempo atrás fuera mi marido, me preguntaba cómo cojones encontramos alguna vez la materia prima suficiente para plantear un matrimonio. Que ya no sé si fue antes el huevo o la gallina, si estamos solos en la galaxia o acompañados, ni si de haber sostenido aquella alianza habríamos evolucionado a otros, ¡qué sé yo! que pactan que se puede comer fruta los martes, salir los jueves con amigos y hasta echar un polvo el último sábado de cada mes y los cumpleaños.
Porque de ser así, entonces… ¿seríamos otros todavía más dispares, de no haber incurrido en la inexplicable coexistencia de ambos en los escasos metros cuadrados de un piso hipotecado a 30 años?
Y mientras alternaba algún “ajá” entre algún “asúúúcar”, me daba cuenta de que le aprecio, les juro que le aprecio. No sé explicarles que le siento familia con la misma escasez de argumentos con que lo sentía la nada cuando estábamos casados:
“Te dejo por mí. Es que me siento sola, y para sentirme sola prefiero estarlo, y al menos sé a qué atenerme”.
La misma nada con la que sentía el todo que eran nuestros hijos —los verdaderos hombres de mi vida—.
Nos falta una palabra que exprese este parentesco de manera más justa que “exmarido” o “el padre de mis hijos”. Un vínculo familiar y de aprecio aunque lleve en paralelo —en letras muy, muy grandes— el pedazo de alivio de haber caminado sin él. Una. Impar. Sola. No en la terrible acepción lastimera, o hasta de fracaso, que se le da al término —más si cabe en las mujeres—. ¡Qué va! Sino un “sola” que llena la boca: sola, sola, ¡SOLA!
Y como él es de cifras y yo de letras, y no cuenta con una columna en la que divagar sobre los pormenores de nuestros encuentros, lo imagino entre series de poleas y mancuernas, contándole a algún colega del gimnasio algo muy parecido a:
“Es que no la reconozco. Comiendo pan, comiendo azúcar, ignorando la báscula y saliendo con las amigas como si tuviera veinte años… ¡menuda piedra esquivé!”.
Y, aunque el humorista gráfico Chumy Chúmez decía ante lo de la “indisolubilidad del matrimonio” aquello de: “No es verdad que el matrimonio sea indisoluble. Se disuelve fácilmente en el aburrimiento”, yo creo que se disuelve todavía con más fuerza en las ganas. O quizá sea que vamos desarrollando, sin darnos cuenta, el músculo de los radares. Intuimos cuando es mejor largarse antes de cagarnos de frío en una tablita que, claramente… no da para dos.
Suscríbete para seguir leyendo