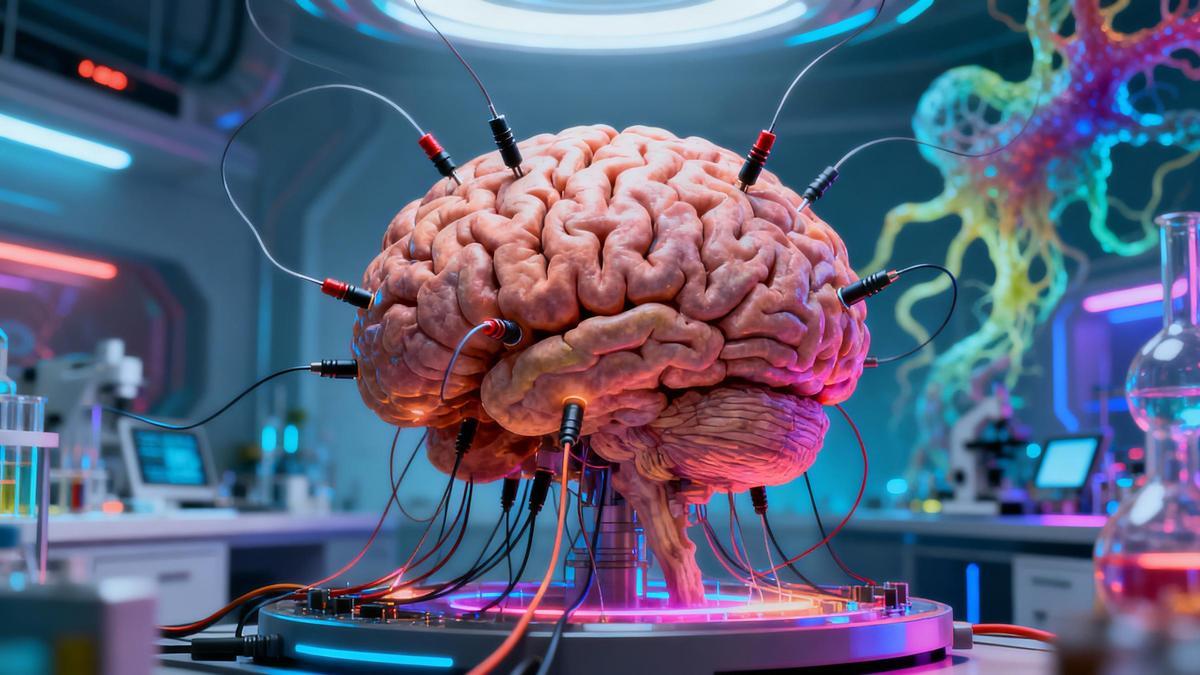Los científicos sustituyen el silicio por neuronas humanas y logran una computación de alta eficiencia en resultados y consumo energético: menos de 20 vatios para realizar billones de operaciones por segundo, frente a los megavatios que exige la inteligencia artificial convencional. Una tecnología que, si cumple sus promesas, podría llegar a competir con los superordenadores y los futuros ordenadores cuánticos.
En Vevey, Suiza, un equipo de investigadores está usando células vivas del cerebro humano como procesadores para tareas informáticas. Forman pequeñas redes neuronales, cultivadas y sostenidas en laboratorio, que son capaces de recibir señales eléctricas, de “aprender” patrones y de enviar respuestas interpretables desde plataformas remotas, revela la revista Nature.
Estas redes, conocidas como organoides cerebrales, se generan a partir de células madre humanas reprogramadas. Los científicos las “alimentan” con nutrientes y las conectan a matrices de electrodos. Es así como pueden enviarles pulsos eléctricos que simulan información, y medir cómo reaccionan los tejidos, registrando impulsos, ritmos y sincronización en tiempo real.
La interacción es digital, pero lo que ocurre dentro de estos “biochips” tiene poco que ver con la electrónica y mucho con la biología: los cambios de flujo iónico y la activación neuronal recuerdan los mecanismos cerebrales que organizan el aprendizaje y la memoria, tal como explica otro artículo publicado en Frontiers.
Datos clave sobre los primeros ordenadores con células cerebrales humanas
- Hallazgo principal: Desarrollo de biocomputadores basados en redes de células cerebrales humanas capaces de procesar información y aprender mediante experimentos controlados.
- Metodología: Cultivo de organoides cerebrales a partir de células madre humanas, conectadas a electrodos y estimuladas con patrones eléctricos; medición de las respuestas mediante inteligencia artificial.
- Resultado destacado: Organoides capaces de reconocer letras Braille con hasta un 83% de acierto cuando se combinan varias redes, demostrando la viabilidad de procesar y clasificar información.
- Implicación tecnológica: El cerebro humano consume menos de 20 vatios y realiza billones de operaciones por segundo, mientras que los superordenadores requieren megavatios; la biocomputación podría revolucionar la eficiencia energética en inteligencia artificial.
- Aplicaciones potenciales: Robótica, medicina personalizada, inteligencia artificial adaptativa y bioinformática; posible competencia futura con supercomputadores y sistemas cuánticos.
- Desafío ético: El uso de células humanas exige protocolos rigurosos de consentimiento, transparencia y justicia, recordando precedentes históricos como el caso de Henrietta Lacks.
- Próximo paso: Avanzar en la creación de biochips con capacidad de aprendizaje dinámico, mayor plasticidad y memoria, y definir un marco normativo específico para regular la tecnología.
Mejor, el cerebro
Hay que tener en cuenta que el cerebro humano, con menos de 20 vatios de consumo —similar al gasto de una bombilla pequeña— realiza billones de operaciones por segundo, igualando la potencia de cálculo de los superordenadores más avanzados. Sin embargo, gigantes digitales, como Frontier o Tianhe-2, requieren hasta 22 millones de vatios para alcanzar un nivel de procesamiento equiparable, y los sistemas de inteligencia artificial actuales pueden consumir incluso más de 9 megavatios por modelo avanzado: requieren instalaciones industriales y generan decenas de toneladas de CO2, mientras que el cerebro humano resuelve tareas complejas con una huella energética mínima.
Funciona en la práctica
Uno de los experimentos recogidos por Nature consiste en enseñar a organoides de alrededor de 10.000 neuronas a reconocer letras Braille mediante patrones de pulsos eléctricos, empleando aprendizaje supervisado (un modelo de machine learning donde el sistema aprende con ejemplos cuya respuesta ya se conoce) y otras técnicas de inteligencia artificial para decodificar las respuestas. El resultado: cada organoide identificó correctamente las letras el 61% de las veces y, combinando tres, se alcanzó un 83% de acierto. Son cifras modestas, pero significativas: demuestran que las células humanas pueden procesar y clasificar información en sistemas artificiales, abriendo una ruta hacia aplicaciones cognitivas inéditas, según los autores de este trabajo.
La investigación va más allá del reconocimiento de patrones. Empresas como Cortical Labs han conseguido entrenar neuronas en laboratorio para jugar videojuegos antiguos como Pong, gracias a una estrategia de retroalimentación: los aciertos reciben estímulos organizados, los errores, ruido caótico. Con el tiempo, las células “prefieren” las respuestas que generan orden. La clave es que estos sistemas aprenden y adaptan su comportamiento a los estímulos, en cierto modo como haría un animal.
Ir más lejos
La comunidad científica explora la posibilidad de inducir comportamientos más complejos mediante la administración de neuromoduladores como la dopamina, que refuerzan patrones específicos y animales como científicos buscan el modo óptimo de estimular la plasticidad neuronal y la memoria. El objetivo: que estos biochips no solo reconozcan estímulos sino que desarrollen capacidades dinámicas y adaptativas. Es la así llamada Inteligencia Organoide.
Hoy, los organoides cerebrales no sustituyen a los ordenadores convencionales, pero representan el inicio de una convergencia entre la neurociencia, la biología sintética y la informática, con aplicaciones potenciales en inteligencia artificial, robótica, medicina personalizada y bioinformática que incluso podría competir con los superordenadores y la computación cuántica.
Regulaciones pendientes
Pero, Nature también advierte: aunque los organoides no son cerebros conscientes ni pueden sufrir, la procedencia de las células y la posibilidad de crear sistemas complejos demandan una regulación precisa y transparente.
Las discusiones sobre la propiedad intelectual, la compensación a donantes y el uso comercial recuerdan antiguos dilemas como el famoso caso de Henrietta Lacks, cuya historia habla de la importancia de que la innovación biomédica, por disruptiva que sea, esté siempre fundamentada en el respeto ético.