En la reciente historia de la literatura española, hay ciertos nombres que destacan por encima del resto por ser considerados rara avis, outsiders, bartlebys… Son autores enigmáticos, crípticos hasta cierto punto, pero siempre, o casi siempre, sorprendentes. Francisco Ferrer Lerín es uno de ellos, sin lugar a dudas.
Perteneciente a una generación —aunque él reniege en cierto sentido del propio término de «generación»— extraordinaria de poetas, decidió abandonar la escritura para dedicarse a otros oficios durante más de tres décadas. Fue por una «cuestión azarosa», como él mismo afirma, que retomó el arte de la palabra lírica, poética y narrativa para volver a conquistar a los lectores.
En su escritura hay un humor feroz, un distanciamiento que a veces bordea la crueldad pero que seduce. Muchos de sus textos recientes dialogan con lo animal, lo erótico, lo violento, lo residual, y es muy difícil no sentir una extraña atracción por ellos, por ese insólito y chocante universo literario que ha creado.
Francisco Ferrer Lerín es filólogo, escritor y ornitólogo especializado en grandes rapaces necrófagas. / Raquel Manzanares
Es Francisco Ferrer Lerín uno de los protagonistas de la tercera edición del festival Alto Palancia Lit Fest que se desarrolla en esta comarca castellonense hasta el 9 de noviembre. Este jueves, día 6, mantendrá una conversación con el director del certamen, David Trashumante, bajo el título La Bestia de Lerín. Con el escritor, poeta y ornitólogo barcelonés hablamos para conocer más de cerca su figura, una figura envuelta en cierto halo de misterio, de mito.
Su «leyenda» —entre el ornitólogo, el jugador y el poeta secreto— parece haberle precedido siempre. ¿Le incomoda que la figura del mito eclipse a veces al escritor real?
Yo soy culpable de todo esto porque me mantuve durante 33 años sin escribir literatura. Cuando volví por una serie de circunstancias azarosas, escribí una novela que se llamaba Níquel y en ella yo me explayé y empecé a contar todas estas historias de mi vida aventurera. Eso, indudablemente, obró como una especie de losa porque, claro, yo esperaba que la crítica hablara de mi literatura, de mi escritura, y hablaron de si fui jugador profesional de póquer, agente secreto… Lo cual es lógico, porque todo es muy novelesco, pero no diré que haya eclipsado mi figura como escritor. No obstante, sí ha habido momentos que me ha incomodado un poco.
«Esos 33 años de agrafía los dediqué a otros menesteres, entre ellos la ornitología de campo»
En su caso, el silencio editorial de tres décadas no fue una pausa, sino una metamorfosis.
Yo empiezo a escribir poesía muy joven. Con 15 años ya torturo a mis padres y a mis amigos con poemas. Los iba persiguiendo con ellos. Entonces, coinciden una serie de circunstancias. La primera de ellas es que tengo un ruido en la cabeza —esto lo he contado muchas veces— que imprime mi vida, un ruido que se manifiesta cuando yo me acuesto. Esto dura unos años. Luego se transforma, se muta en una cantinela sacrílega. Todo eso le da a mi vida un ritmo y melodía que convierto en un ser musical. Eso facilita que yo pueda escribir, sobre todo, lírica.
Posteriormente, conozco en esos años la obra de Saint-John Perse, que para mí es capital, porque me enseña a ver la literatura, sobre todo la poesía, a leerla y a escribirla. Yo imito a Saint-John Perse, y escribo y escribo poesía. Todo esto ocurre siendo yo muy joven. Sin embargo, reconozco que a mí, el escribir, sobre todo en esos años, no me supone ningún esfuerzo, ni le doy ninguna importancia, como sí se la daban compañeros míos de aquella época como Leopoldo María Panero, Pedro Gimferrer… Estos ya se veían como profesionales de la escritura, ya con una proyección universal, un premio Nobel… Así pues, escribo durante unos años, e igual que empiezo a escribir sin ningún esfuerzo, un buen día dejo de hacerlo porque yo no me considero un poeta.
¿No se consideraba poeta? ¿Y ahora sí?
Yo he empezado a considerarme un poeta, hasta cierto punto, en los últimos años. Como decía, dejé de escribir y estuve 33 años dedicándome a otros oficios, hasta que un buen día regreso a la escritura por una cuestión absolutamente azarosa.
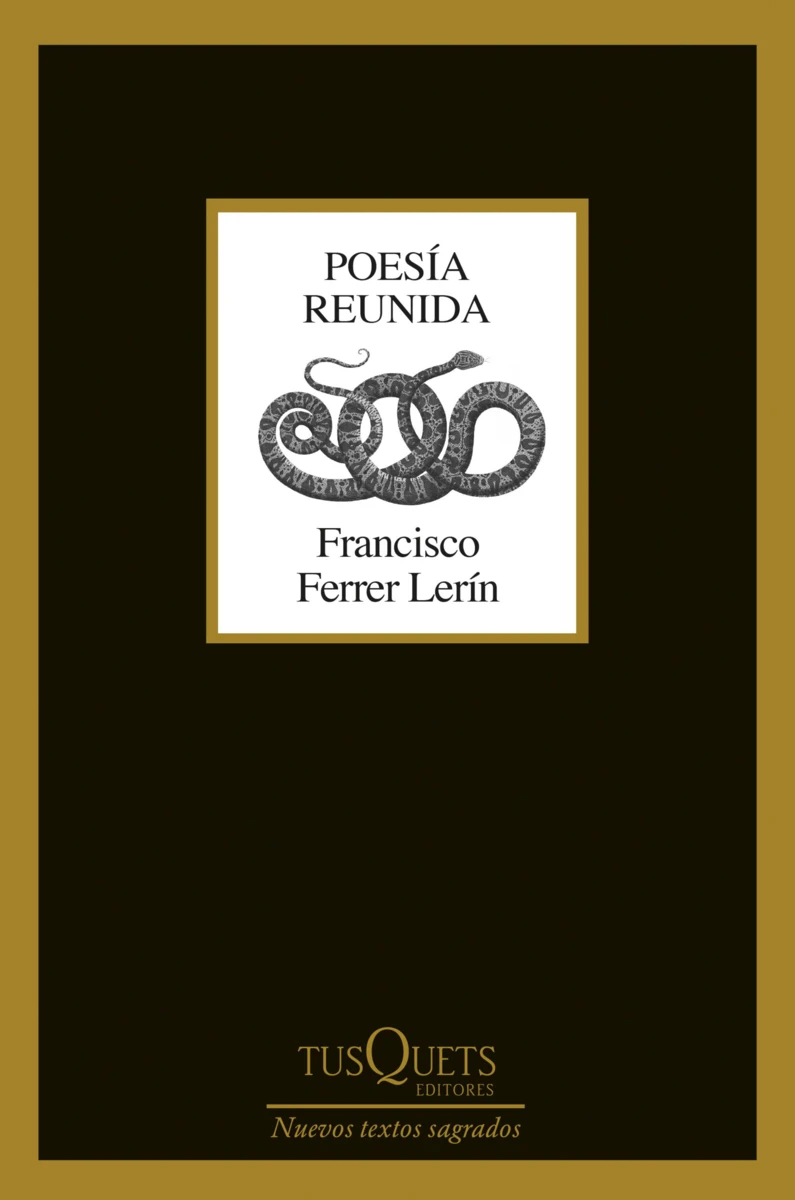
‘Poesía reunida’
Autor: Francisco Ferrer Lerín
Edición: Aurelio Major
Editorial: Tusquets
512 páginas; 21 euros
¿Y cuál fue esa cuestión azarosa?
Me llamaron del Instituto Francés de Barcelona para dar una conferencia, y cuando termine de darla aparecieron unos seguidores de mi obra pidiendo que volviera a escribir, y volví.
¿A qué otros oficios dedicó su tiempo en todo ese tiempo?
Esos 33 años de agrafía los dediqué a otros menesteres, entre ellos la ornitología de campo. La ornitología de campo me suministra mucho material, me suministra léxico y una serie de elementos que creo son fundamentales en la vida de todo escritor, porque todo escritor debería tener un oficio paralelo, al menos uno. De hecho, si no fuera así no podría escribir, por ejemplo: «El vuelo de un milano real al atardecer posándose en la rama de un olmo». Esto, uno que no sea ornitólogo no lo puede decir. La palabra posarse, el olmo… Así que esto es lo que hago durante 33 años, y luego regreso por esos seguidores durmientes que aparecen en la conferencia de Barcelona.
Su obra mezcla ciencia y poesía, precisión ornitológica y delirio verbal. ¿Qué tiene el vuelo de un buitre que no tenga un verso?
Te voy a contar una cosa. Durante unos años en Barcelona, esta pandilla de Panero —a quien llamábamos «Panecillo»—, con Pedro Gimferrer y sobre todo Félix de Azúa, que era mi amigo más cercano, apareció Javier Marías por ciertas una serie de circunstancias de la vida de carácter amorosas; compartíamos una novia. Un buen día, Javier vino conmigo a las carroñadas.
Las carroñadas son actos casi sacramentales: robábamos la carne del zoo de Barcelona que se suministraba a los leones —sobornábamos a un guarda para ello— y la llevábamos al pre-Pirineo de Lérida. Abríamos el maletero, dejábamos la carne y nos escondíamos. De repente, en el firmamento aparecían puntitos que, al acercarse, resultaban ser aves de 2,70 metros de envergadura. A mí me cautivó: era principios de los años 60, cuando España estaba saliendo del subdesarrollo, y descubrí esas plataformas de aves necrófagas. Esto me entusiasmaba. Ver ese puntito que de pronto aparece y que baja como si fuera en paracaídas, como si se trataran de unos stukas de la segunda guerra mundial y que devora la carroña en un momento. Esto a mí me subyuga, me sigue subyugando. Pero, claro, Javier Marías no era un ducho en la materia y no lo entendía, me decía: «Paco, ¿esto qué es?», y quería darle una interpretación filosófica que no la tenía en absoluto. El vuelo de un buitre es más pedestre, yo no soy nada metafórico, nada. Yo soy más de aquello de «al pan, pan, y al vino, vino». Es decir, yo ahí no veía más que el vuelo majestuoso del buitre, el tamaño y el hecho de que en aquellos momentos tuviera carroña desperdigada por el monte.
Pere Gimferrer lo llamó «fundador del ala extrema de la escritura novísima». ¿Se reconoce en esa idea de extremidad o la siente como un exceso de etiqueta?
La etiqueta completa no es esta. Creo que era «padre nutricio de la secta novísima». Esta es realmente la formulación correcta, que dijo Gimferrer como mencionas, y que luego repitieron otros. Yo, sinceramente, no sé si fui un pionero. También te digo que el concepto «generación», para nosotros no existió nunca.
«Yo soy una especie de avestruz, siempre observando, y uno se alimenta de estas cosas»
¿Cómo así? ¿Qué quiere decir que no existió una «generación»?
Hay una cosa fundamental en el concepto generación que es el intercambio de manuscritos. Tú escribes un poema y me lo pasas a mí, yo te lo comento… Esto jamás se produjo, jamás. O sea, yo escribía mis cosas y, como mucho, alguna vez, Félix (de Azúa) me hacía algún comentario. Pero entre los demás nunca hubo un intercambio. Por ejemplo, cuando Pedro (Gimferrer) pasa a ser Pere y escribe su primer libro en catalán, Els miralls, me lo pasa a mí para que yo se lo traduzca, cosa que no hago porque lo encontraba ridículo. Así pues, no hubo nunca un intercambio de este tipo.
Pero sí hay rasgos en común, o aspectos que de algún modo les unen, ¿no es así?
Con Pedro salíamos por las mañanas e íbamos, sobre todo y fundamentalmente, de librerías, por librerías de viejo. También íbamos a las galerías de arte porque el arte, sobre todo el arte contemporáneo, ha estado siempre muy presente, y luego el cine; íbamos todos los días y veíamos dos o tres películas. Pero este era el concepto. Luego, «Panecillo», Leopoldo María Panero, conmigo tenía una relación vinculada al póquer. Él en aquella época estaba absolutamente ciego con el póquer, hasta el punto que iba por la calle, íbamos Panecillo y yo, y una novia que tenía por entonces que se llamaba Rinola Cornejo, que por cierto Panecillo la odiaba, y sabes qué hacíamos.
Ni la más remota idea.
Como él tenía una necesidad imperiosa de jugar y llevaba una baraja en la mano siempre, llamábamos al timbre de varias casas para que nos abrieran. ¡Y quieres creer que nos abrían! Muchas veces nos abrían señoras que quizá estaban muy solas o aburridas, y en el salón o en el comedor de su casa, nos ponían unas galletas y un vaso de leche y allí jugábamos. Como es natural, yo desvalijaba a Panecillo, quien inmediatamente llamaba a su madre y le decía: «El cabrón de Ferrer Lerín me ha vuelto a desplumar, mándame un giro». Este era el tipo de vínculos que teníamos. Y, con Javier Marías muy poco, simplemente compartir una novia, nada más.

Francisco Ferrer Lerín estuvo alejado del foco literario durante más de tres décadas. / MEDITERRÁNEO
Otro aspecto fundamental en su obra está ligada al arte. De hecho, acuña el Arte Casual, donde defiende la involuntariedad, el accidente, lo efímero.
Sí, así es. El Arte Casual lo acuño en el año 1984. Está muy vinculado al birdwatching, a la observación de las aves. Así, cada vez que visitaba los alrededores de las ciudades, estudiando a los pajarillos y las aves, empecé a ver una serie de objetos o agrupaciones de objetos que a mí me producían un placer estético, o al menos un impacto visual.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, las balas o pacas de paja que se ven en el campo cuando está cosechado y quedan diseminadas de forma más o menos geométrica. Esto es algo que he visto que la gente, cuando va en coche, pues lo mira, porque le llama la atención. Igual que las balas de paja hay cantidad de cosas que forman una serie de conjuntos que son muy atractivos. Las mismas balas de paja cuando las almacenan y las envuelven en un plástico, etc. Qué hice yo, pues sistematizar todo esto.
¿De qué modo?
Acuñé el término «Arte Casual», redacté un manifiesto, un poco en la línea de las vanguardias del siglo XX, y empiezo a fotografiar todo esto, porque, claro, el arte casual no es trasladable a un museo. Es efímero muchas veces, y luego requiere de cierta intervención humana pero funcional, no buscando el modo de crear arte porque sí. Es funcional porque el agricultor almacena allí la paja por lo que sea, o acumula residuos en el borde de una carretera. Y con todo esto conformo el «Arte casual» del que surgen algunas exposiciones y varios libros, hasta el punto de que hay una vertiente de teóricos que estudian mi obra ahora y que vinculan mi poesía, fundamentalmente, pero también mi prosa, con el Arte Casual.
Ha dicho alguna vez que «la poesía está en el modo de mirar». ¿Ha cambiado su modo de mirar con la edad o se mantiene la misma pulsión inicial, solo más depurada?
Yo no tengo edad, o cada vez tengo menos edad (bromea), pero sí te diré que la mirada es fundamental, yo no lo ha modificado. El modo de leer las cosas es lo que determina la poesía y el Arte Casual, de ahí ese vínculo entre los dos conceptos. La poesía ha ocupado muchas horas de mi vida, aunque ahora la he dejado de escribir.
«El Arte Casual lo acuño en el año 1984. Está muy vinculado al birdwatching, a la observación de las aves»
¿Seguro ha dejado de escribir poesía?
Tusquets ha publicado mi Poesía reunida, que no completa. Aurelio Major, que es quien ha editado el libro, ya me dijo de titularlo así porque en cierto modo sabe que todos los poetas somos capaces de escribir un poema más.
Su literatura se alimenta tanto del sueño como del documento. ¿Dónde termina la observación científica y empieza la fabulación? ¿O son, para usted, la misma cosa?
Es la misma cosa, todo está mezclado. Bueno, las fuentes son fundamentales. Cuando uno es joven, o cuando yo era joven al menos, tenía una gran capacidad creadora, aunque me podía apoyar en Saint-John Perse como sistema de escritura, y luego en Borges. Para mí, Borges es mi padre y mi madre, es la persona que ha sabido utilizar la erudición sin que chirríe dentro de un texto, y esto es lo que yo siempre he intentado. ¿Entonces, qué va en el texto? Mis conocimiento científicos, mi observación constante. Yo soy una especie de avestruz, siempre observando, y uno se alimenta de estas cosas. Digamos que ahora fabulo menos, me fijo mucho en determinados textos, textos medievales me han interesado siempre, manuales antiguos de zoología, y luego los sueños, que para mí han sido capitales. Los viejos tenemos una gran ventaja: yo me despierto por la noche cuatro o cinco veces para hacer pis. Y, claro, como uno recuerda la última parte del sueño, tengo la posibilidad de recordar cinco veces. Todo esto lo he utilizado, aunque actualmente lo estoy dejando y me inspiro más por las noticias de la prensa que me apasionan, incluso determinadas redacciones. Esto es lo que alimenta realmente mi escritura.
Para terminar, si tuviera que definir «La Bestia de Lerín», ¿hablaría de una criatura literaria, de un impulso vital o de un simple juego de espejos?
Esto de la «La Bestia de Lerín» no es mío y me ha sorprendido. No sé si yo soy la bestia o si tengo una bestia en casa… Lo que sí tengo es un bestiario publicado, El bestiario de Ferrer Lerín, que fue el resultado de mi tesis doctoral.
Seguro que hay una historia detrás de ese bestiario.
Yo iba a escribir una tesis, bueno, la tenía escrita, sobre ornitónimos del diccionario de autoridades. No obstante, la persona, el catedrático que me la iba a dirigir falleció, y la cosa quedó huérfana. Tiempo después, estaba con Carlos Barral, cuando Barral se separa de Seix Barral y crea su propia editorial, Barral Editores (yo formaba parte del consejo de redacción de esa editorial), y se lo propuse. Carlos me dijo: «Esto, Paco, es muy complicado, pero interesante». Ahí quedó la cosa, sin embargo, totalmente suspendida. Con todo, un día en Barcelona, en una entrevista que me hicieron en una televisión local, conocí a una persona que era el editor o director literario de Galaxia Gutenberg. Le conté la historia y me dijo que le interesaba muchísimo. Entonces ahí salió El bestiario de Ferrer Lerín, que fue Premio Nacional pero al mejor libro editado. No sé si este bestiario da pie al título a la conversación que voy a mantener en Geldo con David Trashumante. Es una cosa un poco rotunda, pero me parece bien. Por otro lado, también tengo un capítulo de mi vida que es el arte sonoro.
¿Y qué hay de ese arte sonoro relacionado con la bestia?
A raíz de una exposición que llevamos a cabo en la Universidad de Málaga, la sección dedicada al arte sonoro fue la más visitada. En ella yo emito una serie de sonidos que pueden recordar, quizá, a algunos pasajes bestiales de la naturaleza. No sé en qué acabará esta conversación con Trashumante. Si vienes a la charla, te animo a que emitas conmigo algún sonido. Podemos hacer un dúo.
Suscríbete para seguir leyendo


















