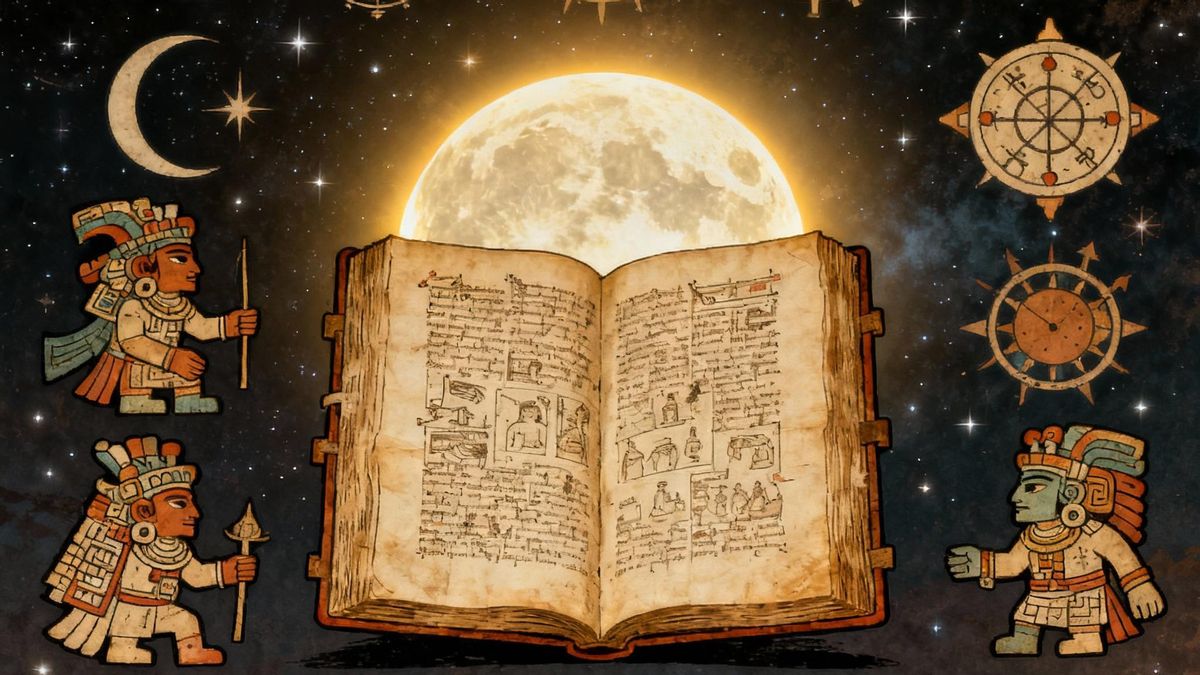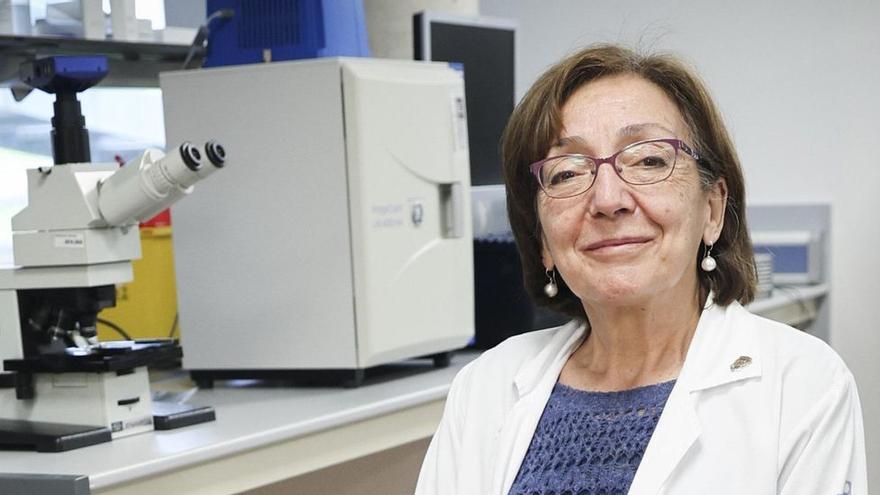Hace ochocientos años, los astrónomos mayas tejieron un pacto con la matemática y el cosmos: su sistema para predecir eclipses, inscrito en el mítico códice de Dresde, revela cómo la observación paciente y la lógica empírica pueden vencer al tiempo y a la incertidumbre.
Durante siglos, los mayas lograron predecir eclipses con una gran precisión y plasmaron ese conocimiento en su célebre Códice de Dresde, elaborado entre 1200 y 1250 d.C. Este manuscrito se conserva actualmente en la Biblioteca Estatal de Sajonia y es considerado una auténtica joya de la ciencia antigua.
Sus páginas, elaboradas con la corteza de árboles y repletas de glifos y símbolos matemáticos, guardan el secreto de cómo los astrónomos mayas ajustaban sus cálculos y perfeccionaban un sistema predictivo que aún hoy sigue sorprendiendo a la comunidad científica.
Los sabios mayas observaron los ciclos de la Luna y anotaron, generación tras generación, las fechas y características de los eclipses que lograban contemplar. La clave, según revela una nueva investigación publicada en Science Advances, era la meticulosa observación de las fases lunares y la persistencia ritual de quienes registraban cada evento.
Los “vigilantes del tiempo” —figura que persiste simbólicamente en comunidades indígenas de México y Guatemala— construían tablas y algoritmos siguiendo patrones empíricos: así ajustaban el registro cada vez que surgía una discrepancia entre las predicciones y la realidad.
El papel del algoritmo
Un algoritmo, en este contexto, es una secuencia de pasos y reglas sencillas que permiten transformar la observación y el registro en predicción. Los astrónomos mayas no solo sumaban y contaban; creaban un circuito lógico donde cada ciclo lunar, cada ajuste, cada reinicio alimentaba un sistema capaz de anticipar eclipses con enorme exactitud. De esta forma, convertían el caos aparente del cielo en patrones ordenados, y esos patrones en fechas que pueden leerse en el códice siglos después.
El corazón del método, detallado en la Tabla de Eclipses, reside en la cuenta de 405 lunaciones: unos 33 años solares calculados sin necesidad de números decimales, tan solo con sumas y secuencias mayas. Los mayas descubrieron, por comparación y prueba, que dicho ciclo coincidía casi exactamente con 46 vueltas del calendario Tzolk’in, el almanaque sagrado de 260 días. Este hallazgo les permitió enlazar su calendario lunar con el ritual y proyectar fechas futuras de eclipses de forma funcional y simbólica.
Periódicos reinicios
Ahora bien, a medida que pasaban las décadas, los errores inevitables se acumulaban. Ningún ciclo astronómico es eterno ni perfecto, y el desfase entre la órbita lunar y la rotación terrestre requería ajustes periódicos. Para superar este obstáculo, los mayas identificaron puntos clave donde la tabla debía “reiniciarse”.
Es aquí donde entran los ciclos Saros e Inex. El Saros es un periodo de 223 lunaciones (unos 18 años) tras el cual las geometrías lunares y solares vuelven a alinearse, de modo que, si hubo un eclipse, otro muy parecido ocurrirá casi en el mismo lugar y fecha. El Inex, por su parte, dura 358 lunaciones (unos 29 años) y ayuda a determinar cuándo y dónde tocará el próximo eclipse.
Aunque desconocían sus nombres y fórmulas modernas, los mayas reconocieron estos patrones por pura observación, y cada cierto tiempo, reiniciaban su tabla en estos meses clave para evitar desviaciones acumuladas. Así se aseguraban que, generación tras generación, sus predicciones siguieran en sintonía con los astros.
Referencia
The design and reconstructible history of the Mayan eclipse table of the Dresden Codex. John Justeson et al. Science Advances, 22 Oct 2025; Vol 11, Issue 43. DOI: 10.1126/sciadv.adt9039
Carácter universal
Uno de los aspectos más significativos del Códice de Dresde es que no solo permitía predecir eclipses visibles en Mesoamérica, sino también anticipar eclipses que tendrían lugar en otras partes del mundo. Ello sugiere que la función de la tabla servía para programar ceremonias y advertir peligros cósmicos. La vinculación entre sus calendarios y las fases de la Luna otorgaba a los mayas una visión privilegiada sobre el destino y el tiempo, fundamentando la vida cotidiana y la religiosidad.
Aunque su sistema no era exacto al cien por cien, muchos de los eclipses predichos hace ochocientos años ocurrieron realmente, y en algunos casos con menos de dos días de diferencia.