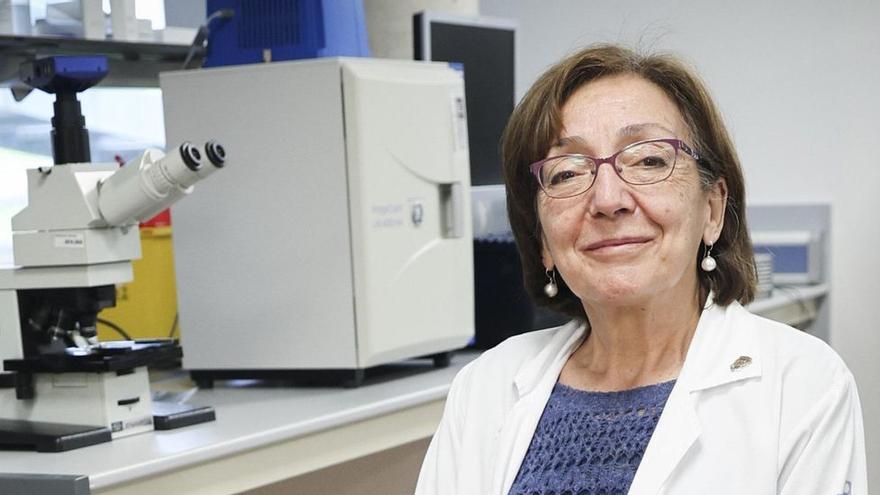El primer alemán que dejó constancia escrita de su paso por Canarias no encontró motivos para repetir. En 1509, el comerciante Lucas Rem llegó a Tazacorte, en La Palma, enviado por una compañía de Augsburgo para inspeccionar unas plantaciones de azúcar. En su diario dejó escritas dos palabras en su idioma: «Verfluocht land», que en alemán significa «la tierra maldita».
Rem era de Augsburgo, una de esas ciudades-estado que en pleno Renacimiento podían presumir de ser pequeñas potencias dentro del Sacro Imperio Romano. Situada entre Flandes e Italia, era el nudo del comercio europeo, punto de paso de los mercaderes más poderosos del continente y de las ideas que entonces recorrían Europa. Desde allí se financiaban guerras, se movían fortunas y hasta se elegían emperadores. En comparación, cualquier otro lugar del mundo debía de parecerle un caos. Y más aún para alguien de la posición —y los hábitos— de Lucas Rem.
Según relatan Ana Viña Brito y Nicolás de Kun, el comerciante alemán no llegó a La Palma por gusto, sino por obligación. La poderosa casa Welser, una de las familias financieras más influyentes del Sacro Imperio —y de su propia ciudad natal—, lo envió a supervisar unas plantaciones de caña de azúcar recién adquiridas en Tazacorte.
Viaje a «tierra maldita»
Desembarcó en La Palma el 21 de septiembre de 1509, después de un viaje que duró dos meses y tuvo de todo: ataques de piratas vizcaínos, tempestades, cuarentenas por peste y mareos diarios. Acompañado por un pequeño grupo de factores y trabajadores de la casa Welser, cuatro días más tarde emprendió camino hacia Tazacorte.
El trayecto no ayudó a mejorarle el ánimo. A caballo, entre barrancos y caminos recién abiertos, atravesó un paisaje abrupto al que no estaba acostumbrado. Cuando por fin llegó, anotó en su diario una descripción poco entusiasta. Llamó a La Palma «tierra maldita».
Vista actual de Tazacorte, en La Palma / LP/DLP
No le faltaban motivos. La finca estaba medio arruinada, el riego era deficiente y los molinos necesitaban más inversión de la que sus jefes estaban dispuestos a poner. Durante el día inspeccionaba las propiedades y revisaba los canales de agua; por la noche se encerraba con los libros de cuentas. Todo le parecía provisional, ineficiente o mal hecho, como si la isla acabara de ser conquistada apenas quince años atrás.
Aun así, intentó dejar las cosas en orden. Trazó nuevas canalizaciones, revisó las cuentas y dio instrucciones para mejorar las cosechas. Pero sabía que nada de eso cambiaría gran cosa. Antes de que llegara el invierno, decidió marcharse, por si alguna tormenta tenía la ocurrencia de retenerlo en la isla. El 2 de octubre de 1509, apenas una semana después de haberla pisado por primera vez, se embarcó de vuelta.
El experimento fallido de los Welser
La historia de los Welser en La Palma no duró mucho más. Cuatro años después, en 1513, la compañía vendió las plantaciones y el ingenio azucarero a dos comerciantes flamencos. La finca, que había costado más de trescientos mil maravedíes, pasó de mano en mano hasta quedar integrada en las redes de los nuevos propietarios isleños.
Para los Welser, aquello fue un experimento fallido, una inversión demasiado lejos de su zona de influencia y de los circuitos donde estaban acostumbrados a operar. La distancia complicaba el control y las rutas atlánticas aún no eran tan estables como las del Mediterráneo.
En su diario, Rem no menciona a los trabajadores de las plantaciones ni los métodos de cultivo, aunque deja entrever su incomodidad ante el clima, las distancias y la precariedad. Su testimonio es una ventana excepcional a la realidad canaria de comienzos del siglo XVI, vista desde los ojos —y el desdén— de un comerciante europeo.
Si no fuera porque las plagas son al campo como la tormenta al marino, y más en aquellos años, pensaríamos que la de gusanos que destrozó las cosechas de La Palma al año siguiente de la visita de Rem era cosa de la maldición.