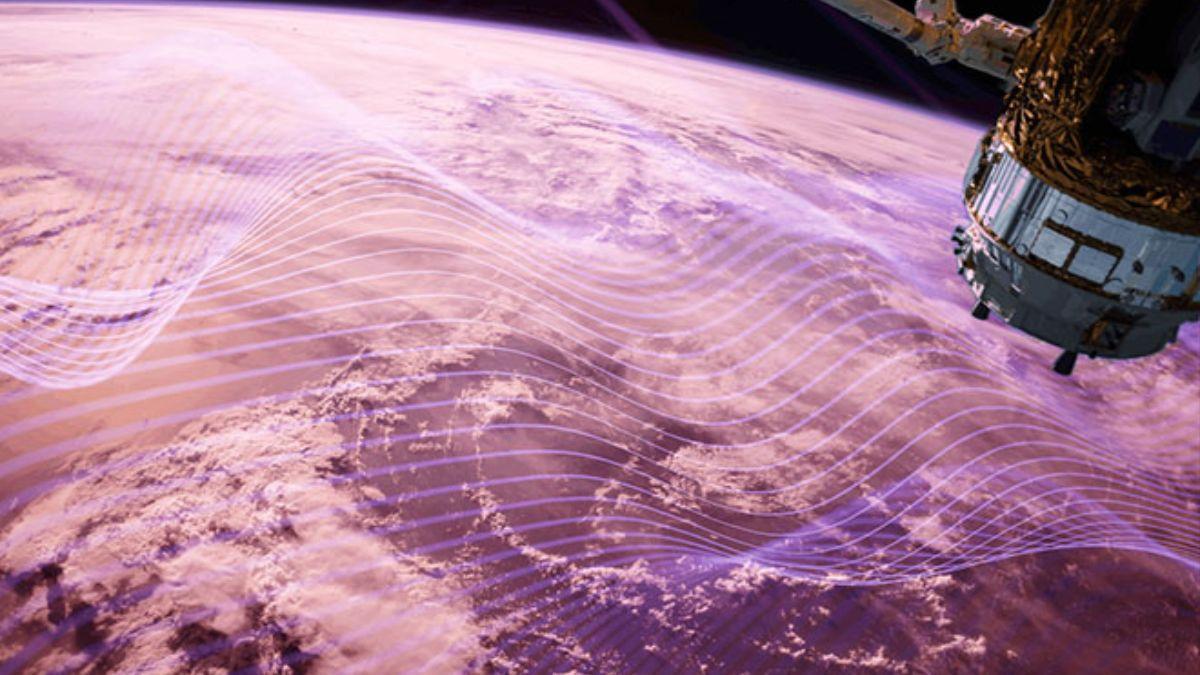¿Qué mueve a una persona a dedicar su vida profesional al acompañamiento psicológico de enfermos de cáncer y sus familiares?
Por un caso muy cercano de esta enfermedad en mi familia, desde muy pequeña, quizás con ocho años, ya decidí dedicarme a combatir el cáncer. Primero me hice técnico de laboratorio porque quería investigar las causas y la cura de la enfermedad, pero luego me di cuenta de que me gustaban las personas y en el laboratorio me faltaba algo: la parte de la enfermedad que no es física, la parte mental. Entonces estudié Psicología y, aunque trabajé en otros sitios, siempre quise colaborar de alguna manera con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Cuando surgió esta oportunidad de trabajar con ellos en las Pitiusas, en agosto de 2022, no me lo pensé.
La AECC apuesta por la investigación como principal arma para derrotar a esta enfermedad.
En mi opinión, la investigación es muy importante, tanto la centrada en los tratamientos para la cura de la enfermedad como la que trata de encontrar la causa del cáncer. Porque me encuentro con muchos pacientes cuya principal preocupación es entender por qué les ha tocado a ellos, que a lo mejor no han fumado ni bebido nunca, han llevado una vida saludable y aun así les han detectado un cáncer. Pero a mí realmente me interesa la otra parte, la salud mental, que creo que está muy relacionada con la enfermedad. Desde la psicología creo que se puede ayudar mucho.
¿Cómo puede influir el estado mental de un paciente en el desarrollo de su enfermedad?
Aunque hay diferentes teorías al respecto, por mi parte considero que en toda enfermedad hay un componente emocional y esto es algo que cada día queda más patente en los estudios científicos. Un ejemplo muy simple es el estrés, que baja las defensas y hace que tu organismo sea más propenso a desarrollar cualquier tipo de enfermedad, que puede ser desde un simple catarro a una depresión.
¿Cómo es su día a día en el trabajo? ¿Cómo llegan los pacientes a su consulta?
La mayoría vienen aconsejados por voluntarios de la AECC, que es una asociación muy conocida. Cuando acuden a ella para informarse, se les habla de este servicio. También en los hospitales el propio oncólogo puede derivar a pacientes o familiares hasta nuestro servicio, que es gratuito.
¿La gente es reacia a pedir este tipo de ayuda?
Aunque se ha avanzado muchísimo, todavía hay gente que asocia ir al psicólogo con estar loco y más, en sitios pequeños, como las Pitiusas, donde existe esa especie de reparo a que todos se enteren de lo que me pasa.
¿Qué tipo de actuaciones realiza dependiendo de la persona que acuda a usted?
Trabajamos en tres líneas generales: asistencia al paciente, asistencia a la familia y la gestión del duelo. Acompañamos en todo el proceso: desde el diagnóstico al tratamiento y la curación y, en los casos en los que se produce un fallecimiento, también durante el duelo. Atendemos a quien lo necesite, porque a veces son los familiares los que lo llevan peor y necesitan más ayuda. Y, en ocasiones, al enfermo una de las cosas que más le preocupa es cómo se lo va a decir a sus hijos o a sus padres.
¿En qué consiste su primera atención? ¿Quizás en aceptar el diagnóstico?
La sesión de primer impacto suele ser ayudar a entender lo que está pasando, la enfermedad y su proceso. También aprender a aceptar los tratamientos, que pueden ser muy duros. En este proceso hay cuatro etapas: la negación, la rabia, la depresión y la aceptación. En la primera, el enfermo no se lo acaba de creer, sobre todo si, como hemos mencionado antes, se trata de una persona sana. La segunda es parecida: ‘¿Por qué me ha tocado a mí si yo hago deporte y como bien?’. Luego puede venir la depresión y, finalmente, la aceptación de la enfermedad y la forma de afrontarla.
Usted se habrá encontrado con casos en los que, por su experiencia y conocimiento de la enfermedad, sabe que es muy difícil la supervivencia. ¿Cómo lo afronta?
Hay que preparar a la persona, pero dándole información sólo hasta donde te pide y siempre desde el respeto, acompañando. Algunas veces prefieren no saber. Si me preguntan, contesto con los datos que tengamos en ese momento, pero tampoco podemos anticipar nada, porque por muy malo que sea el pronóstico, la esperanza siempre está ahí y puede pasar cualquier cosa. Es muy importante que todos los profesionales que trabajamos en esta enfermedad tengamos el máximo tacto posible a la hora de decir las cosas.
A veces, la espera de los resultados de una prueba se hace eterna. ¿También acuden a usted antes de tener un diagnóstico?
Sí, algunas personas con un diagnóstico previo, pero no confirmado vienen a verme porque están muy nerviosas. Es normal y lo que hago es enseñar a tener calma, a no anticipar, sobre todo para mal. Esperar y, cuando les den la noticia, asumir lo que venga.
¿Qué herramientas les facilita para afrontar un diagnóstico de cáncer?
Yo lo que más trabajo es la calma, la aceptación y aprender a vivir en el presente, en el día a día. Es muy importante estar en calma para todo, incluso para que el tratamiento vaya mejor.
¿Eso cómo se consigue?
Con técnicas de relajación y de respiración, sobre todo. Pero cosas tan sencillas como un paseo en la naturaleza o ver una puesta de sol ayudan mucho a recuperar la calma. Lo que nos conecta de verdad, lo que nos da energía sana es la naturaleza. ¿Dónde voy a encontrar la calma, al lado del mar mientras atardece o junto a un cruce de calles llenas de circulación? Hay cosas que ayudan y que no entiendo por qué no se hacen, como diseñar jardines en el entorno de los centros sanitarios para que los pacientes, los médicos y los familiares puedan salir a pasear.
¿Y las familias? ¿Cómo enfoca su trabajo con los familiares de los enfermos?
Igual. Hago prácticamente lo mismo con pacientes y familiares. El enfermo es, por supuesto, el más afectado porque pierde la salud. Con él, quizás me centro más en escucharle: ver en qué punto está de conocimiento de la enfermedad, escuchar sus miedos, conocer sus creencias, saber también en qué punto vital está, qué ideas tiene de la vida… Y darle respuestas en la medida que se pueda.
Conocer al paciente.
Claro, eso es básico. Conocer y respetar. Cada paciente es un mundo y es importante saber si es creyente, si cuida su alimentación, si hace deporte, cómo es su entorno familiar, laboral… Las creencias y los valores, no importa del tipo que sean, también marcan la forma de afrontar el cáncer; no sólo de la enfermedad, sino también del tratamiento.
Entonces, qué pueden hacer los familiares de un enfermo de cáncer para ayudar.
Estar ahí, pero no hace falta preguntar cada minuto ‘¿cómo estás?’. Hay que estar ahí y acompañar. Y sobre todo, no hacer más drama que el propio paciente. A veces se sienten más desbordados que él y hay que trabajar con ellos para que se tranquilicen, porque sólo si están en calma podrán acompañar al enfermo. Algunos pacientes prefieren estar solos, otros necesitan más apoyo de la familia y los amigos. Por eso es importante saber y respetar lo que el enfermo quiera.
¿Ha detectado usted alguna característica que haga diferente el trato a enfermos de cáncer en las islas respecto a la Península?
Sí, claro. Aquí hay mucha gente sola, que ha venido a trabajar desde otros lugares de España, pero también de países lejanos. Y a veces su situación no es la adecuada para afrontar esta enfermedad. No sólo no tienen el apoyo de la familia, sino que igual están compartiendo una habitación con alguien, en un piso con cinco o seis personas más. No es el ambiente adecuado para enfrentarte a tratamientos agresivos como una quimioterapia, que igual te deja hecho polvo y necesitas descanso.
Y usted como persona, ¿cómo gestiona enfrentarse cada día a esta enfermedad tan dura?
Como profesionales que somos, tenemos que intentar no llevarnos a casa el trabajo. Pero somos personas, es inevitable que a veces nos afecte alguna situación determinada. Personalmente, hago lo mismo que aconsejo a mis pacientes: buscar lugares de calma, intentar hacer actividades que me distraigan y me ayuden, enfocarme en la vida y que no todo sea la enfermedad.
Suscríbete para seguir leyendo