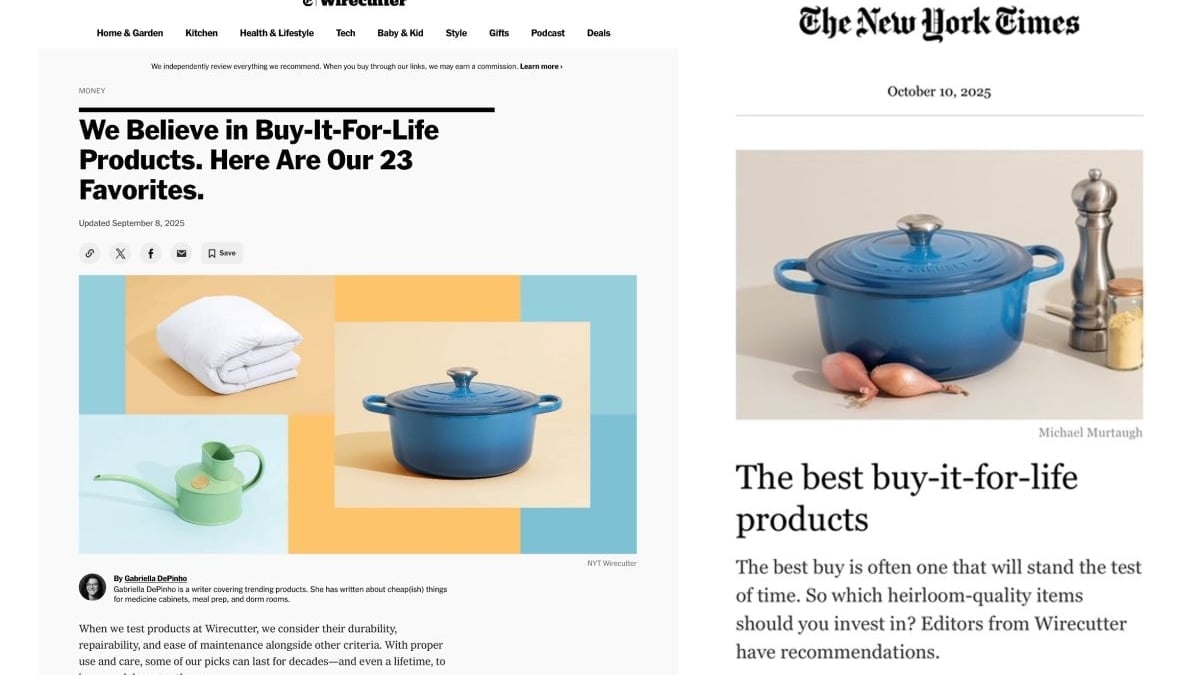Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, este martes a la entrada en prisión del expresidente francés. / AP
La imagen de un expresidente, Nicolas Sarkozy —presidente de Francia entre 2007 y 2012— entrando en la prisión de La Santé para cumplir cinco años de condena, marca un antes y un después en la política francesa.
El hecho probado: haber participado en una trama para obtener financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007, a través del régimen libio de Muammar Gaddafi. Aunque exonerado de algunos cargos —corrupción pasiva o financiación ilegal directa—, la severidad de la sentencia, que enfatiza la «gravedad excepcional» de lo ocurrido, suscita debate: ¿acto ejemplarizante o rigor que roza la desproporción?
La ejecución inmediata de la pena, aún en fase de apelación —decisión excepcional— genera debate sobre presunción de inocencia, proporcionalidad y equidad. Pero lo esencial es la contundencia del Estado de Derecho frente a la impunidad: el poder sentado en el banquillo.
El caso Sarkozy interpela a tres planos. A la política, que queda desnuda ante la fragilidad de sus líderes. A la justicia, que se atreve a atravesar el umbral del poder y se expone al escrutinio máximo. Y a la ciudadanía, que recibe un mensaje contradictorio: alivio porque la ley alcanza a los poderosos, inquietud porque la corrupción parece instalada en el corazón de la democracia.
Sarkozy ha dicho que dormirá en la cárcel “con la cabeza alta”. Tal vez. Pero la verdadera lección no está en su orgullo herido, sino en lo que su caída recuerda: que la política no puede vivir al margen de la transparencia, que las campañas no deben depender de favores turbios y que la democracia sólo se sostiene si el principio de responsabilidad es universal.
Cuando un jefe del Estado cruza la puerta de una celda, sometido al mismo castigo que un ciudadano—nadie está por encima de la ley— es el propio Estado el que, en ese gesto, demuestra hasta dónde está dispuesto a defenderse.
Lo que resulta relevante es el precedente que se abre. No se trata únicamente de una cuestión judicial, sino que exige que la clase política, los partidos y los ciudadanos se pregunten cuál es el coste real del poder. Y, sobre todo, que se exija que la justicia, en su virtud más pura, no retroceda.
No es el primer líder europeo que paga con cárcel los excesos del poder, pero sí uno muy significativo. Ninguna cúpula política es inmune.