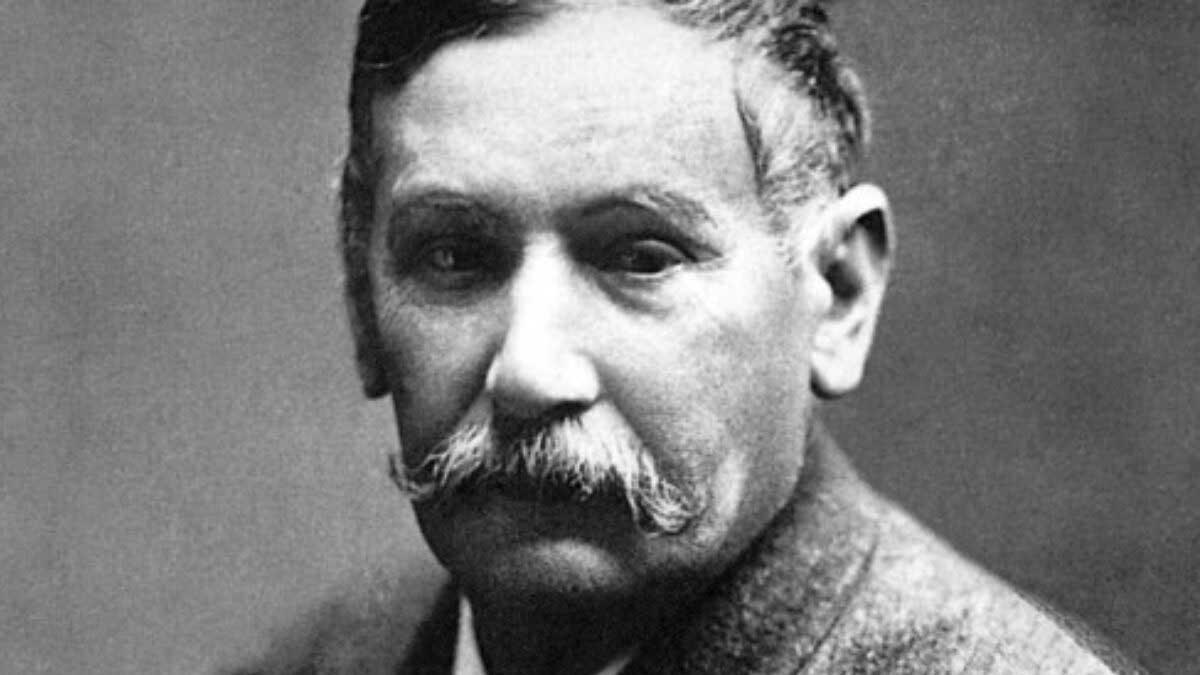Pasajeros miran el teléfono duante su viaje en el transporte público. / EUROPA PRESS – Archivo
En el metro la gente va a lo suyo, que suele ser el teléfono móvil. Hay quien resuelve un puzle, quien revisa Twitter o quien lee un artículo de la prensa digital. Pero hay también quien se comunica con la otra parte del mundo. Ayer mismo una mujer india contenía a duras penas las lágrimas ante lo que veía en la pantalla: quizá el saludo de un hijo o una hija pequeños dejados con los abuelos en una lejana localidad de aquel país remoto. Yo miro poco el móvil. Voy más atento a los rostros que viajan embebidos en el suyo. De súbito, entre el temblor de las ruedas y el rumor eléctrico del túnel, alguien levanta la cabeza y se tropieza con mis ojos. Es decir, “me devuelve la mirada”. Me la “devuelve” como si me la debiera, quiero decir, como si saldara una deuda. Y entonces se produce una corriente de afecto muda, un cortocircuito de conciencia: yo existo porque ella, la mujer india al borde de las lágrimas, me acaba de mirar. La mirada devuelta es una especie de delito menor, un traspiés del alma. Durante unas décimas de segundo, dos pasajeros se convierten en cómplices de un secreto que nadie más percibe. La ciudad entera continúa su coreografía de pantallas y auriculares, pero allí, entre esas dos pupilas que acaban de tropezar en el aire enrarecido, se abre una fisura, quizá una fisura de sentido, una grieta de significado. No hablamos de amor; tampoco, por supuesto, de incomodidad o amenaza: es algo más simple y más antiguo, más vertiginoso también: el descubrimiento de que el otro está tan despierto, tal vez tan angustiado, como tú. Enseguida, la megafonía anuncia la próxima estación y todo vuelve a la normalidad aparente de la vida diaria, que no deja de tener algo de alucinación: una alucinación “normal”, valga el oxímoron.
Pero lo importante es que horas después de este suceso mínimo permanece aún una estela, una sensación semejante a la de haber sido visto por dentro, a la de haber sido habitado. Despreciamos, curiosamente, ese tipo de conversación muda ocurrida en los túneles del suburbano o en la caja del autobús. Pero hay días en los que todo lo demás -las palabras, los gestos- son añadidos, explicaciones tardías e inútiles, excusas no solicitadas. Bajo tierra, entre dos desconocidos que se observan en silencio, la realidad se transforma en un espejo instantáneo: alguien te mira, y por un segundo te recuerda que estás ahí y que formas parte de ese alguien al que quizá no vuelvas a encontrarte jamás.