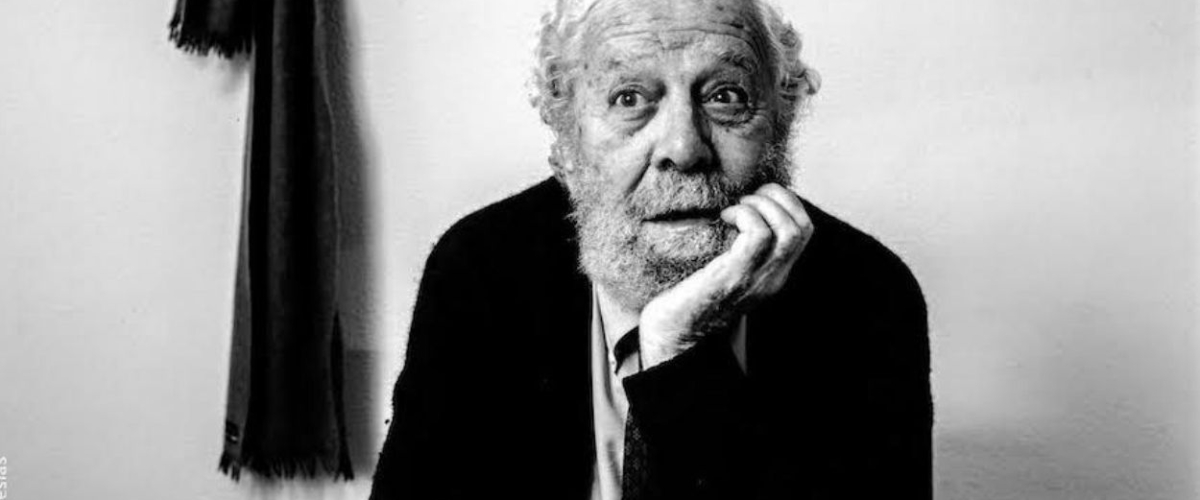Durante unos días, pareció que el mundo se había detenido. Alrededor de las 9.30 de la mañana del 24 de noviembre de 2015, dos aviones rusos con base en Latakia, en Siria, y pertenecientes al contingente militar enviado por el Kremlin menos de dos meses antes para apuntalar al tambaleante régimen de Bashar el Asad frente al empuje de la oposición armada, se adentraron por espacio de 17 segundos –menos de dos millas– en el interior del espacio aéreo de Turquía, desatendiendo los avisos previos para que viraran en dirección sur emitidos por la parte turca. Los dos F-16 enviados por Ankara a su encuentro abrieron fuego contra uno de los aparatos, derribándolo, mientras el segundo emprendió la huida. Uno de los pilotos pereció asesinado por rebeldes turcomanos sirios ya en el suelo tras haber saltado en paracaídas, mientras que el segundo logró salvar la vida, siendo rescatado por las Fuerzas Especiales sirias y rusas.
Esa misma tarde, Turquía convocaba una reunión urgente de los embajadores de la OTAN, mientras las autoridades turcas y rusas intercambiaban graves acusaciones, y hasta amenazas. Sin embargo, pese a las declaraciones altisonantes y los dimes y diretes, la sangre no llegó al río, y ambos países firmaron oficialmente la paz unos meses después, en junio de 2016, cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan envió una misiva a su homólogo ruso pidiendo disculpas y expresando su disposición a «entablar cualquier iniciativa que contribuya a aliviar el dolor y reparar el daño causaado».
El incidente de hace un decenio, que constituyó el primer derribo de un avión soviético o ruso por parte de la OTAN en 50 años, cobra especial relevancia en estos momentos, cuando la Alianza Atlántica se halla inmersa en el debate sobre la respuesta ante las cada vez más osadas violaciones de su espacio aéreo por parte de la aviación de Rusia. Personalidades, dirigentes y expertos están ya reflexionando en voz alta sobre la conveniencia o no de modificar las reglas de enfrentamiento en este tipo de incidentes para permitir el derribo de un avión ruso en el momento en que se halle en los cielos de algún estado miembro. El almirante Giuseppe Cavo Dragine, presidente del Comité Militar de la OTAN, ha admitido que la modificación y transformación de la misión aérea de la alianza en el mar Báltico, hasta el momento meramente policial, a un operativo de defensa, «es una opción», aunque se trata de algo «todavía prematuro».
Prolijas en incidentes
Las semanas previas a la celebración de la cumbre de Copenhague han sido prolijas en incidentes aéreos en Europa del este. El 10 de diciembre, Polonia se vio obligada a derribar una docena de drones rusos, algunos de los cuales volaban en dirección a la base estadounidense de Lask, donde tienen su base aviones F-35. Rumanía y Noruega también han reportado numerosas invasiones de su espacio aéreo, aunque de menor gravedad. El incidente más inquietante se produjo sobre los cielos de Estonia el 22 de septiembre pasado, cuando tres cazas rusos MiG-31 se internaron en el espacio aéreo de ese país durante 12 minutos, antes de ser interceptados por aparatos de la OTAN y escoltados de vuelta a Rusia. «Esos incidentes son muy recientes y están bajo investigación… es prematuro», declaró el almirante Dragine ante la posibilidad de que la OTAN adoptara una respuesta agresiva.
Muchos expertos argumentan que un derribo de un avión no tiene necesariamente que implicar una escalada militar, sino más bien todo lo contrario; marca líneas rojas para que el adversario entienda los límites y se abstenga de provocaciones. Y citan como ejemplo un buen número de aviones derribados durante la Guerra Fría del siglo pasado que no desencadenaron ninguna conflagración mundial, sino que forzaron, tanto a EEUU como a la URSS, a adoptar una actitud más cautelosa. «Pese a que existe la percepción en la memoria colectiva de que la Guerra Fría fue ‘subcontratada’ a lo que hoy llamamos el Sur Global, con las dos principales potencias evitando el enfrentamiento directo, la realidad es muy diferente», valora desde las páginas de ‘The Guardian’, Serguéi Radchenko, profesor en la escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados.
Ley internacional
Para respaldar su tesis, Radchenko recuerda que durante los años 50 se produjeron numerosos ataques de «interceptadores soviéticos» contra aviones estadounidenses, incluyendo dos que tuvieron lugar en el mismo teatro de operaciones que en la actualidad, el mar Báltico. En la misma década, en los cielos de Corea, los pilotos estadounidenses y soviéticos se enfrentaron «en varias ocasiones«, con resultado de fallecimientos en ambos bandos. Por último, el académico evoca uno de los momentos más tensos de la confrontación, el derribo del avión espía U-2 sobre los cielos de Sverdlovsk, en los Urales, mientras tomaba imágenes de silos soviéticos de misiles balísticos intercontinentales. «No hubo represalia por el derribo, pero Dwight Eisenhower, el entonces presidente de EEUU, temporalmente aplazó el envío de más U-2 al espacio aéreo soviético ya que se consideraba que era muy peligroso», rememora el académico.
La respuesta de un país determinado a violaciones del espacio aéreo tiene implicaciones de derecho internacional. El politólogo Juraj Majcin, recuerda que la ley internacional «no concede de forma automática» al estado agredido el derecho de derribar un avión u objeto volador, ya que el artículo 52 de la Carta de ONU autoriza a un estado actuar en defensa propia solo si es víctima «de un ataque armado». Desde esta perspectiva, continúa el académico, el incidente de los drones sobre Polonia reviste más peligrosidad que la incursión del MiG-35 días después, ya que se «produjo en un momento en que Rusia estaba bombardeando Ucrania sin cuartel», y Polonia «no podía saber si los objetos estaban armados». En el caso de Estonia, el sobrevuelo de un avión pilotado es «una violación de la soberanía e implica el uso de la fuerza; pero no equivale por sí mismo a un ataque armado de acuerdo con el derecho internacional.
Suscríbete para seguir leyendo