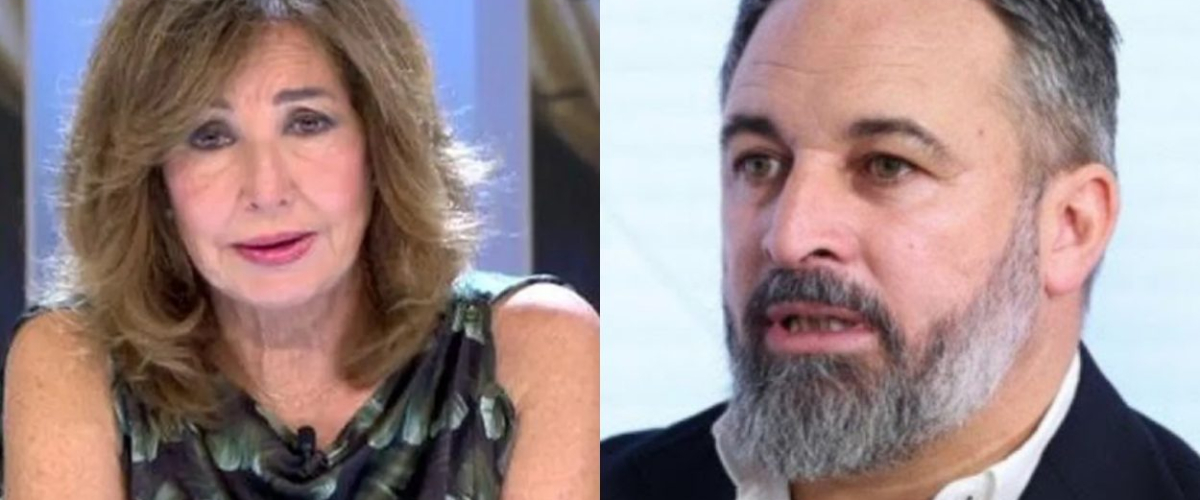Los datos del empleo y el paro son más o menos constantes en España y en Asturies, con una ligera tendencia a la mejoría en los últimos tiempos, si bien más en el conjunto del Estado que en nuestro país. Al mismo tiempo proliferan los discursos que prometen un cambio notable si se ponen en marcha sus propuestas (o «apuestas»).
Comencemos por señalar que, pese a que el número de parados era de 2.426.511 personas en agosto de este año en el conjunto de España y de 48.298 en nuestro país, un número creciente de empresas y actividades no encuentran, sin embargo, los trabajadores que necesitan y demandan. Hay sectores, especialmente, donde esa carencia es notable: hostelería, construcción, transporte, agricultura. Un único titular: «La escasez de mano de obra pone al límite a miles de empresas». Y la noticia afirma que la tendencia se incrementa y que la inmigración no palia esa escasez. Al acabar 2024 el número de empleos sin cubrir era de 148.018. Se podría argumentar que los salarios son bajos o que el esfuerzo requerido es excesivo. Aceptémoslo, podemos, incluso, apuntar que las retribuciones en la construcción han caído notablemente con respecto a lo que ocurría hace unos años. Pero, en todo caso, hay una evidencia. Si por sueldos no muy altos –iguales, al menos, al salario mínimo y sujetos, por encima, a convenio– no merece la pena trabajar, es que quienes toman esa decisión tienen otros ingresos que les permiten vivir, ya el cobrar la prestación por desempleo, ya otras fuentes.
Una causa evidente de estos empleos sin cubrir ocurre en empresas que requieren un determinado perfil técnico. Ahí no es que no haya pretendientes, de ser buenos los sueldos, sino que los pretendientes carecen de la preparación necesaria. Dos titulares: «La gran sequía de ingenieros: la nueva economía no encuentra cerebros». O, de forma menos lírica: «Más del 90% de las empresas reconocen que tienen problemas para contratar los perfiles que exige el nuevo modelo energético y productivo». Y es que, sin duda, se ha abierto una brecha entre la formación de los jóvenes y lo que demandan las empresas industriales, tecnológicas y de servicios. Por un lado, muchas de las familias siguen pensando en las carreras que en el pasado aseguraban, primero o después, un empleo al tener una formación superior. Hay ahí, pues, un problema de información y de expectativas. Por otro, la oferta formativa es inadecuada en muchos casos. En ese sentido, la Formación Profesional ha dado un giro importante recientemente, ligando sus enseñanzas a las prácticas empresariales –aunque, en este caso, la legislación no favorece la participación de las empresas en esa experiencia «docente»– y, por otra parte, modificando las enseñanzas que se imparten, orientándolas menos hacia la teoría y más hacia los empleos que ahora existen o se prevé que van a hacerlo en lo inmediato. Un único titular de los abundantes que estos días suministra, al respecto, LA NUEVA ESPAÑA: «La FP de las prácticas ‘es una gran ocasión para jóvenes y empresas’. El nuevo modelo ‘rompedor’ de la Formación Profesional, con más inglés y digitalización, arranca entre la ‘ilusión’ de profesores y alumnos y el aumento de la matrícula en la mayoría de los ciclos». Mientras que en la falta de orientación con respecto a la realidad en padres y alumnos hay un defecto de información y percepción, en el retraso en poner al día la formación hay una responsabilidad evidente de la Administración y los partidos políticos. Y aclaremos que esa falta de sintonía entre la orientación profesional y las necesidades de las empresas no se da únicamente en los niveles medios de la enseñanza, también en los universitarios.
Quizás estos datos contradictorios deberían completarse con otros tres. El primero, y más evidente, la numerosa emigración de jóvenes formados, ya al resto de España, ya al extranjero. Las causas son dos, fundamentalmente, el que aquí no existan trabajos que casen con su preparación o expectativas, los salarios o condiciones en el exterior. La razón es evidente: lo estrecho y limitado de nuestra economía. El segundo es el porcentaje de jóvenes menores de 25 años en paro: en Asturies, el 29,74%, en España, el 25,3% (segundo trimestre y tercer trimestre de 2025, respectivamente). El tercero, la menor incorporación al trabajo de la mujer en Asturies con respecto al hombre, 40,09% frente al 57,99% masculino, una de las más bajas del Estado. Aunque aquí me gustaría ofrecer dos matizaciones, para que no se deduzcan conclusiones absolutas de esa discrepancia. La primera, que existen profesiones donde la presencia femenina es abrumadoramente superior a la masculina: medicina y abogacía/ámbito jurídico. Un dato más: las mujeres en la plantilla del Principado casi triplican a los hombres.
Y me importa señalar, al respecto, otra precisión. Hay una especie de liturgia-discurso para conseguir que las mujeres igualen a los hombres en determinadas carreras técnicas, a las que, por lo que sea, no les apetece concurrir. «Por lo que sea», he dicho, porque no existe impedimento alguno, de ningún tipo, para que les moces no se apunten a esas carreras. Yo he conocido desde los años sesenta mujeres que han realizado carreras técnicas y en ellas han seguido desde entonces, sin ningún obstáculo especial. Se trata, pues, de una decisión personal «femenina», que tendrá múltiples causas, las de cada una, en su caso.
Finalmente, cabe señalar que algunos discursos-fantasía, como el de rebajar las horas o los días de trabajo, no van a contribuir, en absoluto, a mejorar la situación, seguramente a empeorar algunas variables. De igual modo, la inmigración, y menos la indiscriminada, no solventa ese problema más que de forma limitada y en algunos sectores.
Suscríbete para seguir leyendo