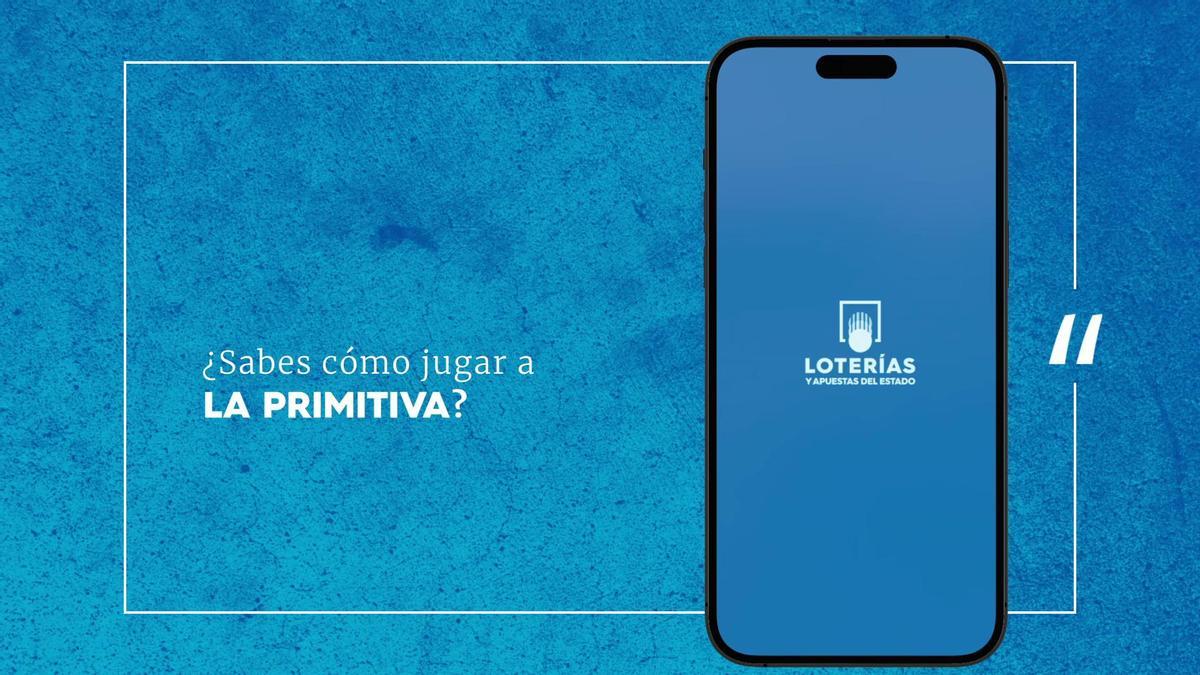El Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas de Elche vivió este lunes un momento destacado con la ponencia inaugural del microbiólogo español Francisco Juan Martínez Mojica, catedrático de microbiología en la Universidad de Alicante. Presentado por el doctor Javier Sáez Valero, vicerrector adjunto de investigación de la Universidad Miguel Hernández, Mojica ofreció una charla sobre los orígenes y aplicaciones de CRISPR, la revolucionaria herramienta genética que ha transformado la biomedicina en la última década.
De los orígenes a la revolución genética
Mojica recordó que sus primeros trabajos comenzaron hace más de 30 años estudiando microorganismos halófilos en condiciones extremas, sin relación directa con la medicina. Sin embargo, esos estudios sobre secuencias repetidas en el ADN de estos organismos dieron lugar, de manera inesperada, al descubrimiento de lo que hoy conocemos como CRISPR-Cas, un sistema que permite a las bacterias defenderse de virus y que se ha convertido en una poderosa herramienta de edición genética.
El investigador ilicitano Francis Mojica fue el encargado de dictar la lección inaugural del congreso este lunes en Elche / Alex Domínguez
El científico explicó cómo estas secuencias repetidas, llamadas CRISPR, junto a proteínas asociadas denominadas Cas, fueron inicialmente difíciles de interpretar. Tras años de investigación, Mojica y su equipo demostraron que estas estructuras constituían un sistema inmune adaptativo en procariotas, capaz de “recordar” infecciones pasadas e incorporarlas al ADN como memoria genética, lo que permite neutralizar futuros ataques virales.
CRISPR y la investigación en neurociencias
Aunque su formación es en microbiología, Mojica mostró cómo CRISPR ha comenzado a tener implicaciones importantes en enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos neurológicos. Señaló que, desde 2014, se han publicado miles de estudios sobre CRISPR, y aunque solo un pequeño porcentaje aborda cuestiones neurológicas, estas investigaciones permiten identificar proteínas implicadas en patologías como ELA, autismo, epilepsia o enfermedad de Huntington, abriendo la puerta a diagnósticos y terapias innovadoras.
Gracias a CRISPR, explicó Mojica, es posible reconstruir linajes celulares y rastrear eventos dentro de las células, facilitando la comprensión de los mecanismos moleculares de estas enfermedades. Esta capacidad de “memorizar” y analizar información genética también podría emplearse en terapias personalizadas, así como en el tratamiento de cáncer y otras enfermedades complejas.
Un sistema versátil y asequible
El investigador destacó la versatilidad de CRISPR, que no solo permite editar el ADN, sino también modificar ARN, regular genes y almacenar información biológica de manera precisa. Explicó cómo herramientas como Cas9 han hecho que la edición genética sea programable, precisa y económica, lo que ha facilitado su rápida adopción en laboratorios de todo el mundo y ha impulsado nuevas aplicaciones en medicina, biología y diagnóstico molecular.

Mojica realizó su disertación en inglés y con un elevado nivel técnico en su discurso inaugural del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas de Elche / Alex Domínguez
Entre las innovaciones más sorprendentes mencionadas por Mojica se encuentra la capacidad de almacenar información digital en el ADN, un avance que permite “grabar” y reconstruir datos como imágenes utilizando las bases del ADN como soporte de memoria biológica.
Un reconocimiento al trabajo colectivo
Mojica quiso finalizar su intervención agradeciendo a sus colaboradores a lo largo de los años y a las instituciones que han apoyado su investigación, incluyendo la Fundación Reina Sofía, cuya presencia en el congreso destacó como símbolo del respaldo de la sociedad a la ciencia. “Gracias a todos por vuestra paciencia y por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje”, concluyó, recibiendo una larga ovación del auditorio.
La ponencia de Mojica no solo sirvió para explicar los fundamentos de CRISPR, sino también para mostrar cómo una investigación básica y aparentemente lejana de la clínica puede derivar en herramientas que transforman la biomedicina y abren nuevas vías para combatir enfermedades hasta ahora incurables. Su intervención puso de relieve que los avances científicos dependen de la curiosidad, la perseverancia y el trabajo en equipo, recordando al público que la innovación surge muchas veces de hallazgos inesperados y de la capacidad de imaginar nuevas aplicaciones para descubrimientos antiguos.
Suscríbete para seguir leyendo