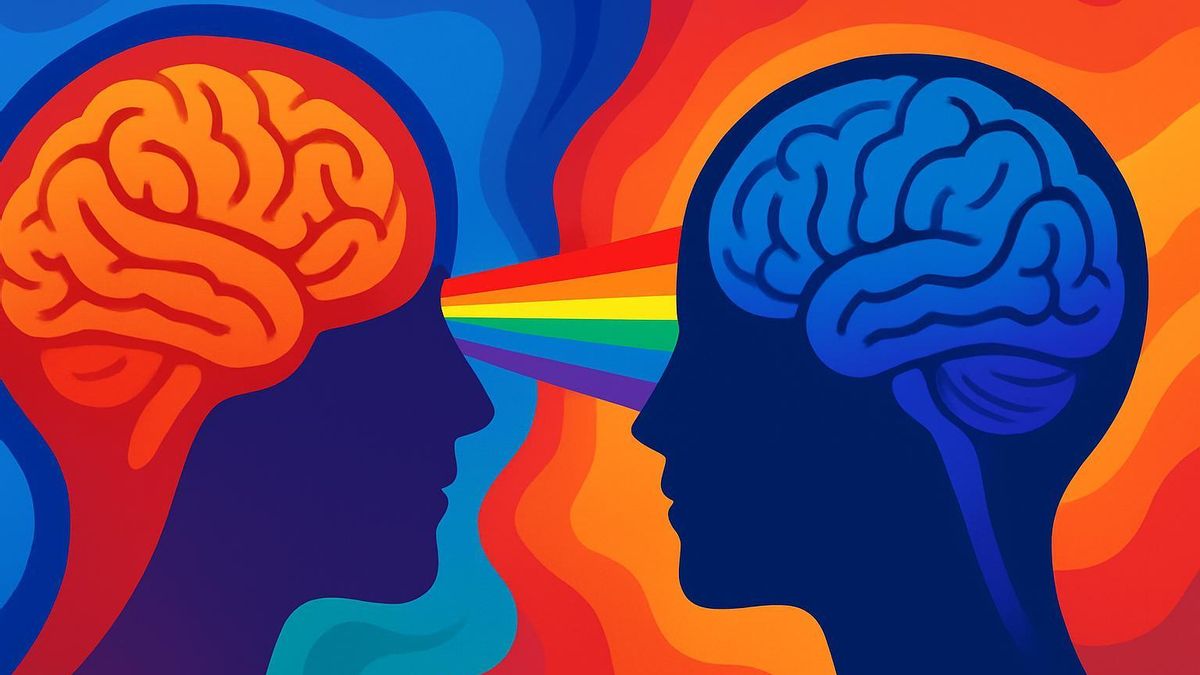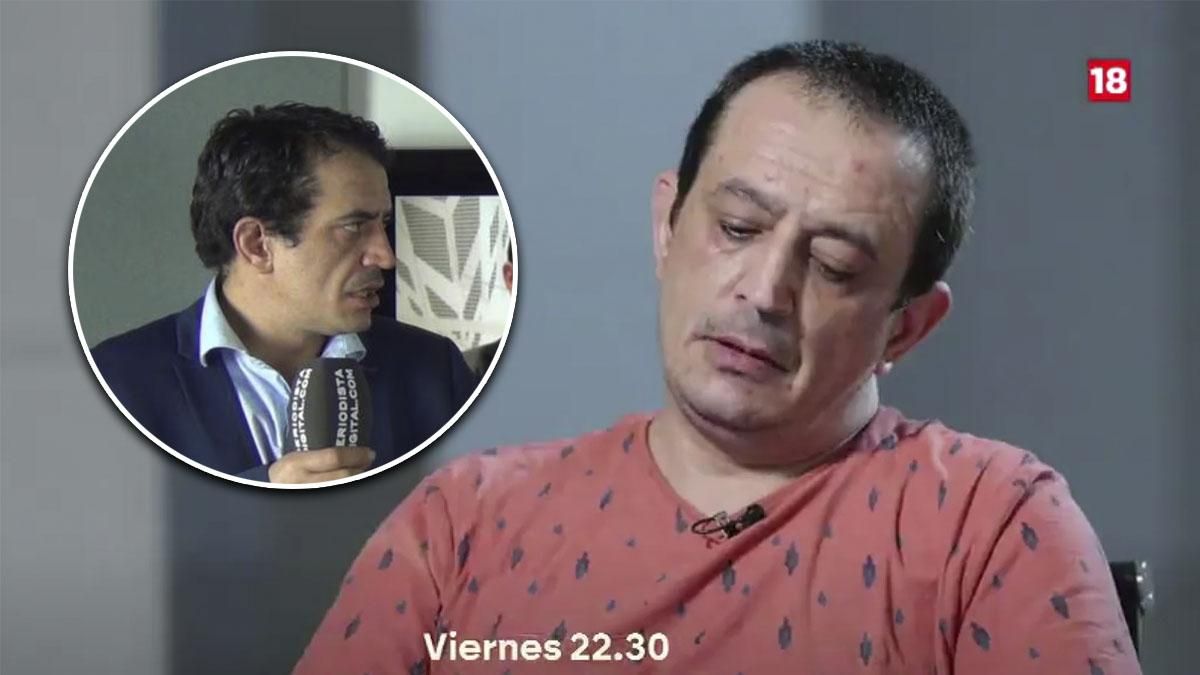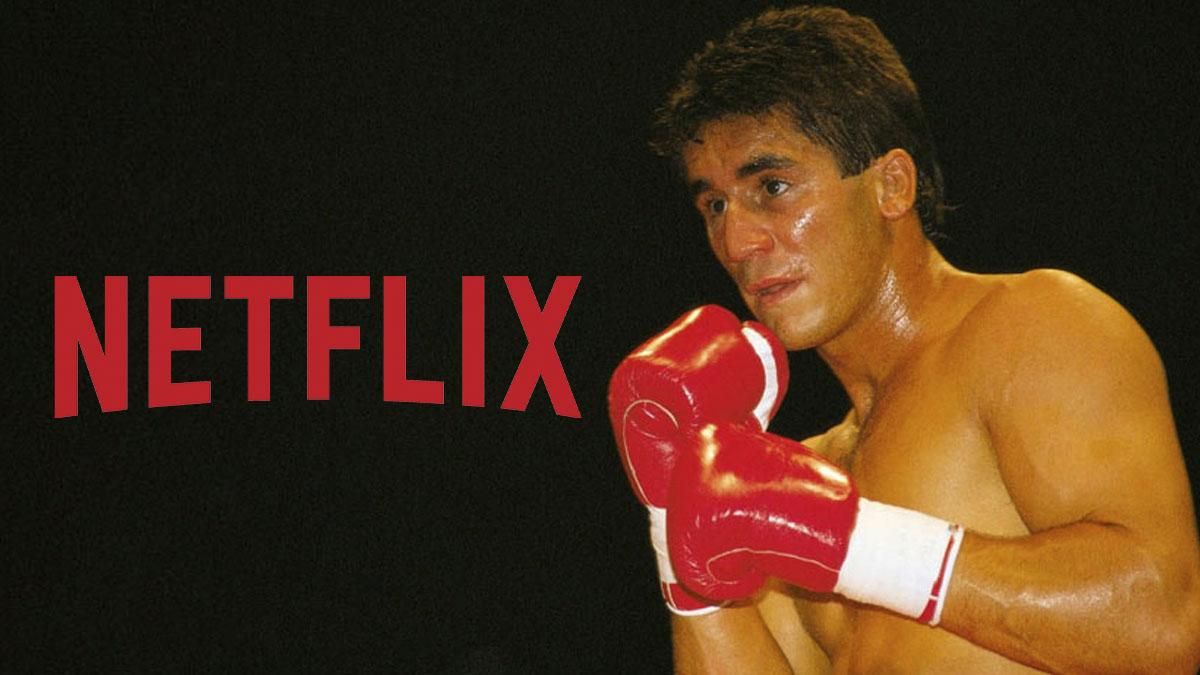Los neurocientíficos han demostrado que nuestros cerebros utilizan un lenguaje común para interpretar el color, aunque nuestras experiencias personales cromáticas siguen siendo únicas. La percepción del color emerge como una síntesis entre la objetividad de nuestra biología compartida y la subjetividad de nuestra conciencia individual.
Nunca se ha podido saber si cada persona ve los colores de la misma manera: ¿el azul que yo percibo idéntico al que otra persona? Esta pregunta, que ha habitado durante siglos la frontera entre la filosofía y la ciencia, parece por fin tener una respuesta tangible.
Un nuevo estudio de neurocientíficos de la Universidad de Tubinga, publicado en el Journal of Neuroscience, ha demostrado que, más allá de nuestra experiencia subjetiva y personal, los cerebros humanos comparten un código neuronal sorprendentemente consistente para procesar los colores. Han logrado predecir con éxito el color que una persona está viendo basándose únicamente en la actividad cerebral de otros individuos.
Este hallazgo no solo nos acerca a resolver uno de los grandes misterios de la percepción, sino que revela una verdad fundamental sobre la arquitectura de nuestro cerebro: existe una organización funcional, compartida por todos, que vincula de manera íntima y predecible la forma en que vemos el espacio y el color.
Cómo comparar dos cerebros únicos?
El principal obstáculo para llegar a esta conclusión es que cada cerebro es anatómicamente diferente, como una huella dactilar. No se puede simplemente superponer la actividad cerebral de dos personas y esperar que coincidan. Para superar esto, los investigadores, liderados por Michael M. Bannert y Andreas Bartels, diseñaron un método para encontrar una especie de «traductor universal» o «Piedra Rosetta» funcional que permitiera alinear los cerebros de los 15 participantes del estudio.
El truco fue no empezar por el color, sino por algo más fundamental: el espacio. Primero, mapearon la corteza visual de cada participante usando estímulos muy simples en blanco y negro (patrones de tablero de ajedrez en forma de cuñas giratorias y anillos en expansión). Esto les permitió crear un mapa detallado de cómo el cerebro de cada individuo representa el campo visual, algo conocido como mapa retinotópico.
Utilizando una técnica computacional llamada Modelo de Respuesta Compartida (SRM), identificaron los patrones de actividad comunes a todos los participantes mientras veían estos estímulos espaciales. De este modo, crearon un «espacio neuronal común», una especie de lenguaje abstracto y compartido que se basaba exclusivamente en la forma en que los cerebros procesaban el espacio, ignorando por completo el color.
Una vez establecido este terreno común, llegó el momento de la verdad. En un experimento separado, se mostraron a los mismos participantes estímulos de colores (anillos de color rojo, verde o amarillo) y registraron su actividad cerebral. La gran pregunta era: si traducimos esta nueva actividad (la del color) a ese «lenguaje espacial común» que habían descubierto, ¿sería reconocible entre distintas personas?
El resultado superó las expectativas. Entrenaron a un algoritmo de inteligencia artificial con los patrones cerebrales de 14 de los participantes y luego le pidieron que adivinara qué color estaba viendo el decimoquinto participante, cuyos datos el sistema no había visto nunca. El algoritmo acertó con una precisión muy superior al azar. Este éxito es la prueba central del estudio: demuestra que la representación neuronal de un color específico es lo suficientemente universal como para que un modelo entrenado con un grupo de cerebros pueda decodificarla en un cerebro nuevo y desconocido. Todos vemos el mismo color azul.
Un código con reglas propias
Pero la investigación no se detuvo ahí. Al analizar los datos con más profundidad, emergieron detalles aún más curiosos que dibujan un panorama complejo de nuestra visión del color.
Primer detalle: tenemos un código específico para cada área visual. La relación entre el espacio y el color no es la misma en toda la corteza visual. Cada área especializada (V1, V2, V3, hV4, etc.) tiene su propia «versión» idiosincrática de este código. Es como si en una gran organización, cada departamento tuviese sus propios procedimientos para gestionar la información, aunque todos contribuyen a un objetivo común. Los científicos lo demostraron al ver que la predicción era mucho más precisa cuando el algoritmo se entrenaba y se probaba dentro de la misma área visual (por ejemplo, de V1 a V1) que cuando se cruzaban áreas (entrenar en V1 para predecir en hV4).
Segundo detalle: tenemos los mapas de preferencias de color. Se basan en la existencia de sesgos o «preferencias» a gran escala en nuestro campo visual. Gracias a sus modelos, los investigadores pudieron visualizar estos sesgos creando mapas que mostraron qué zonas de nuestro campo de visión tienden a responder más a un color determinado. Por ejemplo, en el área V3, las neuronas que representan el centro de la visión (la fóvea) mostraron una preferencia por el amarillo, mientras que las que representan la periferia se inclinaban por el rojo. Estos mapas variaban de un área visual a otra, confirmando su especificidad.
Y tercer detalle: hemos dado con una posible huella de la evolución. Estos códigos compartidos y específicos de cada área no parecen ser fruto del azar. Los autores sugieren que podrían ser el resultado de presiones evolutivas. Nuestro sistema visual se ha adaptado durante milenios para ser eficiente en nuestro entorno natural, por ejemplo, para distinguir una fruta madura (roja o amarilla) entre el follaje (verde). Estas necesidades ecológicas podrían haber moldeado esta arquitectura neuronal común en nuestra especie.
Referencia
Large-scale color biases in the retinotopic functional architecture are region specific and shared across human brains. Michael M. Bannert and Andreas Bartels. Journal of Neuroscience 8 September 2025, e2717202025. DOI:https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2717-20.2025
Un puente entre lo objetivo y lo subjetivo
Este estudio no concluye que el color sea puramente objetivo o subjetivo, sino que tiende un puente entre ambos conceptos. Sugiere, más bien, que la experiencia subjetiva del color se construye sobre una estructura neuronal objetiva y compartida.
Una analogía útil sería la música: una partitura es un código objetivo y universal que todos los músicos pueden leer. Sin embargo, la interpretación que cada músico hace de esa partitura (el tempo, la emoción, el matiz) es única y subjetiva. De manera similar, nuestros cerebros comparten la «partitura» neuronal para el color, pero nuestra experiencia vivida de ese color sigue siendo personal.
Por lo tanto, esta investigación redefine el debate: no se trata de si el color es una cosa o la otra, sino de cómo una estructura cerebral objetiva y común da lugar a un universo de experiencias subjetivas. Tu rojo y mi rojo se originan en el mismo «mapa» cerebral, aunque la sensación final pueda tener matices únicos para cada uno.