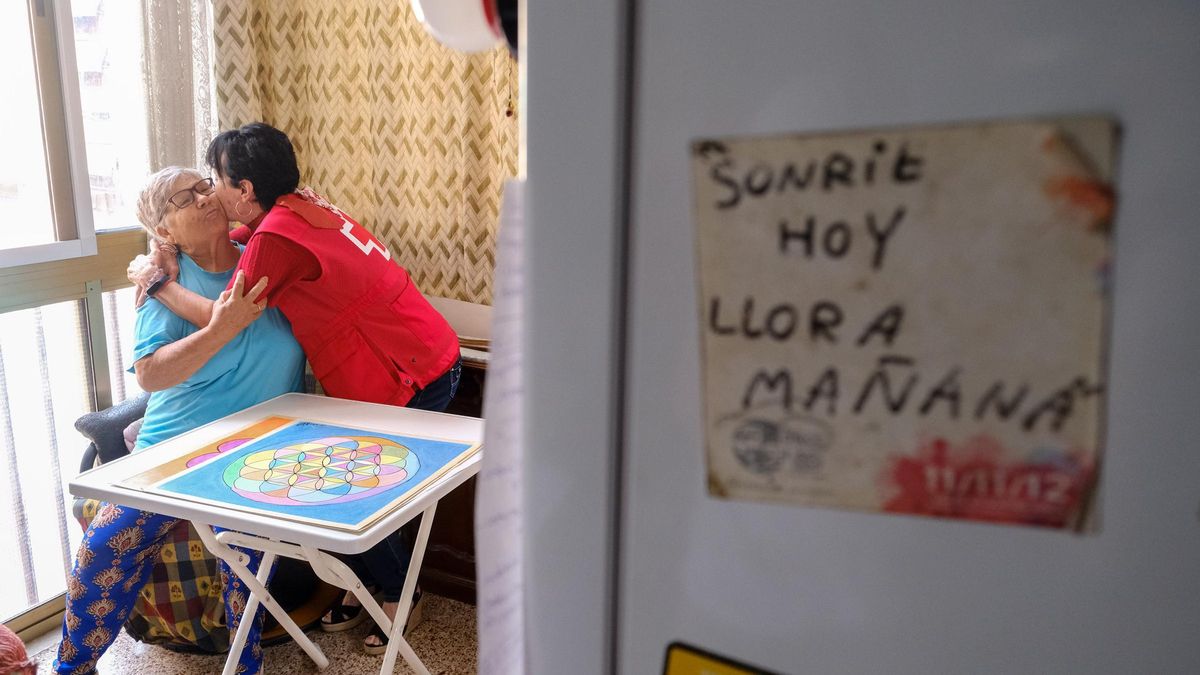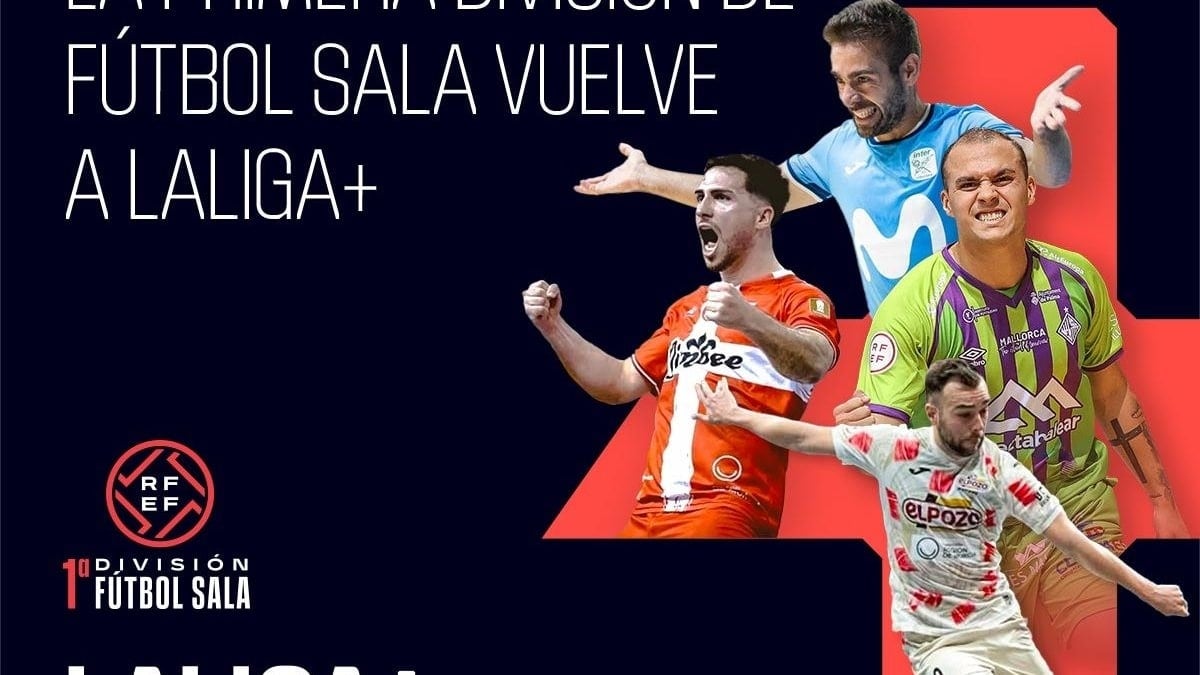Diez años después de ‘Americanah’, ¿ha cambiado mucho su idea de lo que debe ser una novela?
Ahora es más amplia, sí. Ya no me interesan tanto las normas.
¿Se siente más libre, entonces?
Así es, y creo que es la consecuencia del duelo. Una de las cosas que me ha enseñado es que el tiempo vuela y que hay muchas cosas que no sabemos.
‘Unos cuantos sueños’, asegura, trata de la pérdida de su madre, fallecida en 2021, pero no es una novela oscura. Melancólica tal vez, pero no oscura. ¿Cómo de reparador ha sido escribirla?
Para nada estoy cerca de la reparación. Todavía no he aceptado la muerte de mi madre, pero creo que lo que hizo fue animarme. Yo sentía que su espíritu estaba conmigo mientras escribía. Así que aunque ‘Unos cuantos sueños’ viene del duelo, no es una novela triste. Me ayudó a salir adelante. Nunca me había sentido tan agradecida por una novela.
Me siento agradecida por haber ido a la universidad en Estados Unidos cuando todavía era progresista, liberal y podías formular preguntas sin preocuparte de que alguien te llamara ignorante»
También sufrió un bloqueo creativo. ¿Cómo lo superó?
No lo superé. Simplemente un día me di cuenta de que podía volver a escribir. Una de las cosas que más asusta del bloqueo es que te sientes absolutamente indefensa y desamparada, porque no sabes si vas a poder superarlo. Pero a veces las cosas simplemente pasan. Todo esto ocurrió después de la muerte de mi madre, y creo que ella me ayudó a volver a escribir.
¿Fue su confinamiento durante la pandemia como el de Chiamanka, protagonista a la que vemos leyendo novelas de Agatha Christie y enviando mensajes a sus amigas diciendo que está escribiendo cuando en realidad está bloqueada?
Leer a Agatha Christie me parece una muy buena manera de pasar un confinamiento, pero mi padre falleció poco después de que empezara el Covid y toda mi existencia cambió. Había perdido una figura central en mi vida, y la situación era muy extraña. Los aeropuertos estaban cerrados y no podía volver a Nigeria, así que para mí el recuerdo del Covid es surrealista: todo cerrado, bolsas de cadáveres y mucho sufrimiento en el mundo. Las primeras semanas después de la muerte de mi padre no podía ni leer y empecé a ver series de crímenes. Realmente necesitaba desesperadamente algo que me distrajera.
La escritora Chimamanda Ngozi Adichie, durante su visita al CCCB en 2017 / ALBERT BERTRAN
«El problema es que muchos de estos blancos no saben que también soñamos», dice uno de los personajes. ¿Soñar es también una cuestión de raza?
La habilidad de soñar es muy humana, pero el modo de ver los sueños sí tiene que ver con la raza. La gente que emigra a Estados Unidos, por ejemplo, es porque sueña con una vida mejor, pero juzgamos estos sueños de una manera distinta y criminalizamos a la gente de, digamos, México cuando en realidad cualquiera puede violar la ley. En Estados Unidos ves todos esos vídeos de hombres enmascarados secuestrando, y utilizo la palabra secuestrando de forma deliberada, a supuestos inmigrantes ilegales, y ninguno de ellos es blanco. Sabemos que Estados Unidos tiene mucha mucha gente blanca sin papeles, pero no se percibe que tengan que ser expulsados del país.
Me aburriría tremendamente leer novelas en las que todo el mundo fuera como yo, de izquierdas y feminista»
¿Le ha sucedido algo parecido a lo que le ocurre a Chiamanka en el libro, que quiere escribir de viajes de manera «amena y divertida» pero para su editor es solo «una africana que debería escribir sobre la lucha y la guerra de Sudán».
Como autora establecida yo he podido elegir, pero sé que autoras jóvenes se enfrentan a esa presión. Se les dice que deben escribir solo sobre pobreza o violencia para ser vendibles, y eso es deshumanizante. África no es solo pobreza, y esas historias limitan la mirada.
En algunas reseñas de la novela parece haber sorprendido su caricaturización de la vida universitaria y de los “liberales estadounidenses, perfectos y justos».
Cualquier persona que lea ‘Unos cuantos sueños’ con la mente abierta podrá ver que no soy muy fan de lo que es hoy en día la academia americana. Se está convirtiendo en algo autoritario y regresivo. Cuando vine aquí huía de Nigeria porque no quería convertirme en médico; huía de la ciencia y de la medicina y admiraba de Estados Unidos el arte y la educación. Había un sistema académico que te alentaba a tomar clases. Pero ha cambiado muchísimo. Yo empecé en 1998 y ahora, en 2025, es muy diferente. Y eso me entristece, porque se ha perdido algo que era admirable. Me siento agradecida por haber ido a la universidad en Estados Unidos cuando todavía era progresista, liberal y podías formular preguntas sin preocuparte de que alguien te llamara ignorante.
En la nota final de la novela hace extensible esta idea al arte y escribe que «la ideología impide ver las cosas de distintas maneras, y el arte exige muchos ojos».
Si ahora lees a Dickens o a Balzac, ves la sociedad de la época como era, con sus defectos y carencias. Ahora es distinto. Dentro de 100 años, no sé si la gente encontrará en la literatura contemporánea retratos fidedignos de nuestra época. Hay mucha gente que me ha dicho, sin ninguna disculpa, que juzgan una novela no solo en función de su calidad literaria, sino también por sus ideas políticas. Y aunque cada novela tiene su política interna, eso no debería ser la base para juzgarla. A mí me aburriría tremendamente leer novelas en las que todo el mundo fuera como yo, de izquierdas y feminista. Tengo una opinión política muy firme, pero creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad demasiado autoritaria e ideológica. Lo cierto es que, aunque creas que tienes razón, nunca la puedes tener constantemente.
Me he pregunto qué pasaría hoy en día con todo el caso Strauss-Kahn y, no sé, quizá el presidente de Estados Unidos saldría a defender al hombre blanco que ha cometido el abuso»
El centro moral del libro es Kadiatou, una trabajadora doméstica inspirada en Nafissatou Diallo, la mujer que acusó de violación a Dominque Strauss-Kahn. ¿Por qué quiso rescatar el caso?
Cuando ocurrió todo, en 2011, ya escribí un ensayo muy enfadada, pero creo que no se ha hablado lo suficiente. No planeé realmente este personaje, pero sentí que quería ser escrito. Simplemente vino a mí.
El caso Straus-Khan anticipó lo que acabaría siendo el MeToo. Casi quince años después, ¿hemos mejorado en algo?
No hemos aprendido nada. El movimiento MeToo ha dado tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás. De hecho, creo que la situación en América es peor que en 2011, por el gobierno actual y la retórica respecto a las mujeres. Se demoniza todo lo que no sea un hombre blanco en posición de poder y se sugiere que si una mujer está en un lugar de poder es porque es mujer o porque es negra. Hay una involución. Me pregunto qué pasaría hoy en día con todo el caso Strauss-Kahn y, no sé, quizá el presidente de Estados Unidos saldría a defender al hombre blanco que ha cometido el abuso.
¿Se ha sentido juzgada alguna vez de este modo?
A ver, yo soy una mujer nigeriana, y las mujeres nigerianas no tenemos demasiado tiempo para tonterías. Pero sí que recuerdo una vez, hace tiempo, que me dijeron que un escritor que yo conozco había dicho que el único motivo por el que me habían dado un premio era porque yo era una mujer negra. Y eso me dolió, sí, porque no me lo esperaba de esa persona. Sin embargo, también fue bueno para mí saberlo, porque te ayuda a parar el ruido. Cuando hay mucho ruido, yo me enfoco en la narrativa, en la escritura. Así que si me dicen “no, ha ganado este premio porque es negra”, pues, oye, muy bien, que les den.
Suscríbete para seguir leyendo