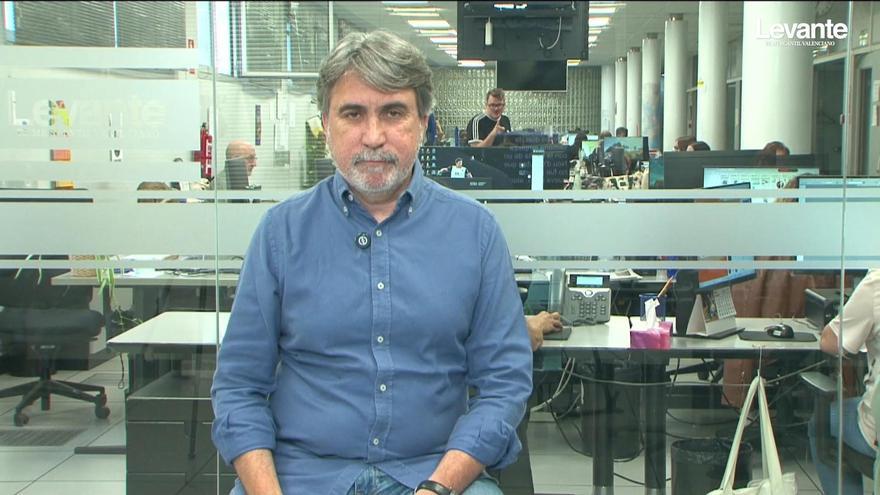El 12 de octubre de 2009, en la provincia argentina de Tucumán, el dirigente de la comunidad indígena Chuschagasta Javier Chocobar fue asesinado mientras defendía junto a sus comuneros el territorio de sus ancestros; ese día el terrateniente Darío Luis Amín, que buscaba explotar allí una cantera, llegó para intimidar a la comunidad acompañado por dos expolicías, y la situación degeneró en un ataque con disparos que acabó con la vida de Chocobar e hirió gravemente a dos de sus compañeros. El suceso es la base de ‘Nuestra tierra’, la primera película de Lucrecia Martel desde ‘Zama’ (2017) y también el primer documental de su carrera; decidió hacerlo hace más de una década, cuando vio en YouTube un vídeo grabado en directo durante la confrontación mortal. «La persona que llevaba la cámara también tenía un arma y para quienes hacemos cine, la imagen de una persona que sostiene una cámara en una mano y una pistola en la otra es sobrecogedora», afirma la directora. «Y, en última instancia, ¿qué es lo que lleva a un ser humano a sentirse legitimado para sacar un revólver y disparar a otras personas?«.
Para responder esa y otras preguntas, ‘Nuestra tierra’ combina imágenes del juicio a los sospechosos del asesinato con entrevistas a los Chuschagasta y un amplio abanico de material de archivo para construir un retrato de una comunidad indígena que ha sufrido siglos de injusticia colonialista, y exponer el racismo sistémico que la despojó de su tierra y sus medios de vida en un proceso avalado por el propio Estado argentino. Entretanto, además, el documental intercala una sucesión de espectaculares tomas con drones de los valles y bosques de la región, que vinculan estrechamente al pueblo Chuschagasta con su territorio; son los momentos más memorables a nivel formal de una película que no comparte el radicalismo formal de ficciones anteriores de la directora como ‘La ciénaga’ (2001) o ‘La mujer sin cabeza’ (2008), y cuya mayor baza radica en su conciencia política y su indignación ante la historia colonial y el abuso de poder persistente.
«Siempre es debatible si un artista como yo está legitimado para hacer una película sobre una comunidad indígena y luego viajar por el mundo para presentarla», ha admitido hoy Martel. «Pero siento que el cine ha entrado en una zona de impotencia, cuyas reglas dictan que solo las mujeres pueden hablar de las mujeres, solo los hombres pueden hablar de los hombres, y solo los indios pueden hablar de los indios. Yo, al contrario, creo que es indispensable asumir el riesgo de conversar con los otros y de cometer errores en esa conversación. Yo seguramente los he cometido en esta película, pero tenía que hacerla».
Suscríbete para seguir leyendo