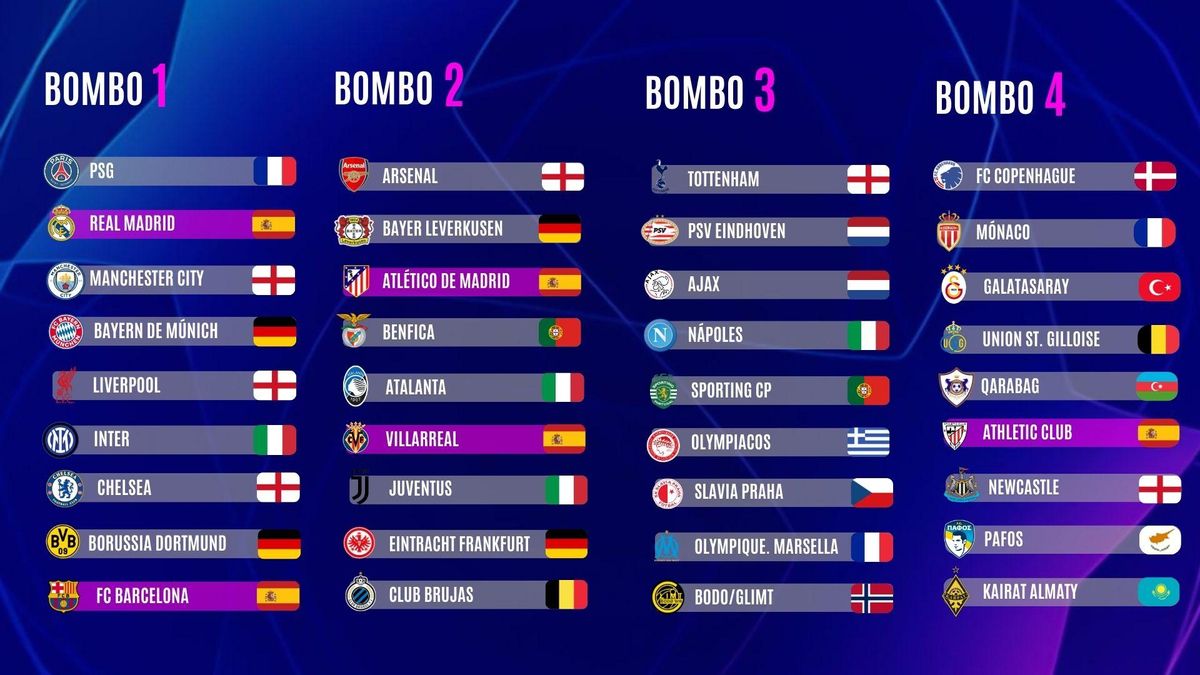Baile al son de una banda de música en las fiestas de Lorca (Murcia), en una imagen de archivo. / Juan Caballero
Hubo tiempos pasados, más civilizados y sofisticados, en los que los hombres llevaban sombrero y sabían bailar. De entre las múltiples funciones del sombrero, no era de menor importancia que permitía comunicarse sin hablar: un ligero toque con los dedos en el ala era un reconocimiento discreto; quitárselo por completo, una muestra de respeto solemne; inclinarlo, una cortesía o una galantería; jugar con el ala entre las manos, un gesto que denotaba timidez o inquietud; ajustárselo antes de hablar transmitía determinación; golpearlo contra la pierna o la mano expresaba impaciencia, y lanzarlo al suelo comunicaba frustración o implicaba admitir la derrota. Optimista, observo si los jóvenes tocados con gorras de béisbol de amplias viseras reproducen alguno de estos códigos, y no sé verlo. No descarto que el problema sea mío; quizá no tengo paciencia. Me sucede lo mismo con los ‘bros’, los ‘beef’, los ‘tipo’ y los ‘factos’ que pueblan el lenguaje juvenil.
Lo del baile no tiene remedio. Ya son varias las generaciones que han crecido en discotecas donde las chicas bailan en corro mientras los chicos las observan sin atreverse a contonearse junto a ellas. Como mucho, se lanzan a la pista a hacer el ganso entre risotadas, señal inequívoca de impotencia. Solo hace falta darse una vuelta por clases de zumba y derivados para apreciar que no ha cambiado: no es hasta bien entrada una edad, cuando se echa de menos el sombrero y la madurez conlleva lucidez, que los hombres se atreven a apuntarse a clases de bailes de salón. Pero entonces ya es tarde para casi todo.
Nuestros abuelos y abuelas nos contaron que hubo un tiempo en que, si un hombre no sabía bailar, no tenía nada que hacer. Y bailaban, vaya si bailaban: agarrados, espalda recta, pies veloces, dominando la escena, dirigiendo a la pareja, ni un paso en falso y, por supuesto, ningún pisotón. Los incrédulos de que hubiera un tiempo en que fenómenos de este tipo fueran posibles tenemos cada verano la prueba en los bailes de las fiestas del pueblo.
Los bailes tienen un repertorio predeterminado que todo el mundo conoce y que las orquestas (las Maravilla, las Eclipse, las Universal) respetan con la deferencia que se merece toda liturgia. Primero, las canciones antiguas para los abuelos: pasodobles, coplas, algún tango; después, canciones del verano y éxitos con coreografía, para que niños, padres y abuelos bailen juntos ‘barbacoas’, ‘macarenas’, ‘aserejés’ y ‘pobres corazones rotos’. Pasada la medianoche, la orquesta se luce con ‘hits’ poperos y rockeros: los niños ya están correteando por los rincones de la plaza y la edad media ha bajado un par de décadas; a continuación, las guitarras se afilan, las percusiones suben, aparecen los perreos y se alcanza la cúspide para que el paso a la disco móvil marque el cambio de tercio generacional. Hasta el amanecer, son los más jóvenes los que asumen el mando.
En la primera fase del baile es cuando los abuelos sacan a sus mujeres a bailar. Hay que verlos moverse por la plaza, serios, conscientes de que la Piquer, Imperio Argentina, la Jurado y la Pantoja son un asunto muy serio que no puede tomarse a la ligera. Visten pantalones cortos y camisas, pero si se entrecierran los ojos los podemos ver a ellos con traje de raya diplomática y a ellas con vestidos y faldas hasta la pantorrilla, y moños bajos o recogidos con horquillas. Ellos están impecablemente afeitados y lucen un bigotito muy fino, como Clark Gable, y, por supuesto, lucen corbata. En el perchero de la entrada han dejado colgados el abrigo y el sombrero. Nadie baila como los que ya no tienen prisa.
El hechizo dura lo que tardan las nietas más pequeñas en salir a bailar con sus madres. De vez en cuando, un hombre que ha tomado clases de bailes de salón se hace con el corazón de las abuelas y pasa de mano en mano, como la falsa moneda, rey de la noche por media hora o una hora. Hasta que el cantante anuncia un cambio de tercio, insta a los más jóvenes a animarse y un ‘hit’ veraniego rompe el encanto. El color subyuga al blanco y negro.
Nadie lleva sombrero, como mucho una gorra, así que, cuando los abuelos se retiran del centro de la plaza, nadie inclina la cabeza ni roza con los dedos el ala. Pero es lo que se merecen: nadie baila mejor que ellos en todo el pueblo. Son los supervivientes de tiempos más civilizados y sofisticados. Para quitarse el sombrero.