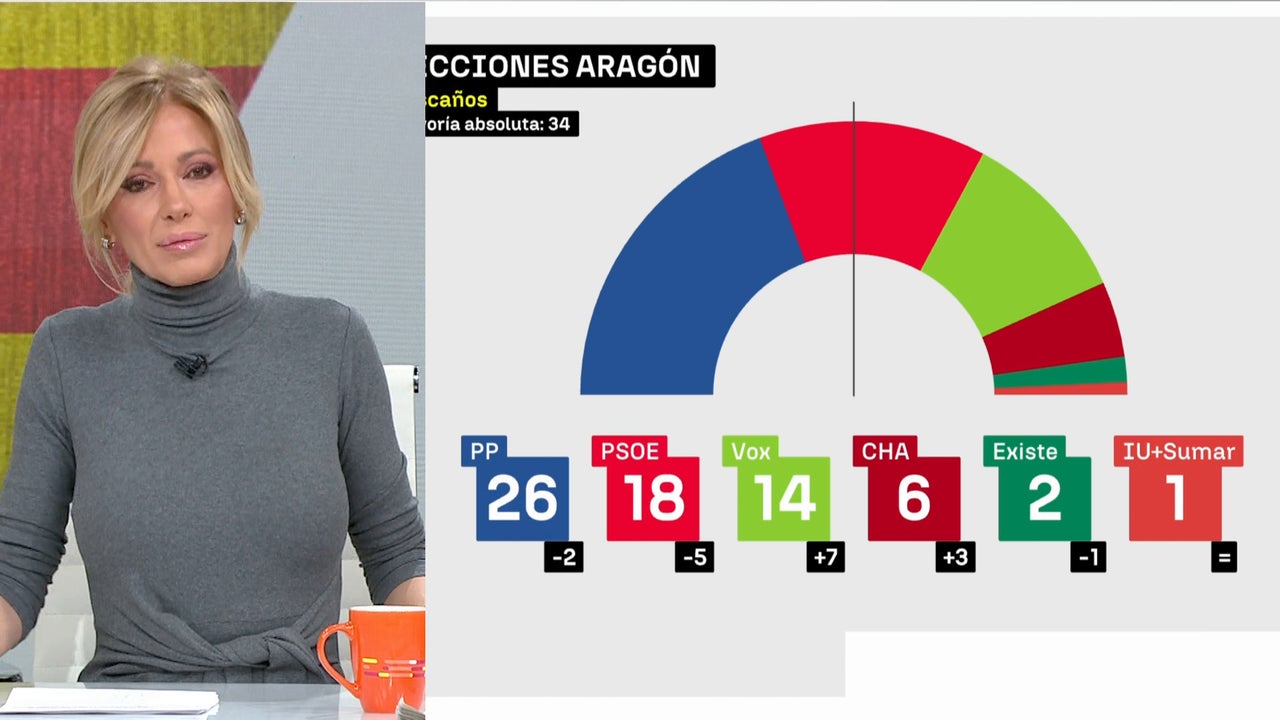Impulsado por la tragedia de los megaincendios históricos, el Gobierno ha anunciado un Pacto de Estado por la emergencia climática, una demanda que la sociedad civil y científica presentó hace dos años. Tres expertos argumentan que esta iniciativa, aunque tardía, es una oportunidad única si se ancla en la participación ciudadana vinculante como único camino para lograr transformaciones profundas y socialmente justas.
(*) Fernando Valladares es científico del CSIC, Agnès Delage es catedrática de Ciencias Sociales y Rafael Jiménez Aybar es experto en gobernanza climática.
En junio de 2023, la sociedad civil y cientos de personas y científicos de renombre presentaron una demanda de Pacto de Estado ante la emergencia climática justo antes de las elecciones generales del 23J. Reunidos en el colectivo Democracia por el Clima, reclamamos un acuerdo transpartido basado en la ciencia y apoyado en canales de participación ciudadana efectiva y vinculantes: las Asambleas Ciudadanas por el Clima. Estas deben consolidarse a nivel autonómico y local como órganos permanentes de deliberación y decisión, como ya ocurre con éxito en varios países europeos.
Hoy, dos años después de aquel llamamiento, la coalición de gobierno, que en 2023 no supo recoger aquella demanda ciudadana de Pacto de Estado, lo hace ahora tarde y de forma apresurada, empujada por la magnitud de megaincendios históricos. En este contexto dramático, Pedro Sánchez intenta apagar otro incendio : el de la legítima protesta social y ha anunciado en Ourense un gran Pacto por la emergencia climática mientras desplegaba 500 soldados para combatir los fuegos en Castilla y León, Galicia y Extremadura. La iniciativa llega tarde, pero debe ser apoyada colectivamente, solo si sirve para que todos los partidos y actores sociales trasciendan la política del espectáculo y construyan compromisos democráticos reales con la sociedad entera. Todos deberían entender el interés inmediato de sumarse a un Pacto climático, aunque solo fuera por su propia supervivencia.
Salida de emergencia
El PP, después de rechazar de plano el Pacto de Estado, se ha abierto a entrar en las negociaciones que se lanzarán en Asturias y esto supone una oportunidad de oro para hacer lo que no hizo en Valencia tras la DANA con Mazón: cortar cabezas y salir de su propio infierno político. Sus pactos autonómicos con Vox le han causado una hemorragia de credibilidad, sacrificando su propia política ambiental y a una generación de jóvenes dirigentes que apostaban por la “economía regenerativa” del capitalismo verde. La salida de emergencia para el PP pasa por diferenciarse en lo ecológico, tomando distancia tanto de Vox como de la deriva trumpista de Ayuso. Fue la jugada maestra de Marine Le Pen tras la victoria de Trump: desmarcarse del radicalismo anticientífico del presidente americano, para presentarse como opción “responsable” ante la emergencia climática —y por ello extremadamente peligrosa— en las futuras elecciones galas de 2027.
Para la izquierda española, el Pacto de Estado también puede ser solución de supervivencia a corto plazo, pero solo si se convierte en algo más que un acuerdo transpartido: debe servir para construir un “frente verde” popular y transversal. Desde la declaración estatal de emergencia climática en 2020, ni PSOE, ni Podemos ni Sumar han logrado conectar con una mayoría social convencida de la gravedad de la crisis y dispuesta a transformaciones profundas siempre que sean socialmente justas y no en beneficio sistemático de los grandes actores empresariales y del 1 % más rico.
El fracaso del decreto anti apagón demuestra que, mientras Pedro Sánchez no plantee un modelo alternativo al oligopolio energético, su discurso sobre democratización y ciencia en el centro de las decisiones se queda en retórica y genera división entre miembros de la izquierda y desafección en su propio electorado. Para los partidos progresistas, el reto inmediato es avanzar hacia una auténtica cultura de participación y control ciudadano hacia una transición ecológica justa, aprendiendo de la Asamblea por el Clima de 2022, que en España quedó sin respaldo político, a diferencia de otros países europeos donde los programas sí se hicieron eco del discurso post-crecentista validado por la ciudadanía.
Reto social
El Pacto supone también un reto inédito para el ecologismo social, que atraviesa un momento crítico: con escaso impacto fuera de sus círculos afines, se halla atrapado en una “burbuja verde” profesionalizada y a menudo desconectada de las luchas locales. Recordemos que cuando Rodrigo Sorogoyen pronunció el eslogan “energía eólica sí, pero no así” al recoger su premio Goya por su aclamada película As Bestas, visibilizó a más de 200 colectivos territoriales que en 2023 interpelaron públicamente a las juntas directivas de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF con un contundente “Nos habéis dejado solos” por su falta de apoyo ante los abusos de macroplantas fotovoltaicas y eólicas. A esta fractura interna se suma la erosión de la confianza ciudadana en las grandes ONG, especialmente entre los jóvenes. Ni cantantes de moda ni influencers logran suplir esta crisis de liderazgo al que Deborah Doane dedicó su último libro titulado “El problema de las ONGS: poder, privilegio y ausencia de renovación”. Un claro ejemplo de este problema: hace apenas seis meses, Greenpeace España y Oxfam presentaron en el Congreso la idea de un Parlamento Ciudadano Climático Permanente con ejemplos europeos exitosos, pero la ausencia de muchas grandes ONG verdes evidenció que el ecologismo español sigue sin trabajar colectivamente para renovar su propuesta de cambio democrático. Es más, ante la propuesta de Pacto de Estado de Pedro Sánchez, ningún actor histórico del ecologismo integra la participación ciudadana como medida central en sus respectivos comunicados públicos. ¿Hasta cuándo se negarán a pactar con la ciudadanía?
Pacto real
Si el ecologismo no afronta esta desconexión para construir un pacto real con la democracia climática, seguirá condenado al fracaso. Lo advertía recientemente Clément Sénéchal, exresponsable de campañas de Greenpeace Francia, en su ensayo ¿Por qué el ecologismo siempre pierde? Pierde porque no ha logrado convertir la emergencia climática en un relato democrático mayoritario capaz de desafiar intereses dominantes y, a la vez, crear adhesión transversal: un “nosotros” que nos identifique como ese “pueblo climático” del que hablaba Bruno Latour. Ese pueblo ya lo hemos visto en Valencia: miles de personas que caminaron juntas para ayudar, limpiar, cuidar y reconstruir. Lo vemos ahora luchar contra el fuego y salir en las calles de Ourense y de toda Galicia gritando “Lumes nunca máis”.
Con la credibilidad de los partidos políticos, las instituciones y las ONGs bajo mínimos, el ecologismo español y las izquierdas aún se piensan que los ciudadanos van a aceptar las políticas climáticas ambiciosas que necesitamos, pero que transformarían sus vidas cotidianas, sin tener ni voz ni voto reales en su diseño y ejecución. Por eso nunca es tarde para un Pacto de Estado honesto, amplio y, sobre todo, ciudadano.
Es ahora o nunca: o la democracia se convierte en climática, o será devorada por el mismo fuego que arrasa nuestros bosques y nuestras certezas.