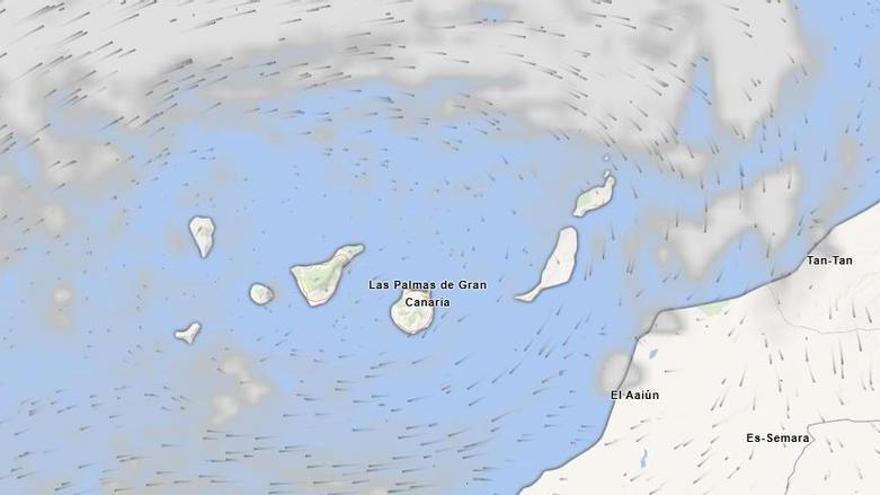El 24 de agosto de 1837, la derrota infligida por las tropas carlistas al ejército de Isabel II, a los pies del santuario de la Virgen de Herrera, hizo peligrar el trono de la reina. Para impedirlo, el Gobierno de la nación puso en marcha, a través de una cadena de espías y de la prensa liberal, una inmediata campaña de desinformación (noticias falsas, o fake news), con el objetivo de desacreditar al más laureado y popular general de la causa carlista, el tortosino Ramón Cabrera, popularmente conocido por sus proezas militares, (pero también por su crueldad para con los prisioneros y la población civil), como El tigre del Maestrazgo.
Desde hace siglos, los espías han influido –y siguen influyendo– en el resultado de las guerras, mucho más que los combates en el campo de batalla. Y un ejemplo paradigmático de ello lo encontramos en la primera guerra carlista, que se libró en España durante siete años (desde 1833 hasta julio de 1840).
El origen de aquella lucha fratricida fue un asunto de sucesión a la Corona de España, dirimido entre Don Carlos María Isidro de Borbón (autoproclamado como Carlos V), hermano del rey Fernando VII (fallecido el 29 de septiembre de 1833) y la hija de éste, la reina Isabel II, de apenas 3 años de edad a la muerte de su padre.
Aquella fue una guerra civil encarnizada, hasta el extremo de que el propio rey de Inglaterra, Guillermo IV, comisionó al diplomático Lord Eliot para que ejerciera como mediador entre las partes, con el objetivo de «humanizar la guerra». Fruto de aquella mediación nació el llamado «Convenio Eliot», que, suscrito en abril de 1835 por el general en jefe del ejército carlista, Zumalacárregui y el isabelino Valdés, debía poner fin a los fusilamientos indiscriminados y propiciar el canje de prisioneros de los dos ejércitos.
Por otro lado, ambos bandos enfrentados dispusieron de una engranada red de inteligencia, alimentada por eficaces espías que suministraban informaciones muy valiosas para determinar las directrices políticas y la estrategia militar a poner en práctica para alcanzar la victoria final.
Debemos al escritor Pío Baroja el mérito de habernos legado la vida de uno de aquellos espías, quizás el más inteligente y osado de cuantos en aquella época se dieron en nuestro país. Se trata de Eduardo de Aviraneta, antepasado del célebre escritor, quien desentrañó la maquiavélica figura de aquel personaje (espió para el Gobierno de la reina, pero el general isabelino Espartero lo hizo apresar –en Zaragoza, en 1840– acusado de fomentar una rebelión en el seno del ejército) en su serie de novelas Memorias de un conspirador y en la muy recomendable Aviraneta o la vida de un conspirador (1931).
No sabemos si aquel hábil espía trabajó directamente en la campaña de desinformación gubernativa que trató de desacreditar al general carlista Ramón Cabrera tras la batalla de Villar de los Navarros, pero muy probablemente sí, pues en 1837 Aviraneta se mostró muy activo tanto en España como en la vecina Francia.
El Gobierno español trató de presentar a Cabrera como un traidor a Don Carlos. Y así, la Gaceta Oficial de Madrid (órgano oficial del Ejecutivo) y el diario francés Le Courier Français, en su edición del 9 de septiembre de 1837, insertaban una información proveniente «de sujeto fidedigno», exponiendo que tras la batalla de Villar de los Navarros había tenido lugar una reunión en el Cuartel General carlista, en la localidad de Herrera, en la que Cabrera habría exigido fusilar a los casi 2.000 soldados de la división del general isabelino Buerens que habían sido apresados. Todos los oficiales carlistas se habrían opuesto a tal aberración, pero muy especialmente el general Villarreal, jefe del Estado Mayor de Don Carlos, ante lo cual, Cabrera lo habría atravesado con su espada, causándole la muerte. A renglón seguido, Cabrera habría intentado agredir al propio Don Carlos, huyendo después a caballo, llegando hasta Santolea y partiendo apresuradamente de allí hasta Cretas, a cuya localidad habrían llegado un día después 20 jinetes carlistas preguntando por él e informando a los vecinos de que llevaban órdenes de apresar a Cabrera y presentarlo ante Don Carlos, «vivo o muerto».
El mensaje a las naciones aliadas y al pueblo español de estas noticias, era claro: Don Carlos estaba desacreditado, al perder al mejor de sus generales. Pero, por supuesto, estas informaciones nada tenían que ver con la verdad. Y es que, en primer lugar, Cabrera no participó en la batalla de Villar de los Navarros ni estuvo presente allí en los siguientes días. Por lo tanto, el general Villarreal no solo no fue asesinado por él, sino que este jefe carlista fallecería muchos años después, en 1861, en Vitoria, apaciblemente en su hogar. Y finalmente, Cabrera no solo no desertó ni huyó del Ejército carlista tras la batalla de Villar de los Navarros. Todo lo contrario: el 12 de septiembre de 1837 (19 días después de la batalla) acompañó a Don Carlos, como el más influyente de sus generales, en el efímero asedio que las tropas carlistas pusieron a Madrid, la capital del Reino.
Pero, con la Corona casi al alcance de su mano, el Pretendiente ordenó la sorprendente retirada de su ejército. Cabrera, obedeció con lealtad a su rey, pero, contrariado y frustrado, no pudo dejar de exclamar en su catalán natal: «Mentres aquest pobre abat (el obispo de León, el oscense Joaquín Abarca, omnipotente en el Cuartel General de Don Carlos) ens mani, no farem cosa bona».
Suscríbete para seguir leyendo