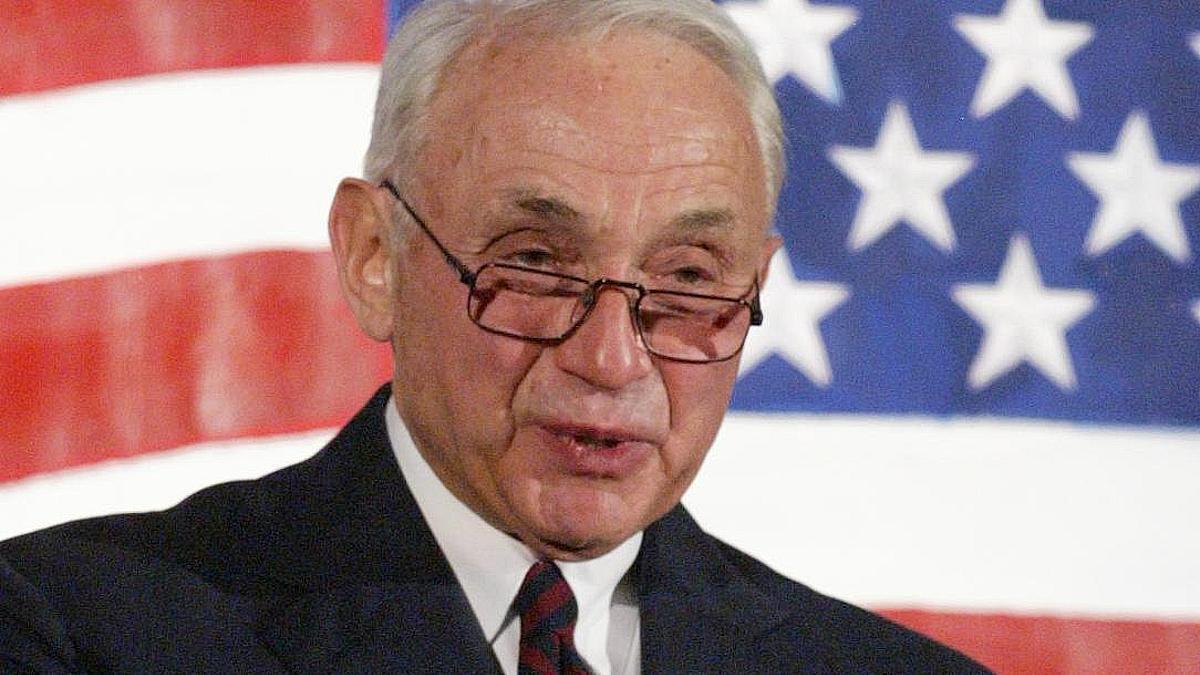Una ventolera está tergiversando el periodismo y éste se resiente. Es, ahora, un oficio peligroso porque no se explica como tal sino como la consecuencia de una novedad aun sin digerir. Ese periodismo que vemos o escuchamos o leemos ahora, en las tertulias, en las televisiones, en el comentarismo nacional, es una red social. Tiende a eso, y llegará a eso en cuanto se despierte la esencia nacional que acuña lo que es mentira como si fuera verdad, y lo vende en los mercados como quien lo hubiera comprado de fábrica.
Ahora más que nunca, el oficio que los anglosajones guardaban como oro en paño y que nosotros estudiábamos en los libros de estilo de la Transición se está convirtiendo en una especie nueva que es idéntica al rumor. En realidad, porque es rumor y no es otra cosa que rumor.
Los que se sientan (los que nos sentamos) en las tertulias no somos distintos a los que se sientan en los bares o en los autobuses o en los trenes a explicar al que tenemos al lado que eso que no se sabe realmente bien es algo que podría ser muy bien una mentira.
Pero ahora la mentira forma parte de las posibilidades de verdad que tiene la maldad dicha para ser creía. El periodismo, pues es una red social. Da igual en esta época, con las excepciones que conviene respetar, que un periodista explique de donde viene su información, lograda con ahínco y finura, porque lo que sucede con el oficio es que ya está bajo sospecha.
Y esa sospecha la estamos verificando nosotros, los periodistas, dejando que se crea que un periodismo (el que se obliga a ser veraz) es igual que aquel que proviene del rumor o del interés por lanzar bulos cuyo porvenir es ponerse en lo alto de las tablas de la información para que el que investiga sea considerado igual de sospechoso que quien no ha contrastado ni una coma de sus aseveraciones.
No lo sabemos del todo todavía, pero eso somos, una red social. Hablamos como redes sociales, y además nos fiamos de ellas para simular comprobaciones y para explicar convicciones y hechos, que luego resultan palabra de un día, basaba en la nada en la que ahora se fundamenta lo que parece saberse porque se dice que se sabe.
En una conversación de televisión un periodista de hace tantos años que aun se creía la raíz de su patraña afirmó que él sabía muy de qué pie renqueaba una persona de la vida pública. Y lo hizo con tal convicción que uno de sus colegas, que era yo mismo, quiso saber el origen de la fuente. Y él dijo ante la audiencia el señuelo de su argumento: «¡Ah, a mi me lo dijeron!».
Hace tantos años de ese ejemplo que ahora ya no parece mentira: ahora esa argumentación está en todas partes, se escucha en las radios y en las televisiones, se lee en los periódicos, están abiertas las puertas de par en par para que por ellas accedan los rumores como parte esencial de la información.
Luego pasa el tiempo (es decir, unos minutos) y unos y otros, los que han dicho que lo saben sin llegar a decir cómo llegaron a saberlo y también los dispuestos a no creérselo, se consideran resignados a sentirse parte de la sociedad del rumor al que llamamos información.
Unos más, otros menos, muchos no lo son, pero la tendencia que tiene la sociedad en la que vivimos (como periodistas) lleva ese camino. Es igual de periodista hoy un político, pongamos que Trump, o que Feijóo, o que Puigdemont, o un escritor que considere que cualquiera de sus invenciones puede ser también periodismo y venderse como tal que un informador que viene de lejos tratando de explicar la raíz de su encuentro con la realidad y su contraste. Puede sentirse tan periodista el que conoce las reglas del oficio como aquel que las inventa para decir donde fuera que él sabe lo que es este oficio y por tanto reconoce la verdad de sus límites.
Obviamente, esa es una falacia contemporánea que permite a los impostores que se agarran ahora al oficio y dicen que ellos tienen la información y que la pueden usar, aunque no la hayan contrastado. Hay en los estamentos más diversos de la institución política, por ejemplo en la sede del Parlamento, supuestos periodistas que causan estupor en ese lugar sagrada de la vida pública porque limitan o tergiversan el ejercicio del periodismo que se imponen colegas que no se reconocen en esas imposturas.
Los periodistas que tienen esos estudios y exhiben sus carnets correspondientes tienen derecho a la protesta, y de hecho pueden atacar esas imposturas, pero dudo que el futuro, que ya está aquí, les otorgue la razón que tienen. Ahora, queridos periodistas, el oficio es otro y los que quieran mejorarlo o arreglarlo o devolverlo a lo que fue están viviendo una época en la que ya se parece a lo que fue el periodismo.
Ahora triunfa el que hace años decía, sin saber de dónde venía su juicio, que ya lo sabía él de buena tinta. Ahora la buena tinta está marchita y es otra la tinta que subraya lo que parece ser verdad y muy probablemente es mentira.
Suscríbete para seguir leyendo