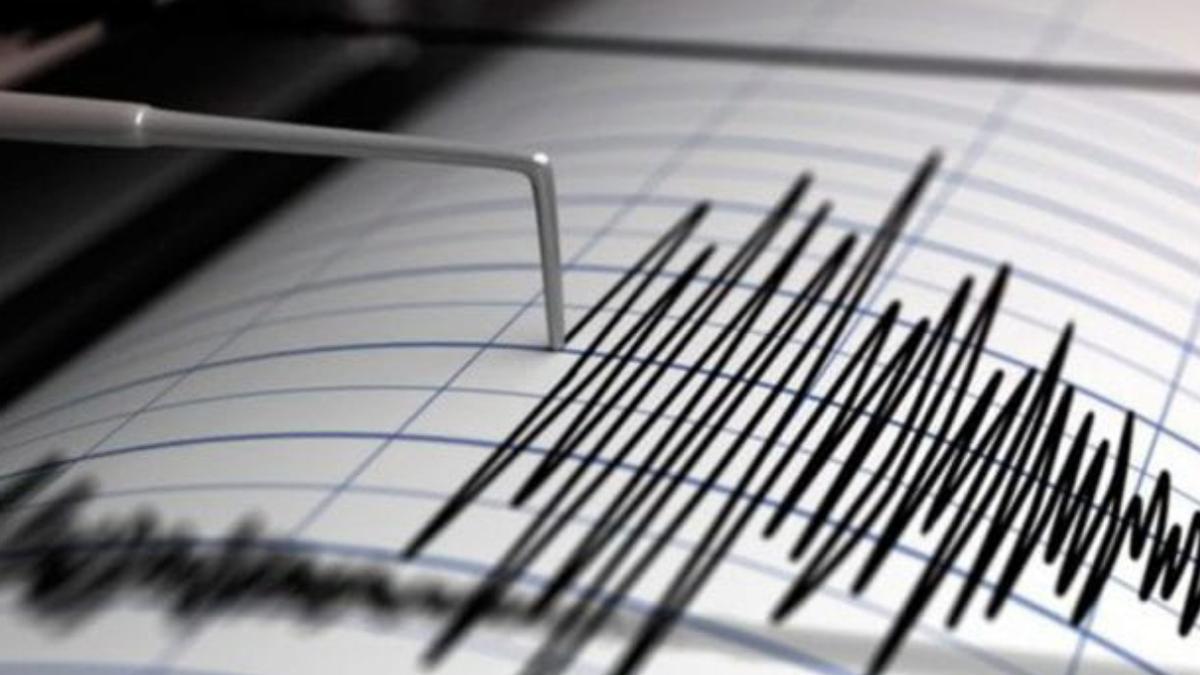Con más de 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de verano, cada vez es más común escuchar hablar de fuegos imparables e incontrolables; que imposibilitan las labores de extinción y contra los que los servicios antiincendios no pueden hacer nada.
Un término que precisamente empleó el lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que desde Málaga se refirió a la «velocidad espacial» con la que avanzan las llamas en algunas zonas del norte del país, en unos incendios que son «absolutamente incontrolables». Al respecto, expertos en la materia como Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, en el que también participa la Universidad de Vigo, pone el foco en otro término conocido en su sector, pero relativamente nuevo para la población: se trata de los incendios fuera de capacidad de extinción, como los que han estado afectando al tercio norte de la península estas últimas semanas.
De forma resumida, Molina explica a Faro de Vigo que un incendio fuera de capacidad de extinción es aquel que no se puede apagar durante un período determinado de tiempo con los métodos tradicionales de trabajo. Los medios españoles, en general, continúa, son «muy eficientes en apagar incendios de mediana o poca intensidad», pero cuando son «extremos» no se puede hacer con la misma solvencia ni tampoco con la misma estrategia. «Nuestros medios de extinción son potentes. Cuando no son condiciones extremas, vamos sobrados«, asegura. Pero se está fuera de capacidad de extinción cuando las condiciones son peores, como se ha visto estos días en Ourense y Castilla y León.
Concretamente, señala, se considera que un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando el fuego cumple una de tres características: avanza a una velocidad superior a 1 o 1,2 kilómetros por hora, la longitud de las llamas es superior a 3 metros, o hay un fuego pasivo de copas o peor —que las llamas se propaguen por las copas de los árboles, bien sea con un fuego activo o un antorcheo—.
Colapso
Estas tres características son las que hacen que un incendio se considere inextinguible, una calificación que puede durar desde horas a semanas. «Si están fuera de capacidad de extinción solo durante unas horas, simplemente hay que trabajar desde otro enfoque y no suele pasar más. El problema es que en algunos sitios se ha mantenido durante casi dos semanas» y de forma simultánea. Ante esto, el sistema «colapsa».
Esto es lo que se conoce como «colapso por simultaneidad de incendios«, un nivel al que se llega de forma distinta en cada zona. Galicia, por ejemplo, una zona no ajena a la voracidad de las llamas, puede abarcar más fuegos fuera de capacidad de extinción que otras autonomías, «pero en otros lados con dos incendios simultáneos ya colapsan».
Cuestionado al respecto, el Catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la Universidade de Santiago de Compostela, Manuel Marey explica que estos fuegos responden a un proceso directamente relacionado con el abandono del monte y el cambio climático. Por un lado, destaca el componente territorial, con el monte hecho un polvorín, a rebosar de combustible y biomasa para los incendios. Por el otro, la climatología y la meteorología «preocupante» de los últimos también alimentan el fuego, resultando en «incendios muy grandes, como cabezas o llamas de mucha longitud», ante los que «no hay técnica que permita pararlos».
Una situación ante la que Molina propone una solución clara. Y es que vivir en un país «descentralizado» no quiere decir «que tengamos que asumir que somos un país desorganizado». Estos incendios no pueden abordarse sin «supervisión técnica» y una «coordinación estratégica» para que los bomberos no estén «dando palos de ciego», algo en lo que España, asegura, todavía tiene los deberes por hacer. «Como país necesitamos un sistema de cooperación entre las distintas comunidades y medios estatales para poder asegurar ese soporte de técnicos para cada uno de los incendios fuera de capacidad de extinción», asevera Molina al respecto, porque «si nos organizásemos bien, no tendríamos ese colapso».
Proteger a la población
Otro aspecto de suma importancia que destaca Manuel Marey es que cuando el fuego amenaza núcleos de población, la prioridad pasa a ser defender viviendas y vidas humanas, lo que permite al fuego avanzar por otros flancos. Este ha sido el caso en muchos de los incendios registrados estas últimas semanas, donde la proximidad de las llamas obligó a vecinos a confinarse o evacuar sus viviendas, y su bienestar pasó a ser el principal objetivo de los medios de extinción.
Una lucha por proteger las viviendas que se ve desde el cielo, explica, en referencia a las imágenes de satélite de las zonas arrasadas por las llamas este verano en Galicia. «Está la superficie quemada y en medio van quedando huecos, que son los núcleos de población», señala, como una suerte de «queso gruyere». Esta es otra zancadilla a las tareas de extinción, que se suma al estado del monte, seco y repleto de combustible, y al clima, con altas temperaturas y sin previsión de lluvia. «Cuando se decretan niveles 2 —por proximidad de las llamas a un núcleo de población — los medios de extinción abandonan las zonas forestales y dejan de hacer lucha activa contra el fuego», expone, lo que permite al fuego continuar con su evolución natural.
Por lo tanto, conseguir controlar incendios en zonas como la gallega, con pequeños núcleos de población repartidos a lo largo del territorio, «es una quimera», lamenta, porque «los recursos son muy limitados», especialmente cuando hay varios focos a la vez y de gran tamaño, como los que se están viendo estos días en la comunidad. Aunque técnicamente pudiesen hacerles frente, señala, tampoco podrían, porque tienen muchos núcleos en medio a los que proteger de las llamas. «El avance del fuego está muy condicionado por la defensa de los núcleos de población», señala.
Suscríbete para seguir leyendo