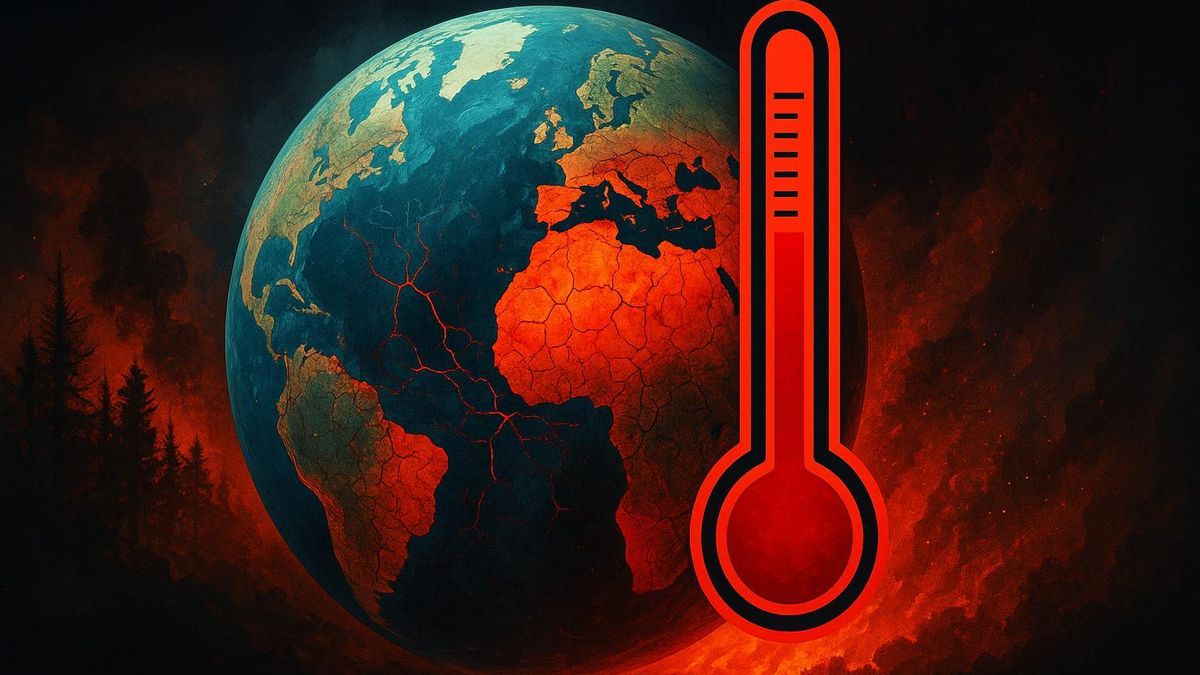Un mapa histórico con resolución espacial y temporal revela que seis de cada diez hectáreas terrestres han traspasado límites locales de funcionamiento ecológico, y que casi cuatro están en alto riesgo. La señal no proviene solo de la deforestación: también llega por el aire y el calor, con cambios en carbono, agua y nitrógeno que desestabilizan la “sala de máquinas” del planeta.
Durante siglos hemos pensado que la naturaleza aguanta: crece, se adapta, se reordena y sigue funcionando como telón de fondo de nuestras vidas. Un nuevo estudio, dirigido por el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), en colaboración con la Universidad BOKU de Viena, y publicado en la revista One Earth, desmonta esa creencia con mapas, series históricas y una constatación: el 60% de la superficie terrestre ya opera fuera del espacio seguro de la biosfera, y un 38% está en alto riesgo. Es un diagnóstico técnico construido con dos “termómetros” que miden, con precisión incómoda, hasta qué punto hemos alterado los procesos que mantienen estable el planeta.
El primero se llama HANPPHol. Para entenderlo, conviene definir NPP (Net Primary Production, productividad primaria neta): es la cantidad de biomasa/energía que las plantas producen mediante fotosíntesis menos la que consumen en su propia respiración; es decir, el “excedente” anual que queda disponible para sostener al resto de la vida y las funciones de los ecosistemas.
HANPPHol mide qué fracción de esa NPP de referencia (la de condiciones preindustriales, sin uso humano) nos apropiamos o impedimos que exista, ya sea extrayendo biomasa (cosechas, madera, pastoreo) o reduciendo la productividad al transformar y gestionar los suelos. Si la NPP es la “nómina” energética de la naturaleza, HANPPHol indica cuánto cobramos por adelantado, dejando menos para el funcionamiento de la biosfera.
Referencia preindustrial
El segundo indicador, EcoRisk, es un espejo más amplio. En una escala de 0 a 1, cuantifica cuán distinto es un ecosistema actual respecto a su estado de referencia preindustrial. Lo hace combinando cambios en la estructura de la vegetación (por ejemplo, pasar de bosque a pastizal) y alteraciones en los grandes ciclos de carbono, agua y nitrógeno, tanto en sus flujos como en sus reservas. Un EcoRisk alto no dice solo “esto ha cambiado”, sino “esto se ha alejado de su equilibrio de manera que puede desestabilizarse”.
El gran avance del estudio es que no se limita a cartografiar estos indicadores, sino que establece umbrales de riesgo robustos. Para ello, compara sus resultados con una batería de 10 indicadores de integridad ecológica independientes (como el Índice de Intactitud de la Biodiversidad y la Huella Humana), y fija cortes precautorios: alto riesgo a partir de 0.23 en HANPPHol y 0.55 en EcoRisk, y zona de incertidumbre entre 0.05–0.23 y 0.35–0.55, respectivamente. Basta con que uno de los dos supere su umbral para considerar que el sistema local ha transgredido el límite.
El mapa de la transgresión: qué, cuánto y desde cuándo
Aplicando esta regla, celda a celda (a una resolución de 0.5° × 0.5°), el mapa global revela que, si en 1900 el 37% de la superficie terrestre había cruzado el límite (con un 14% en alto riesgo), hoy esas proporciones han escalado al 60% y 38%, respectivamente. Esta fotografía es coherente con otras métricas: por ejemplo, el Biodiversity Intactness Index (citado por los autores en su artículo) sitúa al 76% del área por debajo del 90% de “intactitud”, confirmando desde la perspectiva de las especies lo que los nuevos indicadores funcionales detectan, enfatizan los investigadores.
El análisis histórico muestra que, si bien los biomas templados fueron los primeros en transgredir masivamente, la aceleración durante el siglo XX es un rasgo global. Un dato clave es que el 68% de las transgresiones locales de HANPPHol no se deben tanto a la biomasa que extraemos, sino a la pérdida de productividad causada por la propia conversión del ecosistema (por ejemplo, al sustituir un bosque por un cultivo). Es decir, la transformación del sistema es lo que más mina el flujo de energía que lo sostiene.
Además, la presión no solo viene del uso del suelo. En regiones remotas como el Ártico o el Tíbet, donde HANPPHol es casi cero, el indicador EcoRisk muestra valores de hasta 0.5, revelando una huella climática clara a través del calentamiento global y la alteración de los ciclos del agua y el nitrógeno atmosférico.
Referencia
Breaching planetary boundaries: Over half of global land area suffers critical losses in functional biosphere integrity. Fabian Stenze et al. One Earth, Volume 8, Issue 8101393August 15, 2025. DOI:10.1016/j.oneear.2025.101393
Pistas y trampas
La investigación sugiere pistas y advierte de posibles trampas. Intensificar la producción en suelos ya gestionados puede evitar nuevas conversiones, pero no es una carta blanca: subir rendimientos a base de fertilizantes y riego puede aliviar un indicador y disparar otros.
Los autores consideran que no se trata de idealizar reservas aisladas, sino de recomponer funciones allí donde se decide el futuro de la biosfera: los mosaicos productivos. En ese tipo de mosaico, se busca “reequilibrar” el paisaje: devolver una fracción suficiente de hábitat seminatural dentro de matrices agrícolas, diversificar cultivos y prácticas, y reconectar parches para reducir EcoRisk (menos desajuste de ciclos y estructura) y contener HANPPHol sin expandir la frontera agrícola. Es lo contrario de la homogeneización a gran escala: más variedad espacial y funcional para estabilizar la “sala de máquinas” mientras se produce alimento.
Con estas métricas en la mano, el rediseño puede ser quirúrgico: priorizar dónde restaurar, dónde limitar usos, dónde cambiar prácticas para sacar sistemas enteros del filo del umbral. Este estudio concreta la actualización de 2023 del marco de Límites Planetarios en un diagnóstico geográfico y temporal de alta resolución.
Al cartografiar HANPPHol y EcoRisk, evidencia con rigor la magnitud y distribución de la perturbación humana sobre los procesos dinámicos de la naturaleza.