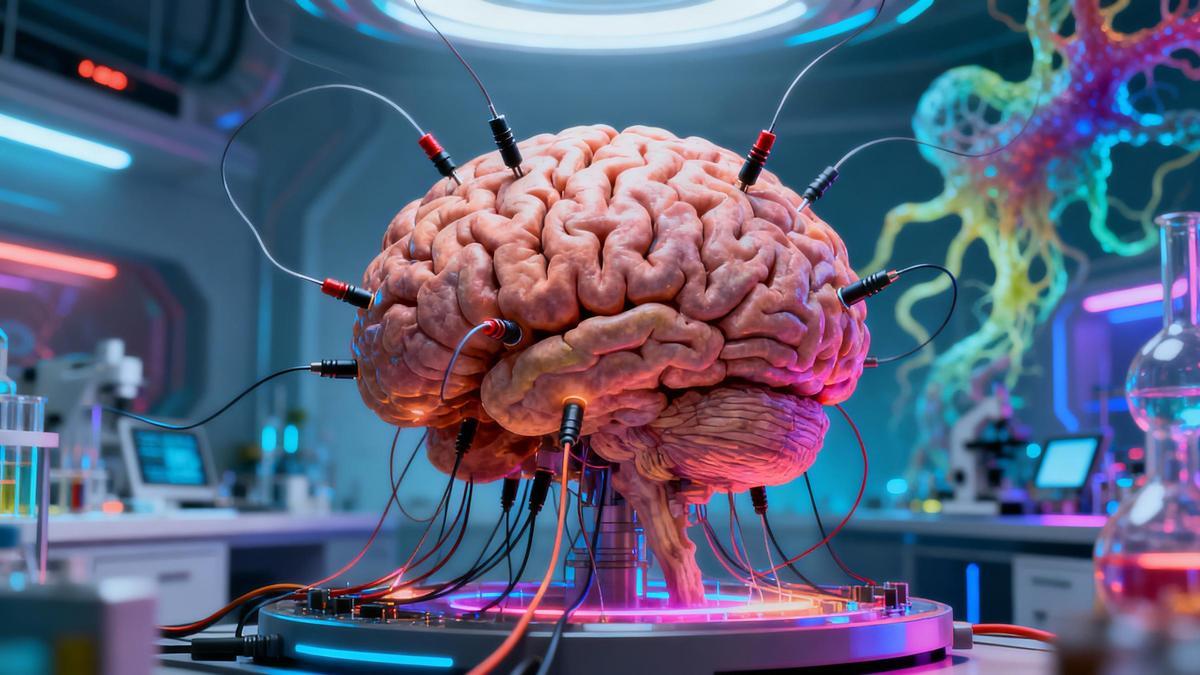Hace apenas unos años, Moscú y Tel Aviv figuraban entre los destinos urbanos más visitados del mundo, por su historia, cultura y hasta por su vida nocturna. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia recibía 25 millones de turistas extranjeros, una cifra que ha caído ahora en un 96%. Sin embargo, Israel trata de difundir un relato diferente. «El turismo se ha reducido a algo puramente residual tanto en Rusia como en Israel», explica a EL PERIÓDICO Jordi Martí, presidente de ACAVe, la patronal que representa al mayor grupo de agencias de viaje especializadas en España. El Gobierno de Binyamín Netanyahu cifra el descenso del turismo en solo un 64%, pero la estadística tiene trampa.
El número de «visitantes de larga duración» que se quedó más de un año en Israel se ha duplicado, llegando a 28.400 personas en 2024. Es decir, se han asentado ahí, en pleno conflicto. También han crecido los que se quedan al menos un mes, y es que el visado de turista (B2) también sirve para visitas profesionales cortas, incluidos cooperantes, voluntarios o periodistas. La procedencia de los visitantes también es elocuente: más de la mitad son de los tres países que albergan más comunidad judía fuera de Israel: un tercio llegaron de EEUU, seguido Francia y Reino Unido. «Se trata de la propia comunidad judía que está en otros países y visitan a familiares o sienten simpatía con el país», añade Martí, quien subraya que este tipo de conflicto identitario «tiende a reforzar el sentimiento de orgullo nacional y quieren seguir visitando el país de sus ancestros no importa en qué condiciones».
Islamofobia y terrorismo
No todos los destinos responden igual al conflicto. Un lugar puede ser violento y, aun así, parecer un lugar atractivo si el que se plantea viajar no conoce experiencias negativas de primera mano. Es el caso de Río de Janeiro: «Todos saben que es peligroso, pero es muy lindo. Miles de turistas siguen yendo y el destino mantiene su inmunidad», explica a este diario Maximiliano Korstanje, profesor de la Universidad de Palermo, en Argentina, y experto en turismo y conflictos, que señala otros casos de países con índices de violencia muy altos, como México o Colombia.
En cambio, países con conflictos aislados, como el reciente de la frontera entre Tailandia y Camboya, caen de repente en el foco mediático en lugares como España, uno de los tres principales emisores de visitantes al país tailandés. Otras regiones, pese a no estar en guerra, como Marruecos, Túnez o Jordania, siguen siendo vistos por muchos occidentales como peligrosos por «la falsa idea de que el islam es sinónimo de terrorismo», afirma Korstanje. Un atentado terrorista en París no tiene el mismo impacto sobre el turismo frente a uno en Egipto. De hecho, diversos estudios señalados por el experto demuestran que los hombres blancos mayores de 40 años son los que más perciben peligro en países árabes, a diferencia de latinos, afroamericanos o asiáticos, menos influenciados por estereotipos dominantes.
Turismo de riesgo
Sin embargo, hay una tendencia que va a contracorriente: el turismo de alto riesgo. Pedro Mir, fotógrafo aficionado, lleva 25 años viajando a lo que llama «regiones relegadas por los circuitos turísticos tradicionales» y lo hace solo contactando con guías locales. «Viajar a países en conflicto o en inmediato postconflicto no es una decisión tomada a la ligera. Me permite aproximarme al mundo con una mirada más profunda, más humana y menos complaciente», cuenta a este diario. Dice sentir una sensibilidad especial por ser testigo de cómo «la vida se reorganiza después del caos», aunque quiere rehuir del exotismo. Ya ha estado en 62 países, entre ellos Corea del Norte, Sudán del Sur y Etiopía.
Algunas agencias han encontrado aquí un nicho de negocio. El fenómeno recibió atención mediática cuando en mayo de 2024 un grupo de cuatro turistas, tres de ellos españoles, murieron en Afganistán. La agencia Lupine Travel, basada en el Reino Unido, era una de las que organizaba tours allí, y canceló sus viajes al país durante seis meses, aunque luego los retomó. Actualmente tienen en pausa las visitas a Sudán y la República Democrática del Congo.
«Nuestro propósito no es capitalizar o fetichizar áreas de conflicto«, explica a EL PERIÓDICO Robert Kyle Molina, responsable de viajes en Lupine Travel. «Abrimos la posibilidad a explorar éticamente paisajes culturales e históricos en destinos que de otra manera serían difíciles de acceder», argumenta.
Márketing pese a todo
Por qué hay gente que quiere ir a lugares de los que la población local huye es algo que se ha preguntado el profesor Korstanje, que ha dedicado toda su carrera a investigar sobre fenómenos del turismo y conflictos. Según el académico, hay una dimensión psicológica profunda: «En la muerte del otro yo veo mi propia muerte. Es como una especie de exorcismo. Me empiezo a plantear mi propia finitud a partir del sufrimiento ajeno».
Otro factor decisivo es el rol del Estado. Algunos gobiernos optan por promover sus lugares marcados por el dolor, mientras que otros los borran. Mientras Austria demolió la casa de Hitler, Colombia promociona la casa de Escobar. «Son decisiones políticas», sostiene Korstanje. Claro que no todas las visitas conllevan el mismo grado de riesgo. La ‘zona cero’ del atentado del 11-S se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Nueva York, que sin embargo pierde turismo ahora en mitad del aislacionismo. Mientras, en México, grupos de turistas estadounidenses se adentra sin conocimiento en zonas controladas por las mafias del narcotráfico. «Es sumamente peligroso y por eso hay turistas muertos cada año. Pero hay un lema en este tipo de consumo: estar ahí y sentirlo en primera persona», concluye Korstanje.
Suscríbete para seguir leyendo