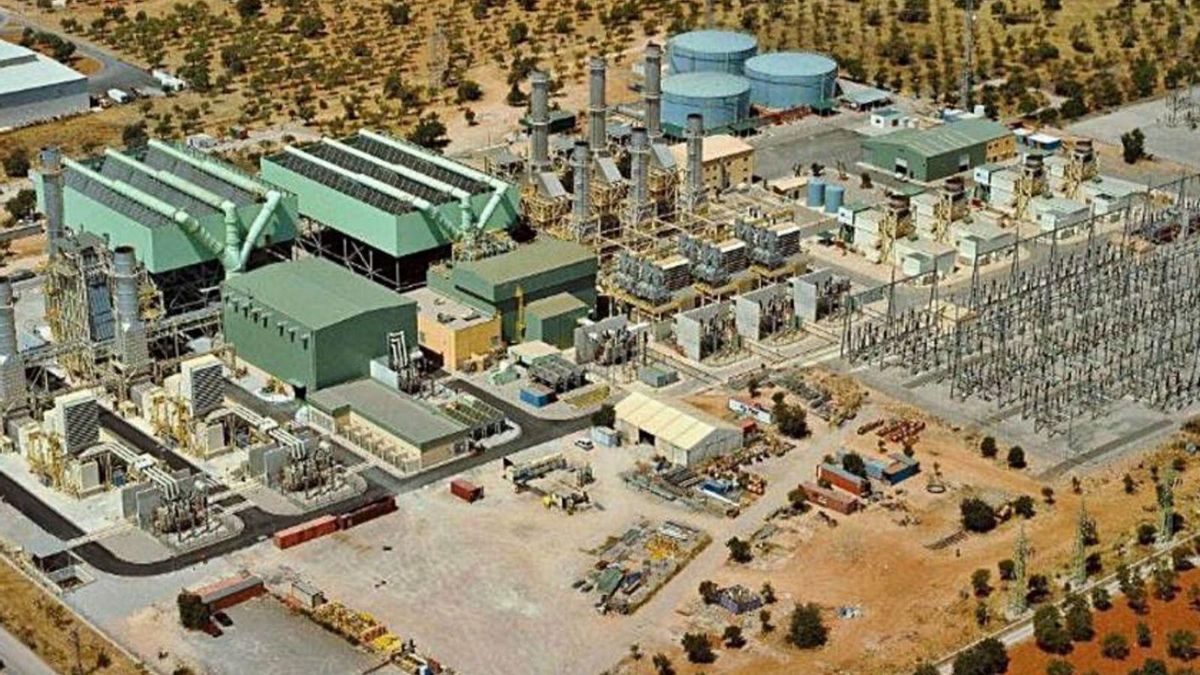En Leongatha, un pueblo de tejados bajos y ritmo pausado a dos horas de Melbourne, el invierno huele a leña y tierra mojada. La vida se concentra en la calle principal, donde la panadería abre a las seis y el bar de la esquina sirve cafés aguados a los camioneros que atraviesan Gippsland.
Es un lugar en el que las noticias suelen ser pequeñas: el ganado que se escapa de un cercado, una rifa benéfica, un partido de fútbol local. Hasta que, en julio de 2023, la historia más inquietante de Australia empezó a cocinarse allí, en una cocina doméstica, bajo el dorado de un hojaldre.
La casa de ladrillo marrón de Erin Patterson se encuentra en una zona residencial sin nada llamativo. Jardines bien cortados, coches familiares, una tranquilidad engañosa. Aquella mañana del 29 de julio, Erin, de 50 años, madre de dos hijos, estaba preparando lo que llamó una comida «especial».
Erin Patterson, fotografiada después de ser detenida.
Sobre la encimera, un solomillo Wellington —carne envuelta en hojaldre, con una capa de setas y hierbas— reposaba antes de ir al horno. Dentro, además de champiñones, había algo que no figuraba en la receta: Amanita phalloides, la oronja verde, conocida también como death cap. Un veneno mortal disfrazado de almuerzo familiar.

Una invitación inesperada
Los invitados eran sus exsuegros, Don y Gail Patterson; Heather Wilkinson, hermana de Gail, y el marido de esta, el pastor anglicano Ian Wilkinson. La invitación había sorprendido a todos. No había cumpleaños ni aniversarios que celebrar. Según contó Ian después, ni él ni su mujer entendían el motivo. «Pero nos pareció amable», declaró.
Muro de pago
Faltaba un quinto invitado. Simon Patterson, exmarido de Erin y padre de sus hijos, rechazó acudir. No lo dijo en voz alta aquel día, pero años después lo confesaría en una audiencia judicial: «Pensé que corría el riesgo de que me envenenara si iba«.
No era una paranoia sin fundamento. Entre 2021 y 2022, Simon había sufrido tres episodios graves de intoxicación después de comer platos preparados por Erin: unos macarrones con carne, un curry de pollo, un sándwich de verduras.

Simon Patterson, en una imagen de archivo, llegando a declarar a uno de los juicios en contra de Erin.
En la última ocasión, los médicos tuvieron que extirparle parte del intestino. Un especialista determinó que los síntomas eran compatibles con la ingestión de veneno para ratas.
Simon había empezado a registrar los incidentes en un cuaderno, convencido de que algo no cuadraba. Aun así, pensó que Erin no dañaría a nadie más. Ese error de cálculo lo pagarían otros.
La mesa y el plato distinto
En la casa de Leongatha, el almuerzo empezó con un detalle que, a posteriori, cobraría sentido. Erin rechazó la ayuda de Heather y Gail para emplatar. Colocó cada ración de Wellington en platos grandes, grises, con puré de patatas y judías verdes. El suyo era más pequeño, color beige. «¿Por qué come en otro plato?«, preguntó Heather a su marido. Nadie respondió.
El aroma de setas llenaba la cocina. Erin dijo que había usado una mezcla de champiñones de supermercado y hongos secos de una tienda asiática. Según los análisis posteriores, entre ellos había Amanita phalloides, capaz de destruir un hígado en 48 horas. La toxina principal, la alfa-amanitina, no tiene antídoto eficaz.

La variedad Amanita phalloides causa el 90% de las muertes por setas en España. Se puede confundir con rúsuslas verdosas comestibles, con alguna lepiota, agáricos y otras amanitas,
La death cap actúa en tres fases. Primero, náuseas, vómitos y diarrea. Después, una aparente mejoría que engaña a la víctima. Finalmente, el colapso: fallo hepático y renal. Esa noche, todos salvo Erin comenzaron a vomitar. A medianoche, el dolor abdominal y la diarrea se habían vuelto insoportables. Al amanecer, la intoxicación era evidente.
Gail y Heather murieron el 4 de agosto; Don, un día después. Ian Wilkinson sobrevivió tras pasar siete semanas ingresado. Erin dijo que ella también había enfermado, pero menos. Alegó que sus hijos comieron las sobras sin setas ese mismo día. Ian, desde la cama del hospital, recordó un detalle: «Ella nos dijo que tenía cáncer. Pensamos que por eso había querido reunirnos».
La coartada del cáncer
En el juicio, Erin admitió que había fingido padecer cáncer para ganarse la compasión de la familia. Explicó que quería su consejo para contárselo a sus hijos. La fiscalía sostuvo que esa mentira fue la coartada para tener a los niños fuera —en una sesión de cine— mientras servía el plato letal.
Durante la pandemia, Erin había empezado a recolectar setas en los bosques de la región. Las deshidrataba en casa con un aparato que, según la policía, apareció meses después en un vertedero, con restos de death cap. Ella admitió que era suyo, pero dijo que lo tiró por miedo a que los servicios sociales intervinieran.
La información que el tribunal mantuvo bajo secreto hasta después del veredicto revela un patrón inquietante. Simon, su exmarido, contó que había dejado de comer cualquier plato suyo por miedo a ser envenenado. Mencionó, además, un episodio en que Erin le envió galletas diciendo que su hija las había horneado. Él nunca las probó.
La fiscalía llegó a imputarla por tres intentos de homicidio contra Simon, pero retiró esos cargos antes del juicio, sin dar explicaciones públicas. El jurado no oyó esa parte de la historia antes de deliberar. Ahora, con la orden levantada, los medios han podido publicarlo.

Patterson, perseguida por los medios de comunicación a su llegada a uno de los primeros juicios orales.
El rastro borrado
La investigación policial descubrió que Erin había restaurado sus dos teléfonos a estado de fábrica hasta tres veces en plena investigación. Ella lo justificó como un acto de pánico: «Tenía miedo de que me culparan y me quitaran a los niños«.
En los registros digitales, la fiscalía halló fotos de setas sobre una báscula. Los investigadores sostienen que estaba midiendo dosis letales. Erin lo negó: «Discrepo». Mensajes a amigas, recuperados por la policía, contenían comentarios hostiles hacia la familia Patterson. En el tribunal, llorando, dijo que se arrepentía: «Estaba frustrada con Simon, no era culpa de Don y Gail».
Ian Wilkinson relató que, durante la comida, Erin habló de su falso cáncer y escuchó consejos sobre cómo comunicárselo a los hijos. Después del almuerzo, todos menos ella cayeron enfermos. Erin dijo que también se sintió mal, pero que había vomitado antes, por un trastorno alimentario. Un enfermero del hospital señaló que no parecía tan enferma como Ian y Heather, que estaban en la misma sala.
En paralelo, la policía recogió testimonios sobre las habilidades de Erin para recolectar setas. Durante los confinamientos, había aprendido a identificar variedades y a secarlas con un deshidratador. El aparato, hallado en el vertedero, resultó ser una pieza clave: contenía restos de Amanita phalloides.
El juicio y el veredicto
El 2 de noviembre de 2023, Erin Patterson fue arrestada y acusada de tres asesinatos y un intento de asesinato. El juicio se celebró en Morwell, en el estado de Victoria, y duró diez semanas. El jurado escuchó a expertos forenses, a supervivientes, a policías y a la propia acusada, que insistió en que todo había sido un «terrible accidente».
El 7 de julio de 2025, el veredicto fue unánime: culpable. Para la fiscalía, las pruebas eran claras: la comida fue planeada, la dosis de setas medida y las raciones controladas. La defensa intentó sostener que el hongo letal había acabado en el plato por error, mezclado con setas inofensivas. El jurado no lo creyó

Retrato de Erin Patterson durante uno de los juicios.
Erin Patterson se enfrenta ahora a cadena perpetua por cada asesinato y hasta 25 años por el intento de asesinato. El 25 de agosto se celebrará la vista para dictar sentencia. Sus abogados ya han anunciado que apelarán. Tienen 28 días para impugnar condena y veredicto.
Mientras tanto, Leongatha vuelve a su calma superficial. En las cafeterías, los vecinos evitan pronunciar su nombre, como si bastara con decir «aquella comida» para que todos sepan de qué se habla.
Las casas siguen con sus jardines recortados, los coches familiares aparcados en las entradas. Pero la historia del Wellington letal se ha convertido en una advertencia susurrada: incluso en los lugares más tranquilos, la muerte puede servirse en un plato bien presentado.