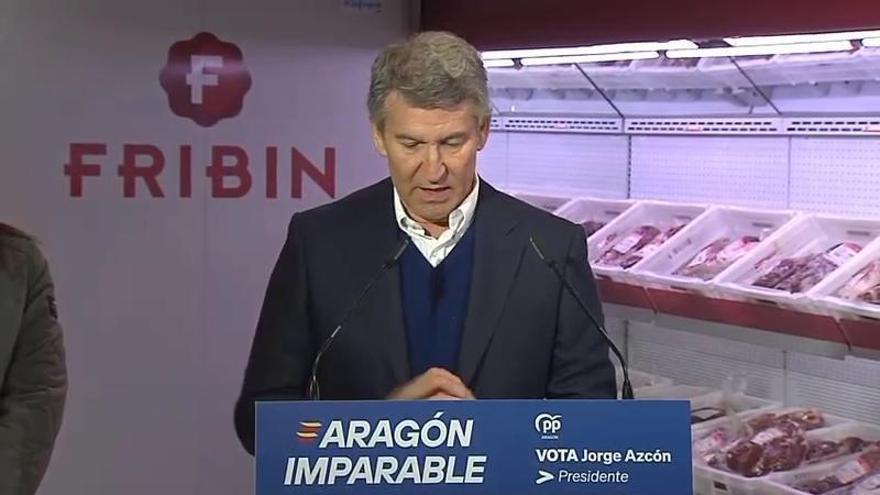El pueblo de Sanzoles (Zamora) bailando ‘Paquito el chocolatero’ en las Fiestas de San Sebastián, en una imagen de archivo. / Celedonio Pérez
-«Pero coged una rebeca que la noche es traicionera…. Eso es lo que siempre nos decía mi abuela antes de dejarnos salir a las fiestas del pueblo…»-
-«¿Mamá, qué son estas fiestas? ¿Son también para niños? ¿Por qué hemos venido hasta este pueblo?»-
-«¡Dejad de preguntar y corred hacia la plaza, la del pilón, que están tocando ya Paquito el chocolatero y os lo vais a perder!»-
-«¿Quién? ¿Qué chocolatero? ¡Mamaaaaaá!»
Corrimos hacia la plaza del pilón, el receptáculo de la fuente que antaño fue abrevadero donde distintas generaciones de vecinos han tirado alguna vez a los «forasteros» que llegábamos a convivir con ellos en verano, a modo de bienvenida, de improvisado visado bautismal. El centro gravitatorio de aquel pequeño pueblo leonés era y es un espejo perfecto de tantos otros que ahora agrupamos mentalmente en el concepto España vaciada. Allí estábamos. Llevábamos las rebecas anudadas a la cintura, en improvisado homenaje a los que ya no están pero que tan importantes fueron. Bendito arraigo. Benditas noches de agosto y verbenas.
Allí estábamos. Llevábamos las ‘rebecas’ anudadas a la cintura, en improvisado homenaje a los que ya no están pero que tan importantes fueron
-«¡Paquitoooooo chocolateeeeeerooooooo! ¡Paquiiiiiitoooooo chocolateeeerooooooo…!»
Casi todos en la plaza ejercían de coro con un «tarará-tarararaaaa, tarararaaaá» y un buen puñado se atrevía de lleno a bailar el pasodoble que es, en la práctica, nuestro himno nacional por aclamación: la partitura seguramente más interpretada en España en fiestas populares; reina del pódium musical durante muchos años, según la SGAE. Sin embargo, los herederos del autor de la célebre pieza, el alicantino Gustavo Pascual Falco, de Cocentaina (1909-1946), no han podido hacer gran fortuna con los derechos de autor por litigios que duraron décadas y por no hallarse manera de registrar de forma fidedigna cuántas veces al día suena tan peculiar melodía, dentro o fuera de nuestras fronteras. Cuántas veces sonaba y se tarareaba como aquella noche en la plaza, nuestra plaza del pilón, que era una sola voz cuando se abría paso el estribillo.
-«¡Paquitooooooo chocolateeeeerooooooooo….!»
Mis hijos observaban perplejos la escena. No perdían detalle. Yo les miraba a ellos, sonriendo. Mi infancia había cogido de la mano a su infancia en un instante, sin necesidad de máquinas del tiempo. La primera verbena y el primer encuentro de cualquier niño con un Paquito tarareado y bailado en un pueblo como dicta la tradición –que tiene sus pequeñas variaciones por territorios– es un acontecimiento inolvidable. Cierto es que ahora los teléfonos móviles lo inmortalizan todo, pero ese recuerdo estival es de los que se tatúan inevitablemente en el álbum vital y se va haciendo mayor de fiesta en fiesta.

‘Paquito, el chocolatero’ en el baile para mayores de Benavente. / Noelia Zurro / Archivo
La orquesta que en ese momento teníamos delante, una de las casi cuatrocientas registradas en este país que desafían a la era de la inteligencia artificial y el autotune, tocaba y tocaba en el pequeño escenario la obra dedicada en origen a Francisco Pérez, esto es, a Paquito, el chocolatero, cuñado de Pascual Falco, artesano del chocolate y amante como el músico de las verbenas en general y de las inspiradas en historias de Moros y Cristianos en particular. En 1937, año de guerra civil y de necesidad de huidas imaginarias a ritmo de charanga, el uno inspiró el pasodoble y el otro lo inmortalizó en notas musicales. Casi 90 años después, en la plaza de un pequeño pueblo castellanoleonés, seguíamos rindiendo pleitesía a los cuñados Pascual-Pérez en una noche cualquiera de verano.
Tocaba y tocaba en el pequeño escenario la obra dedicada en origen a Francisco Pérez, esto es, a ‘Paquito, el chocolatero’, cuñado de Pascual Falco, artesano del chocolate y amante como el músico de las verbenas en general
En estas llegó el momento álgido de todo Paquito: docenas de vecinos y de visitantes comenzaron a colocarse, poco a poco, en filas enfrentadas y a entrelazar sus brazos para, tras dar conjuntamente unos pasos adelante y unos pasos atrás, arrancarse con un peculiar y enérgico zarandeo que llevaba los cuerpos hermanados a un balanceo que se producía siempre al grito en comunión de un «¡eh-je-eh-jei-eh…!». Según una corriente de la tradición popular, sin que se haya hecho mucho esfuerzo por contrastar la veracidad de la cruel teoría, ese vaivén obedece a la imitación general de un vecino que desfilaba con una notable cojera en las comparsas alicantinas en los años 40, provocando que el resto, con llamativo humor, le siguiese en sus forzados movimientos sin perder el ritmo musical.
-«Pero mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué se la sabe todo el mundo? ¿Tú también te lo sabes? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer?»-
-«¡A bailar! ¡Vamos chicos, a bailar!»-
En segundos estábamos integrados en una comunión pagana en torno a un himno que une y seguirá uniendo generaciones en plazas de pueblo y fiestas de todo pelaje. Allí estábamos, redescubriendo el Paquito, con rebecas en la cintura. Como siempre.