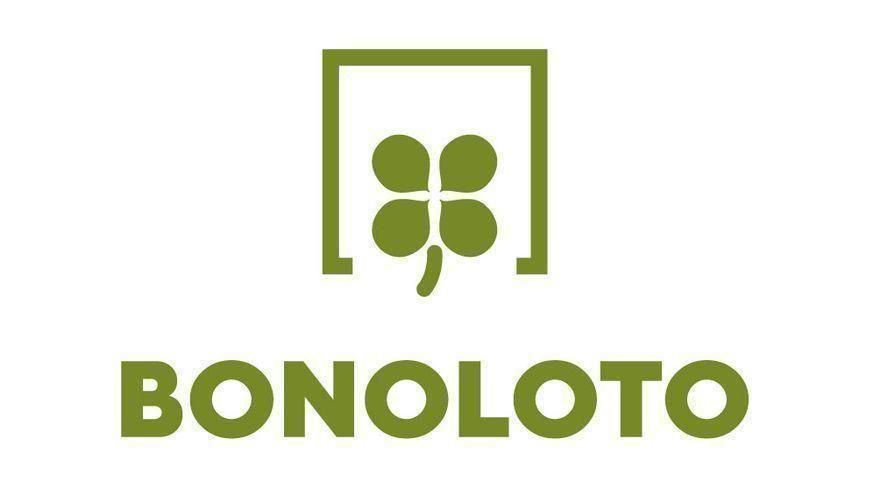En la primavera del año 714 los musulmanes de Muza ibn Musayr conquistan, apenas sin resistencia, Zaragoza y con ella el valle del Jalón. Sobre el terreno los musulmanes alcanzarán posiciones norteñas hasta Loarre y Alquézar, ocupado Huesca y Barbastro. El foco de resistencia cristiano se trasladará al norte pirinaico. Por su parte Zaragoza quedará convertida en la capital de un vasto territorio llamado Marca o Frontera Superior. En los valles, caso del Jalón, y zonas llanas las apostasías y conversiones al Islam se convierten en un hecho generalizado; el inmediato ejemplo de muchos prohombres influyentes ayudaría a ello. El elemento mozárabe quedó en clara minoría. Valdejalón, eminentemente rural, no necesitó la existencia física de ningún contingente armado de cariz perdurado. Sí más adelante, ya en siglo IX, cuando la rocosa fortaleza de Rueda de Jalón vertebrará todo el territorio.
Una vez aposentados en territorio de la actual Valdejalón, la inercia islámica de las sucesivas generaciones, ante las ventajas económicas y sociales, harán del elemento mozárabe y, sobre todo, del judío (relevante en la Épila cristiana) unos grupos minoritarios. No obstante, previo pago de un tributo personal (chizya) y de otro patrimonial (jarach) serán respetados física e ideológicamente. ¡Eso sí!, un turbante azul para los cristianos y amarillos para los judíos los diferenciará del resto de la población. Los convertidos, por su parte, eran unos musulmanes más, pagando la sadaga o limosna y el diezmo anual.
Por regla usual, los nuevos propietarios árabes delegarán en campesinos autóctonos el trabajo de sus tierras, quedando estos convertidos en aparceros (munasif). Y tampoco hay que olvidar la existencia de los quinteros o campesinos circunscritos a los dominios de beneficio directo del Islam (una quinta parte de las tierras cultivables). Olivares, árboles frutales (higueras, granados y almendros), cereales (sobre todo trigo y cebada), además de hortalizas y extensas zonas de pastos –los mismos campos cada dos años– para ovejas y cabras dominaban el paisaje agrario. Nos consta el fundamento de las comidas a base de mucho pan, aceite, vino, frutas secas, uvas, nueces, higos y, en general, lo que daba el territorio; carne muy poca. Tampoco se descuidan las leguminosas (garbanzos y habas) y las plantas textiles (esparto y lino), así como un cultivo árabe por excelencia, el de la morera y su consiguiente trabajo de la seda como bien sabemos para Urrea de Jalón.
En la Edad Media la explotación del suelo llevaba implícita la propia supervivencia, por eso las mejoras árabes en el terreno hidráulico alcanzarán gran trascendencia, sobrepasando, sin duda, la propia Edad Moderna. Los árabes encontraron pequeñas extensiones irrigadas de época romana por todo el valle del Jalón y siempre ligadas en torno a sus numerosas villas señoriales –es el caso de Lumpiaque–, las cuales perfeccionaron y ampliaron: construyeron presas (azudes) para la conducción de agua a zonas de secano, elevaron el agua de las acequias (saqiyyas) a través de las norias, crearon una vasta infraestructura de acequias principales y secundarias que beneficiaba a la mayoría del campesinado, extrajeron agua de los pozos y, lo más importante, contribuyeron al ordenamiento del uso del agua y su racional utilización complementada con vigilantes de riego (wakalat al saqiyya –más tarde zabacequias–) y cuya fehaciente constatación la tenemos en La Almunia de Doña Godina y en la fronteriza Grisén.
Una vez expulsados de sus posesiones en el Jalón, los musulmanes dejaron el recuerdo de una rica herencia toponímica compartida por el Aragón cristiano y cuyo legado nos llega casi incólume hasta nuestros días: zalmedina, zabacequias o almutazaf como cargos públicos; almazara, alberca, o aljibe como fábricas especificas; acelga, albaricoque o alfalfa como productos agrícolas; el Almicén –término de Bardallur–, la propia Arcamuza –acequia de Oitura fronteriza con Valdejalón–, la Moraleta –paraje de Urrea de Jalón– o acequia Michen –por el musulmán que dirigió la misma en La Almunia de Doña Godina– como nomenclaturas vigentes. Y, en fin, sirvan de corolario los vigentes lugares de Almunia o Almonacid.
Suscríbete para seguir leyendo