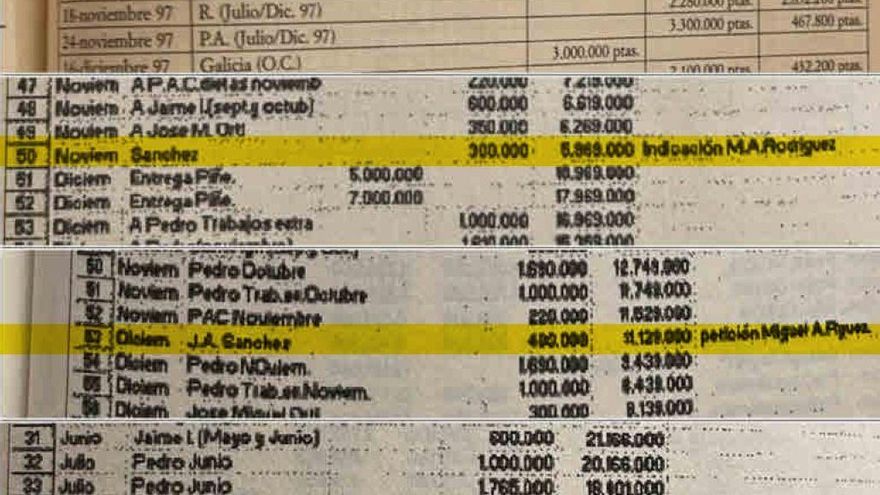Banderas palestinas durante una manifestación en Madrid. / Jesús Hellín – Europa Press
Abdulatif es mi profesor de árabe. Es un palestino nacido en Siria en los 60. Sus padres, Ruqayah y Ahmed, tuvieron que salir de Palestina cuando la Naqba del 48. Abdulatif nunca ha puesto un pie en su país. Es un refugiado, como tantos otros, que no puede volver. Las primeras clases se me hicieron algo repetitivas. A Abdulatif, como a casi todos los profesores, no le gusta cambiar su método, e hizo oídos sordos cuando le dije que ya había estudiado algo de árabe en el pasado, por lo que no hacía falta empezar de cero. Pasaron las semanas y las clases se sucedían, desde la primera casilla, en una rutina algo pesada. En la última, para cambiar algo la dinámica, le propuse que habláramos un poco. Me dijo: “Pregúntame lo que quieras”. Le pregunté cómo se sentía por no haber podido visitar nunca su país. Me esperaba una respuesta melancólica, llena de saudades por la tierra perdida y de referencias a los olivos del abuelo. Sin embargo, se volvió hacia mí con sus ojos saltones iluminados como no los había visto nunca y una sonrisa en la boca. Su cabeza, que generalmente cuelga por las fatigas de una vida que parece predestinada a la dificultad y a la lucha, se irguió como impulsada por un resorte. Esa luz súbita en los ojos era la de un niño de la calle que ha encontrado un dólar de plata junto a una alcantarilla, la de una ilusión pasajera en un alma no acostumbrada a ellas. Me respondió: “Nunca he visitado Palestina, pero la he visto”. Me recordó al poema de Bécquer. En su respuesta, “Palestina” no es tanto un país como la mujer amada, a la que Abdulatif consiguió ver, como los enamorados en las novelas de Mahfuz, a través de las celosías de la ocupación. “¿Cómo pudiste verla?”, pregunté de nuevo, pues su pausa en el cuento pedía mi pregunta. Retrocedió en el tiempo con los ojos -siempre los ojos-, y siguió: “Hice el servicio militar en una unidad palestina del Ejército sirio. En la Siria de los Assad era obligatorio hacerlo durante dos años”. “No sabía que el Ejército sirio tenía unidades palestinas”, le dije. “Sí, tres brigadas bajo mando sirio, pero formadas íntegramente por palestinos. A mí me tocó en una desplegada en el Monte Hermón”, dijo con cierto orgullo de soldado. “¿En el Golán?”, pregunté. “Sí. Era el año 84. Diez años antes se habían firmado los acuerdos. Siempre pedía hacer la guardia”. “¿Y eso?”, pregunté de nuevo. “En lo alto del puesto había unos binoculares de largo alcance. Como un telescopio con dos visores. Desde el Monte Hermón se ve todo. Por eso fue lo primero que ocuparon –Israel es una elipsis en su discurso- cuando cayó Bashar. Me hice con un mapa. Vi el mar, y Tiro y Sidón en el sur del Líbano, y, en un día claro, pude ver Al-Quds -levanta los ojos al cielo-. Vi el Lago Tiberíades, y encontré Hitín, el pueblo de mis padres, el de la batalla de Saladino. Lo encontré.” Habla de Saladino con familiaridad, como quien lo hace con orgullo de un tío materno que fue alguien en la vida, y con la misma cercanía temporal como cuando se refiere a Arafat o a Abbas, como si la historia no fuera lineal, sino circular -como quizá es-, y la ruleta se fuera a detener, más pronto que tarde, en su número, permitiéndole recuperar todas las ganancias perdidas en su historia vital, que es la de su país. En ese punto, pasó del júbilo por una audacia que le permitió reconquistar con la mirada la que fue su tierra ancestral desde su puesto de guardia, en unos años en los que, todavía joven, no todo parecía perdido para su causa, a la pesadumbre por las últimas noticias de la hambruna en Gaza, a las fotos de niños con el costillar a la vista, los ojos estupefactos y el estómago hinchado como un globo. No hizo falta mencionarlo, porque su rostro hablaba por sí solo. Como si se imaginara los tormentos de vivir con su familia en Gaza hoy, dijo de pronto, en un reflejo del subconsciente: “Tengo cuatro hijos. Uno de ellos tiene mejor zurda que Maradona. Inchalá, lo fichará el Real Madrid o el Barcelona”. “Inchalá, querido profesor”. Nos despedimos con un apretón de manos más largo de lo habitual. Y se fue como vino, mirando al suelo mientras camina por sus azares, en la esperanza de encontrar un dólar de plata junto a la alcantarilla en que se ha convertido el mundo.