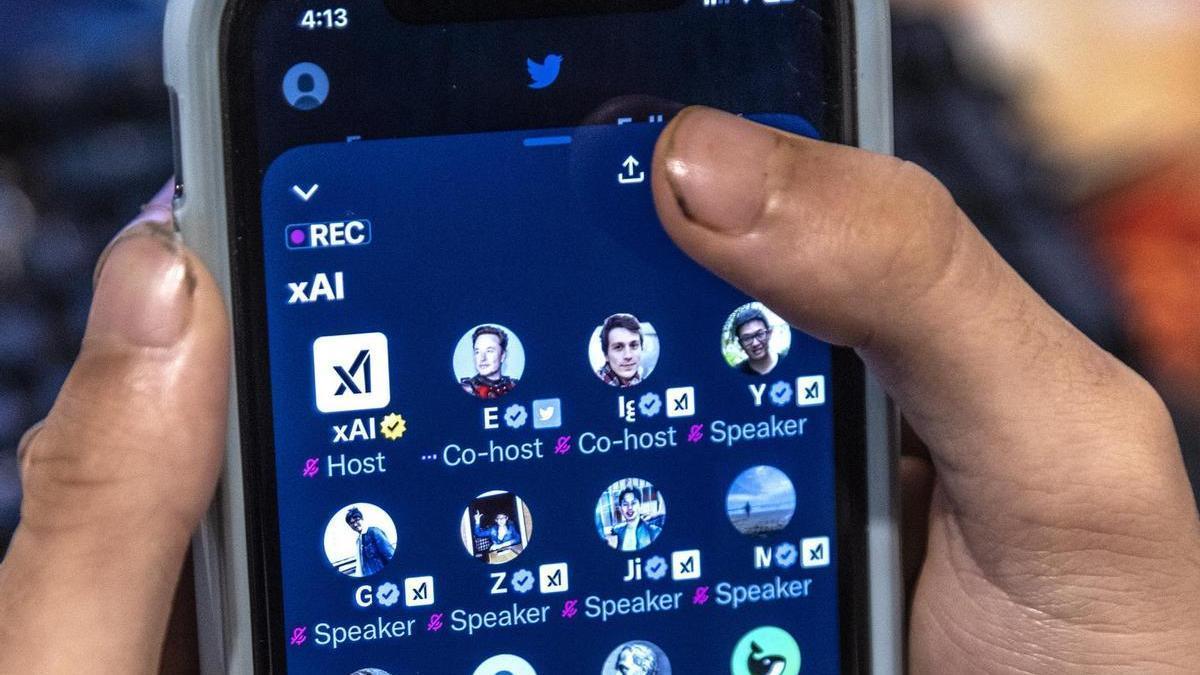La actitud claudicante europea frente a Trump ha desencadenado una especie de cisma en la UE, fundamentalmente entre las potencias sobre las que recae el liderazgo: Francia y Alemania. La primera se lamenta del papel sumiso y humillante en la negociación arancelaria, mientras que la segunda cree que el pacto comercial con Estados Unidos evitará daños mayores a la economía. Puede que sea pronto aún para saber el alcance de unos resultados económicos, lo que sí inquieta, sin embargo, es la aceptación resignada de las reglas del juego que impone el nuevo líder mundial que no cree en los acuerdos multilaterales, que desconfía de la OMC y considera a sus socios estratégicos europeos competidores comerciales a batir.
Uno de los calificativos que se aplica a Trump es el de disruptivo; es, desde luego, lo menos malo que se puede decir de él como agente desestabilizador del mundo, desde el primer minuto, tras su reelección. El último gran ejemplo, estos días, es que se haya dirigido a Putin diciendo que le ha decepcionado y, en el caso de no detener la guerra, amenazando con castigar al invasor de Ucrania con prácticamente la misma subida de aranceles que ha acordado mediante sonrisas con los aliados europeos. Trump es un adanista incontrolado decidido a darle la vuelta al tablero internacional como si fuera un calcetín. Amparándose en el «America First», el gruñido que mejor emite, con la excusa de una supuesta justicia comercial y bajo el argumento de que Bruselas subsidia deslealmente sectores clave, ha reactivado un sistema de sanciones que incomprensiblemente castiga más a los aliados que a los rivales históricos. En vista de ello, la UE, temerosa de un tsunami arancelario, ha optado por ceder lo justo para evitar la tempestad. Mantenerse firmes no era una opción.
Suscríbete para seguir leyendo