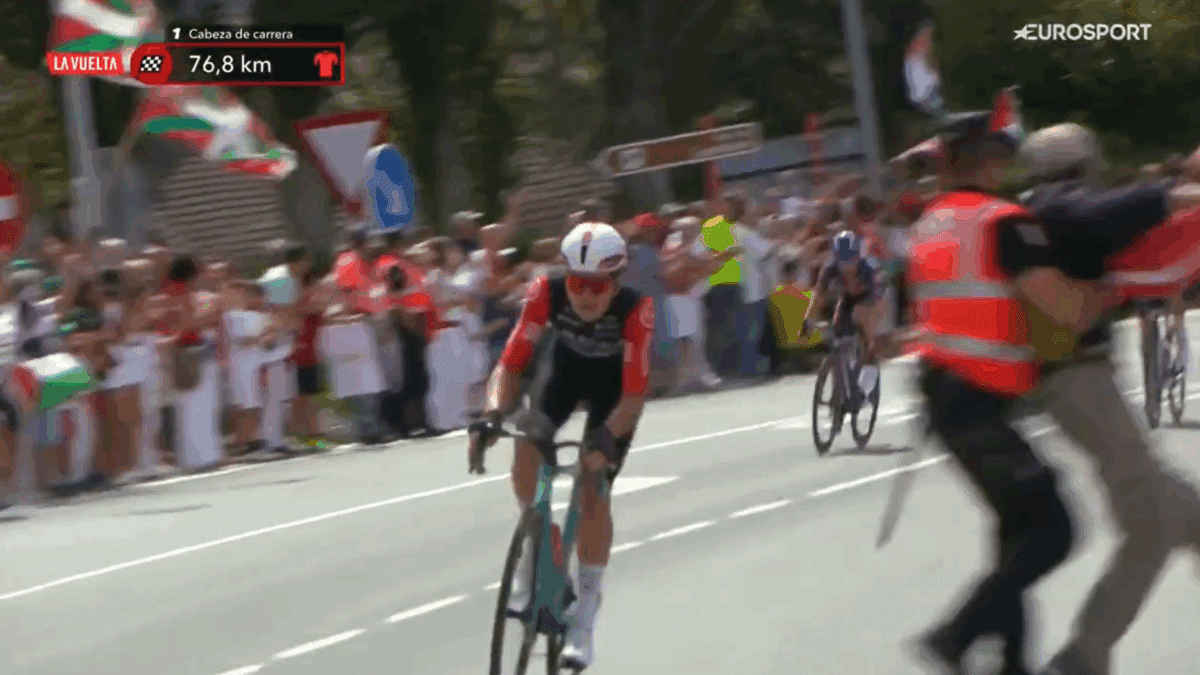No es la primera vez que utilizo estas líneas para hablar del Rabal de la ciudad de Zaragoza y su historia. Y es que cualquiera que haya paseado por sus calles, sea vecino de la zona, habitante de la capital aragonesa o visitante, se puede dar cuenta con solo prestar un poco de atención que andar por su calles es como hacer un pequeño viaje por el tiempo. Un viaje físico se podría decir, pues quitando el pavimento moderno del suelo, la iluminación, y los elementos de la lógica evolución de los tiempos, el Rabal nos permite imaginar cómo era la ciudad hace varios siglos.
En un artículo anterior hablaba de varias de sus curiosidades, como esas casas de ladrillo tan típicas del urbanismo de la Zaragoza de los siglos XVII, XVIII y XIX, con el entramado estrecho de sus calles, e incluso con la única calle cubierta que queda en la ciudad, como es el callejón del Tío Lucas. Pero hay otro rincón que no atrae las miradas de nadie, al que hay que ir de propio, y que a simple vista tampoco nos dice mucho. Y ese lugar es la Plaza de la Mesa. Una plaza sin salida y sin otro atractivo que el de su curiosa historia.
El centro de Zaragoza y su caso antiguo no se sitúa en la margen derecha del río Ebro por casualidad. De ambas orillas, esta era de forma natural la más elevada sobre el discurrir del río más caudaloso de la península ibérica, y por ello los miembros del antiguo pueblo íbero de los sedetanos asentaron allí uno de sus principales núcleos urbanos: Salduie. Su ubicación junto a este río que en la Antigüedad era navegable durante buena parte del año, y muy cerca de la desembocadura del río Huerva, lo convirtió desde al menos el siglo III a.C., y puede que antes, en un enclave ideal. Algo que como ya sabemos los romanos supieron ver perfectamente. Mientras tanto, la margen izquierda era bastante más baja y por lo tanto mucho más susceptible de acabar anegada ante las frecuentes avenidas del río. Tan solo existía en la zona un lugar a sus orillas algo más elevado, y donde a lo largo de los siglos se fueron estableciendo las diferentes versiones del actual Puente de Piedra, siendo construido el que vemos en la actualidad en el siglo XV, ya finalizando la Edad Media.
En torno a la salida de ese puente surgió un pequeño núcleo urbano que se acabó constituyendo como el Rabal. Un pequeño barrio que tuvo una gran importancia en varios sentidos, pero muy especialmente en lo que se refiere a la explotación agrícola de los campos y granjas que se extendían tierra adentro hacia el norte del Ebro. Es ahí donde surge esa pequeña plaza, cuyo nombre nos recuerda todavía hoy el uso que se le dio durante siglos. Aquellos que no contaban con ningún oficio artesano ni tampoco con tierras de labranza propias pero buscaban una forma de ganarse el sustento día a día, tenían en aquella plaza un lugar de referencia. Y es que era allí donde se establecían cada jornada, especialmente en las épocas de mayor trabajo agrícola, unas mesas ocupadas por los capataces de aquellos terratenientes que sí que disponían de extensas propiedades y que necesitaban manos para trabajar sus tierras.
En los momentos del año de mayor trabajo, sobre todo en épocas de sembrar y cosechar, los jornaleros acudían allí antes incluso de despuntar el alba, recorriendo las todavía oscuras calles de Zaragoza, para que esos capataces les contrataran y asignaran trabajo en algunas de las parcelas que administraban. Si tenían suerte, eran seleccionados y salían de inmediato hacía el lugar indicado, para después regresar de nuevo a aquella plaza tras finalizar la dura jornada de trabajo y recibir el salario previamente estipulado.
Tal era su importancia que también tuvo su papel uno de los días fundamentales de la Rebelión del reino de Aragón contra la monarquía de Felipe de Habsburgo en el año 1591. Desde hacía meses el exsecretario de rey, Antonio Pérez, había escapado y buscado refugio en Aragón y en sus fueros. Varios habían sido los momentos a lo largo de esos meses en los que la inquisición había intentado echarle el guante, lo que hasta ese momento siempre había acabado en violentas trifulcas. Pero el 24 de septiembre hubo un nuevo intento de llevarle hasta la sede inquisitorial situada en la Aljafería, y las autoridades reales tuvieron la brillante idea de prohibir que ese día entrara o saliera nadie de la ciudad. Esto supuso que muchos zaragozanos no pudieran llegar hasta la Plaza de la Mesa y conseguir el trabajo diario que esperaban y el consiguiente salario, lo que aumentó no solo el número de personas que había ociosas en las calles, sino también su descontento. Y por supuesto, aquello solo podía acabar de una forma, que fue en unos nuevos altercados que acabarían derivando días más tarde en la decisión del rey de enviar a sus tropas al reino aragonés. Todavía hoy, siglos más tarde, la Plaza de la Mesa sigue allí, humilde, discreta, pero contándonos un pedacito de la historia de la ciudad y del mismo Aragón.