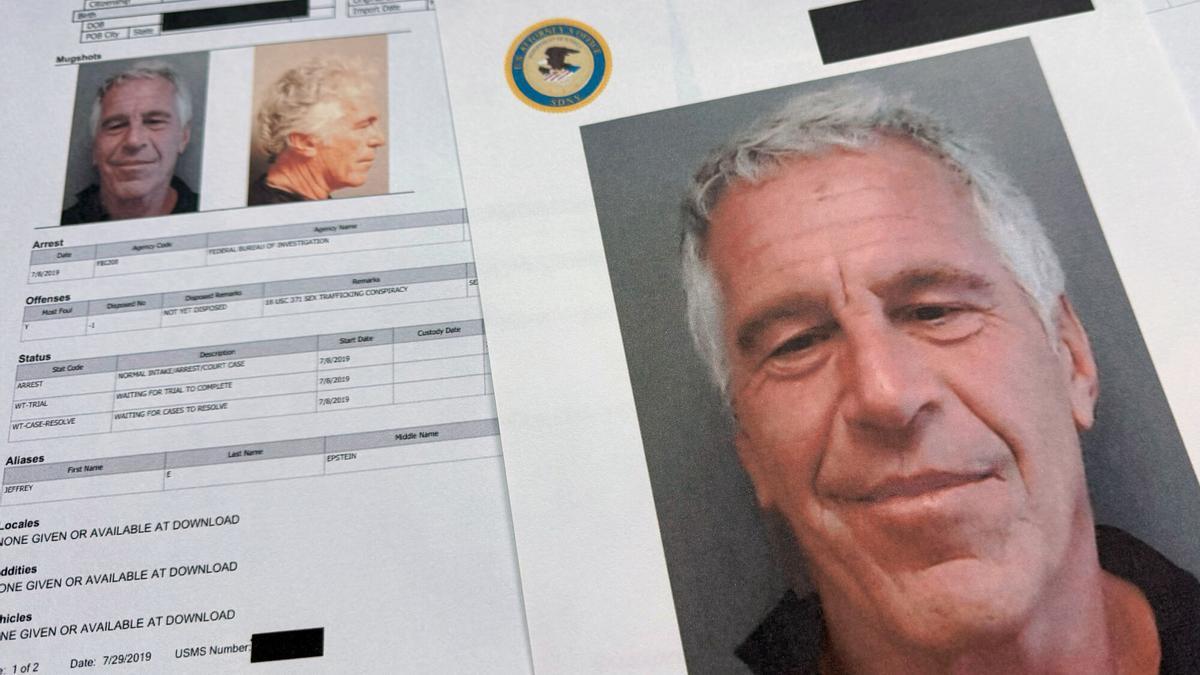Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha
encontrado en un hongo común del ecosistema del olivar un posible
aliado para frenar el avance de Xylella fastidiosa, una de
las mayores amenazas actuales para los cultivos mediterráneos. Esta
bacteria, que afecta principalmente al olivo, almendro, vid y
cítricos, no tiene cura y ha obligado a la Unión Europea a mantener
desde 2013 un estricto sistema de cuarentenas y erradicaciones para
contener su propagación.
El proyecto, que forma parte de la iniciativa europea Bexyl
(Beyond Xylella), reúne a 31 equipos científicos de
distintos países bajo la coordinación del Instituto de Agricultura
Sostenible del CSIC. En este contexto, el grupo de Entomología
Agrícola de la Universidad de Córdoba, dirigido por Enrique
Quesada, investiga una vía de control basada en microorganismos
entomopatógenos, es decir, hongos capaces de infectar y matar
insectos, que en este caso actúan como vectores de transmisión de
la enfermedad.
“No estamos tratando de combatir la bacteria en sí, porque eso
hoy por hoy no es posible, sino de reducir o eliminar a los insectos
que la transmiten entre plantas”, explica Quesada. “Y lo hacemos
aprovechando los propios recursos del ecosistema del olivar, buscando
hongos en el suelo, en las hojas del cultivo y en las plantas que
crecen de forma espontánea en torno a él”.
El enfoque no solo responde a una necesidad sanitaria, sino
también ecológica y económica. Las medidas actuales de contención
—como el arranque obligatorio de árboles infectados y la puesta en
cuarentena de zonas enteras de cultivo— suponen un gran impacto
para los agricultores. Además, los productos fitosanitarios
convencionales no han demostrado eficacia una vez que la infección
se establece, lo que obliga a buscar soluciones alternativas
compatibles con las políticas del Pacto Verde Europeo y la nueva
Política Agraria Común.
Una de las claves del proyecto es entender cómo influye la
vegetación de cobertura, cada vez más promovida para proteger el
suelo y reducir emisiones, en la presencia de los insectos vectores.
“Estos insectos utilizan las cubiertas para alimentarse,
reproducirse o refugiarse. Por eso es importante seleccionar bien qué
tipo de plantas se usan como cobertura”, indica Quesada. El
objetivo es encontrar un equilibrio entre sostenibilidad ambiental y
control efectivo de plagas.
El grupo de la UCO ha conseguido resultados prometedores en
laboratorio, empleando técnicas moleculares y bioensayos para
estudiar la acción de los hongos sobre los vectores. Pero el próximo
gran paso será probar esta estrategia en condiciones reales. Las
primeras pruebas en campo se realizarán en 2026 en la región
italiana de Puglia, uno de los lugares más afectados por la Xylella
fastidiosa, donde el brote detectado en 2013 arrasó miles de
hectáreas de olivar.
“Trabajar con estos insectos no es sencillo”, señala el
investigador. “No se crían bien en laboratorio, así que tenemos
que aprovechar las estaciones cálidas, cuando están activos, para
hacer nuestras investigaciones”. El calendario natural de la plaga
obliga a concentrar buena parte de la actividad experimental en
primavera y verano.
Aunque en España la situación es mucho menos grave que en
Italia, la amenaza sigue latente. “Aquí el impacto económico ha
sido bajo, pero la bacteria ha aparecido sobre todo en almendros y,
de forma muy limitada, en olivos silvestres en Mallorca”, precisa
Quesada. Por eso considera fundamental mantener la vigilancia y
seguir desarrollando herramientas preventivas, especialmente aquellas
que no perjudiquen el equilibrio del ecosistema agrario ni la
rentabilidad de las explotaciones.
El proyecto Bexyl está previsto que finalice en 2027 y reúne
disciplinas tan diversas como la agronomía, la biotecnología, la
ecología y la economía. En conjunto, busca soluciones viables a un
problema complejo en un contexto de cambio climático y
transformación del modelo productivo agrícola europeo.
La investigación liderada desde Córdoba ofrece una línea
esperanzadora: que la propia biodiversidad del olivar, si se gestiona
adecuadamente, pueda convertirse en el mejor escudo frente a una
enfermedad para la que, de momento, no hay cura.