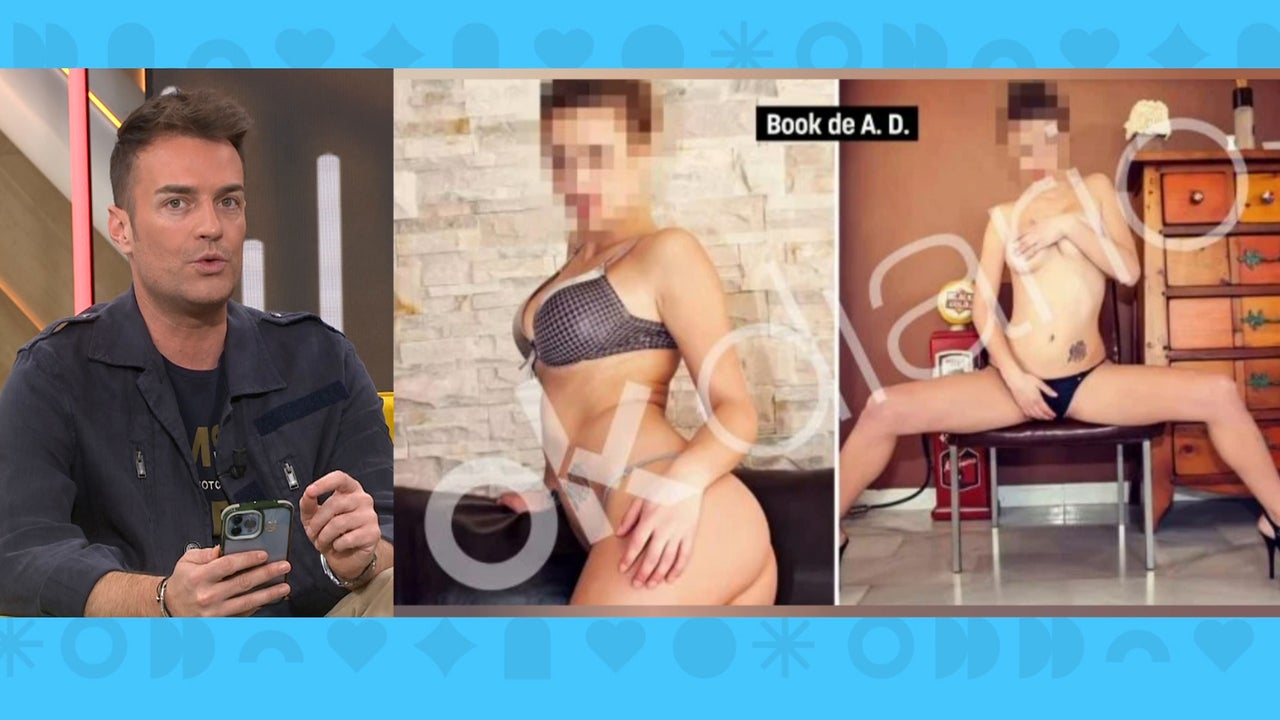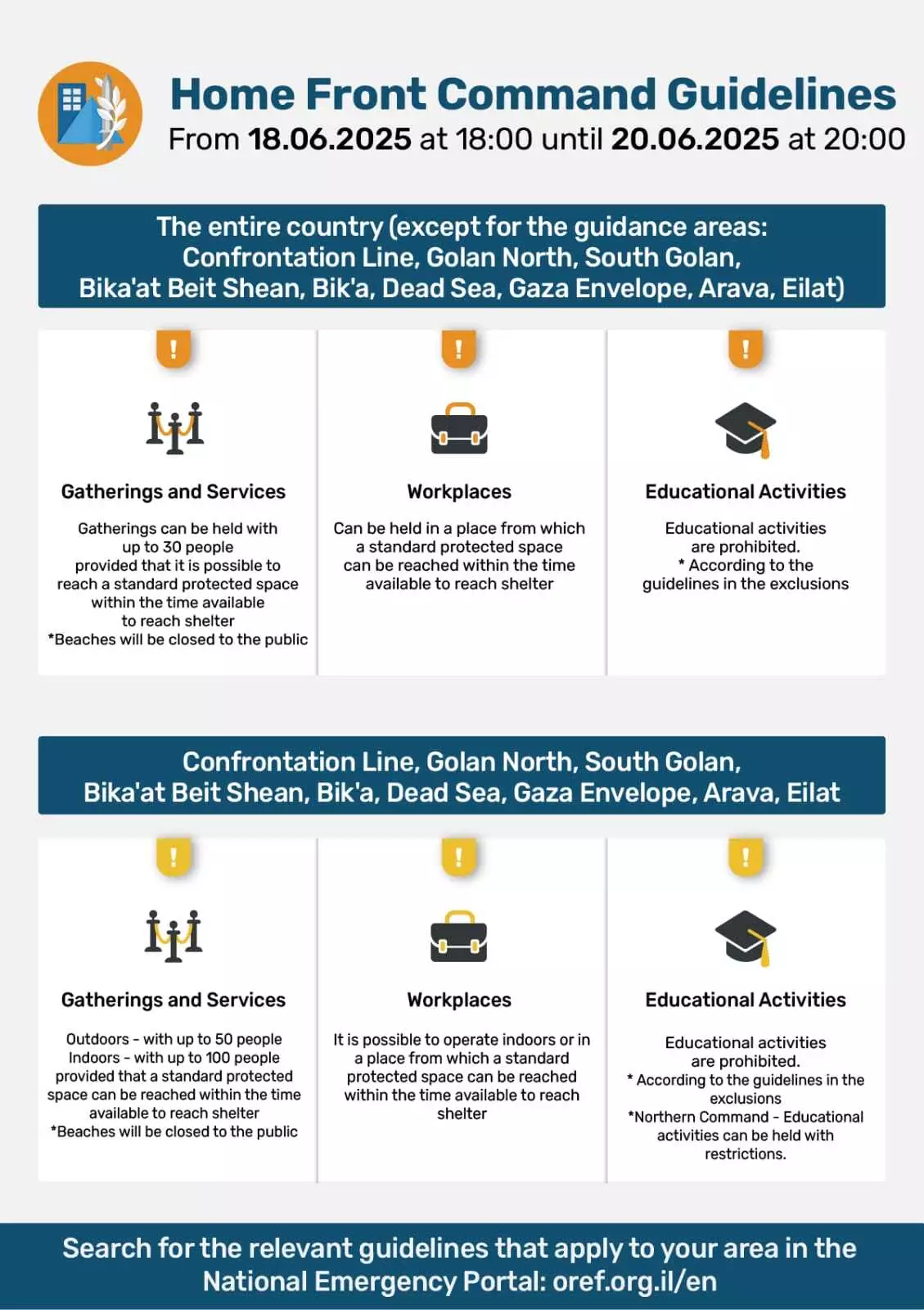Es la pregunta del día para la cinefilia rancheada en La Croisette: “¿Y Bi Gan, qué tal?”. Ni Thierry Frémaux se esperaba un interés tan unánime por Resurrection, la tercera película del oriundo de Kaili, ni tras el éxito de Largo viaje hacia la noche (2018). Quizás por ello la malprogramó el jueves de la segunda semana de festival, en sesión de las 22:30, sin miramiento alguno por sus dos horas cuarenta de metraje.
Por fortuna, y aunque a estas alturas el cuerpo de cualquier acreditado en Cannes solo pide dormir -dormir y ya está–, el viaje onírico de Bi Gan ha calado más que ninguna otra contendiente en las postrimerías de la competición. Con algo de suerte, la próxima película del chino irá en un horario menos sangrante.
El nivel de extravagancia formalista de esta odisea surreal justifica el clamor, a favor y en contra. Bi Gan ha reimaginado la historia de China, en clave fantástica-retrofuturista, a partir de cinco fragmentos de memoria de una Gran Otra, cazadora de Fantasmers, unas criaturas oníricas multiformes que protegen el sueño en un mundo que lo ha relegado al tabú.
Cada una de estas vivencias la encuentra persiguiendo un Fantasmer, y cada una se vive enfatizando uno de los cinco sentidos: la primera pide mirar bien entre los bastidores de un hondo decorado expresionista alemán, la segunda recrea la brillantina alelada del noir de los cincuenta combinando silencios y explosiones, y las del gusto, olor y tacto, nos trasladan al realismo de las malas calles, a una infancia rural y a un cuento de vampiros a lo Wong Kar-Wai.
En fin, lo que ha dividido a la prensa es la ininteligibilidad narrativa o estructural de Bi Gan, agudizada desde Largo viaje hacia la noche, que convive paradójicamente con un desenlace de metáfora restrictiva y sobreexplicada. La panorámica apuesta por la entrega absoluta al delirio de los sentidos, pero pontifica como pocas cuando se trata de explicar su intención ulterior. Y a un patio de butacas agotado no le gusta que lo traten de tonto.
Josh O’Connor y Margaret Qualley hacen las Américas
Kelly Reichardt y Josh O’Connor han suscitado bastante menos entusiasmo con The Mastermind, una obra que, como todas las de Reichardt, deja intuirse rica y cerebral bajo su sencillez aparente.
O’Connor interpreta a J.B. Mooney, un albañil en el Massachusetts de los años setenta que roba cuatro pinturas de Arthur Dove y que luego trata de salirse con la suya, más o menos, como puede. Acompañamos a la “mente pensante” titular, en todos y cada uno de sus esforzados trabajos para preparar, ejecutar y disfrazar el robo, un atraco descacharrado y provinciano, de media en la cara. Una pifia desde el minuto cero.

Josh O’Connor, Kelly Reichardt y Alana Haim, en Cannes. Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
No es la primera idea de bombero para este pillo inepto y negligente. Su mujer, de decepción esculpida con esmero por una fantástica Alana Haim, conoce bien los codazos de este antihéroe sobrepasado. Por ello, no muestra ni un gramo de compasión por un protagonista que, como los iconos del polar francés –antes currelas que gánsteres–, pasa de hombre a hombrecillo en un giro de guion que no por previsible es menos doloroso.
Es el fin del sueño (caper) americano. Abrazándose contra el frío y temblando por el exceso de café, Kelly Reichardt monta a su pobre-tipo en un vagabundeo a ninguna parte marcado por una rigurosa horizontalidad suburbana, de paisajes parecidos a los de Wendy y Lucy (Kelly Reichardt, 2008), pero hoy absolutamente falta de cariño. En lo más hondo del vagabundeo de Mooney no hay bajeza moral, solo una tristura honda, absurda. Pero al despertar, no saldremos mejores.
Al contrario que The Mastermind, las bragas abanderan en la segunda película de la trilogía lesbiana de Ethan Coen, coescrita y montada por su mujer, Tricia Cooke. Y aunque Honey Don’t se desvíe de la dicharachera bollo-celebración en clave de road trip queer de la anterior Dos chicas a la fuga (2024), adentrándose en su lugar en territorio del neo noir de sectas, esta nueva entrega sigue sirviendo de escaparate consciente de su propia condición al servicio de la comunidad.
Como lesbiana que soy, aplaudo por dentro a cada motivo cultural en el que me reconozco, desde la confianza absurda de ciertos policías que confían en ligar con la abiertamente lesbiana detective privada Honey (Margaret Qualley), a las conversaciones sobre ex y daddy issues que ésta corre a mantener después del orgasmo con su fogoso affair en el cuerpo de policía, M.G. (Aubrey Plaza). Podría comprar todos los clichés del thriller fronterizo –y créanme, hay un puñado– a cambio de cinco minutos más de nosotres en pantalla.

Ethan Coen, Margaret Qualley, Aubrey Plaza y Charlie Day, en la presentación de la película en Cannes. Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Cuando M.G. y Honey se enzarzan en lo íntimo, arrancando con un descomunal interrogatorio haciendo dedos, yo –y a juzgar por el silencio, la mitad de la platea del Gran Teatro Lumière– contengo la respiración. Tensión sexual para la tensión argumental, ¿no? Pero aquí la cuestión que Coen y Cooke aún deben responder: dónde se encuentra el arco dramático, el misterio a resolver…
Es decir, cuál es el hilo que ata todas las muertes recientes en el pueblecillo de Bakersfield, California. Si seguimos la estela de líderes sectarios en la ficción indie de género, como Malos tiempos en El Royale, con Chris Hemsworth, pensaremos que el cuello de botella del mal es el Reverendo Drew, un Chris Evans disfrutón como pastor híper sexual y refinado.
No obstante, ni cuando los créditos empiezan tengo muy clara cuál era la función de su personaje en la película, aparte de ametrallar con chistes verdes (demasiado sencillos) para aligerar una trama que avanza sin pulso. Honey Don’t es una muerta viviente cinematográfica.