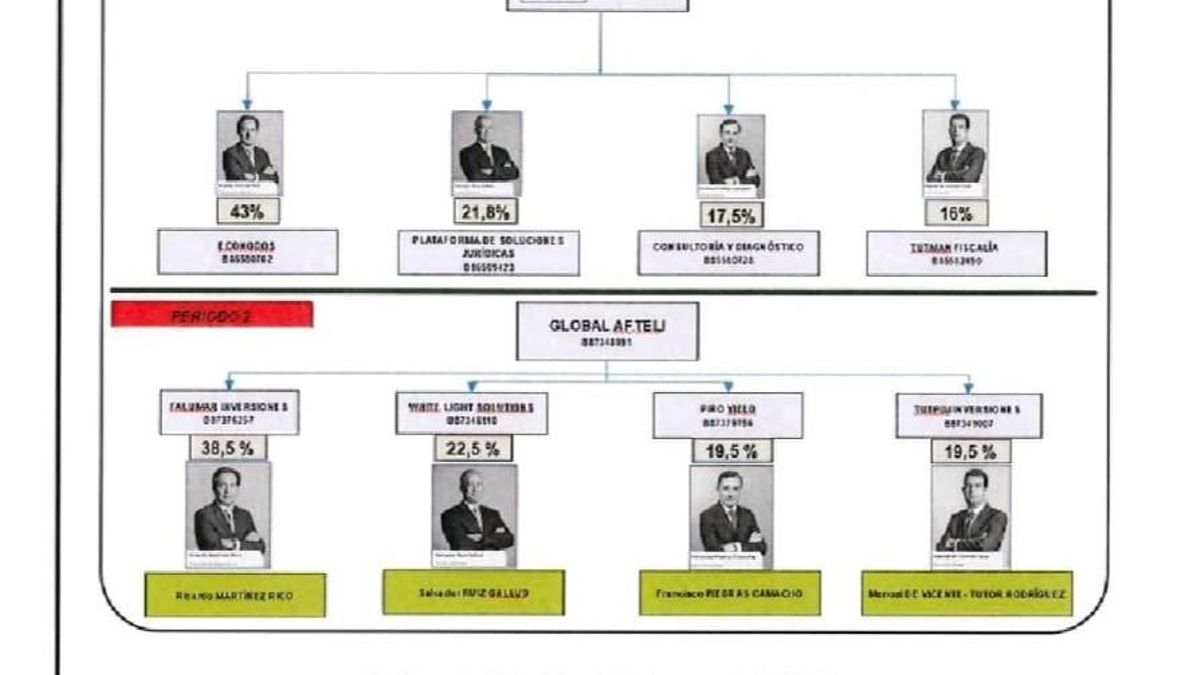Me he entretenido un montón leyendo un pequeño libro de un francés inclasificable, Jean-Pierre Ostende, que habla del sabor y del saber. Del conocimiento y del gusto por la comida. Muy ajustado a lo que es la realidad, ya que el cerebro crea nuestras sensaciones de olfato y gusto. Es un error común pensar que los alimentos incluyen específicamente los sabores, contienen moléculas de sabor pero esos sabores en realidad responden a la creación de los cerebros. De no ser así los seres humanos no reaccionaríamos de forma tan distinta respecto a una comida. La literatura sobre cocina y alimentos está casi siempre mal planteada en sentido estricto cuando para simplificar la comprensión de las cosas decimos o escribimos, por ejemplo, que una manzana tiene buen sabor. A diferencia de otras experiencias sensoriales –ver, oír o tocar– los receptores responsables de la creación de olores y sabores del cerebro no reaccionan a formas específicas, como los objetos y pinturas que estimulan nuestro sistema visual o las ondas de sonido actúan sobre nuestro oídos. El proceso de percepción es multisensorial e interactivo. La pregunta que podríamos hacernos es cómo se las arregla el cerebro para inventar el sabor o el olor de un vino, de un queso o de un perfume. Cuál es método que sigue para convertir las combinaciones de sustancias químicas en percepciones sensoriales agudas. Partiendo de las propiedades gustativas, dulce, salado, ácido, amargo y umami se encuentra la respuesta. Las moléculas que el cerebro percibe como amargas se unen a los receptores amargos de la lengua, las saladas a los propios de la sal y así sucesivamente, de manera que las llaves van encajando una a una en las distintas cerraduras. Cocinar exige, inevitablemente, manipular cuenta Ostende en «Breve tratado cocinado a fuego lento» (Periférica, 2025); la intriga aporta sabor y el gusto entraña saber. No es casualidad que el verbo latino sapere signifique tener sabor o tener gusto. En un sentido figurado, como bien explica Ostende, conlleva del mismo modo tener inteligencia o juicio, apreciar, conocer y comprender. De él se derivan sapor, el sabor característico de algo, y sapiens, que es inteligente y sabio, a la vez. De modo que sabor y saber tienen un mismo origen. «No hay conocimiento sin gusto ni pérdida de conocimiento sin pérdida de gusto». La ignorancia es impermeable al gusto, diríamos entonces.
En quince breves episodios y 150 páginas del librito, Jean-Pierre Ostende profundiza tanto en la etimología grecolatina como en la geopolítica de la alimentación, trayendo consigo los ejemplos de cómo el tomate americano y la berenjena china se han convertido en los emblemas de la cocina provenzal; las zonas oscuras del hambre, como las que tuvieron lugar durante el asedio de la Comuna en París; las tipologías de los comedores, gourmet, goloso y glotón, y la presencia de la comida en las artes plásticas, caso de los futuristas y de Marina Abramović. El libro es sincopado y de su síncopa se extraen frases que no se olvidan fácilmente. Como por ejemplo, cocinar algo excelente es raro y repetir esta rara excelencia con regularidad es el éxito. La paradoja es esta: repetimos lo raro. A lo largo de las páginas, además de un gusto evidente por la gastronomía, resumida de una manera divertida con cierto fingimiento ingenuo que no deja sin embargo de otorgarle un peso al relato, se confirma el apetito del autor por las palabras, sus orígenes, su morfología, sus significados, sus sabores. No hay que olvidarlo, en el conocimiento está el gusto.
Ostende se olvida de situarse por encima del propio contenido disolvente de su historia cuando cruza palabras con un chef chinado por culpa de los clientes a los que acusa de querer convertirse en una especie de jurado. Le dice: «Jean-Pierre, no sabes cocinar ¿verdad? Veo que tienes muchas probabilidades de convertirte en crítico gastronómico». Al mismo tiempo, Ostende va pillando ingeniosamente cosas al vuelo: «El chef habla tan bien del vino que a uno se la hace la boca agua».
Recomiendo este breve e inteligente tratado de cocina a fuego lento y también el fantasy menu del restaurante Hadas, Trols y Unicornios que propone: carpaccio de pierna de hombre lobo sobre un lecho de ninfas en croûte; filete mignon de elfo con su patata vestida de Blancanieves y su guarnición de salchichas duende; tendones y riñones de cíclope en jugo de hobbit acompañados de súcubo marinado; caramelo de tarasca sobre muslo de centauro con sus ravioles de yeti a la brasa cubiertos con jugos de bruja y licor de gorgona; paupiettes de esfinge a la ni sí ni no acompañados de tragos à l’étouffé regados con leche de daba; quenelle de sirena y serpiente del mar Egeo preparada al estilo griego y suavizada con cerebro de minotauro al estilo cretense; costillas de la abuela zombi con hígado de tarasca al perejil en salsa roja de vampiro, y bullabesa de duendecillos y ménades precedida de un potaje de quimera. O el proverbio cantonés que figura como epígrafe en uno de los capítulos del breve tratado: «En Catón, se puede comer todo lo que tiene cuatro patas, excepto las mesas; todo lo que corre, excepto los coches; todo lo que navega; excepto los barcos; todo lo que vuela, excepto los aviones».
Suscríbete para seguir leyendo