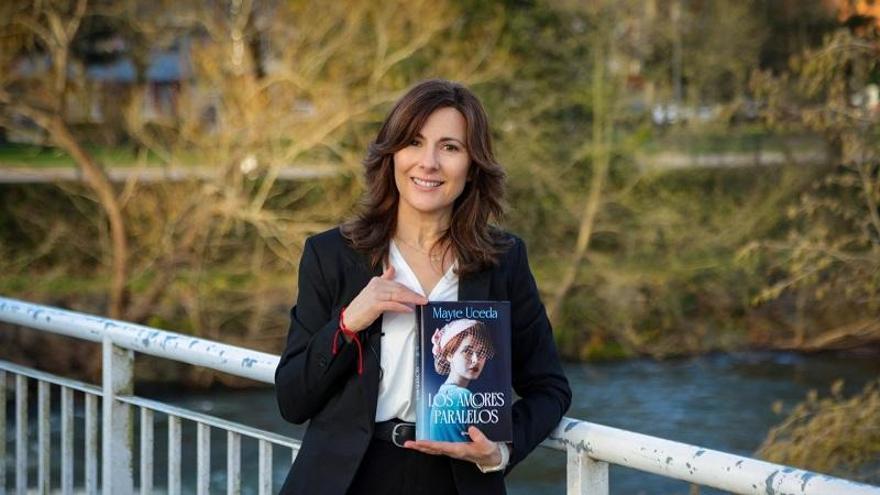Mientras que los pesticidas, la pérdida de hábitat y el cambio climático suelen ocupar titulares como causas principales de la disminución de los polinizadores, las enfermedades infecciosas representan un riesgo igualmente crítico, pero mucho menos visible.
Entre los polinizadores, esenciales para la supervivencia de los ecosistemas y la seguridad alimentaria, destacan las mariposas, cuyas poblaciones se están viendo diezmadas en muchos lugares del planeta.
Un estudio reciente de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) ha demostrado que las colecciones de mariposas en museos, más allá de su valor estético, son una herramienta clave para rastrear la propagación histórica de enfermedades en estos insectos. Y, en consecuencia, para afrontarlas.
La investigación, publicada en ‘Ecological Entomology’, analizó casi 3.000 especímenes de cinco continentes, revelando infecciones parasitarias que datan de 1909, muchos años antes de que se describiera científicamente el patógeno en mariposas Ophryocystis elektroscirrha (OE).
Identificado por primera vez en la década de 1960 en mariposas monarca y reina de Florida (Estados Unidos), el protozoario OE debilita a sus huéspedes al afectar su crecimiento, capacidad de vuelo y supervivencia.
Mariposa monarca infectada con Ophryocystis elektroscirrha. / Judy Gallagher
Las orugas se infectan al ingerir esporas del parásito adheridas a las plantas de algodoncillo (Asclepias curassavica), y la enfermedad persiste en su etapa adulta. Aunque rara vez mata directamente, se estima que millones de monarcas mueren durante sus migraciones anuales debido a la infección.
«Mucha gente no piensa que las mariposas se enfermen, pero pueden ser portadoras de microbios que les causan problemas», explica Sonia Altizer, autora principal del estudio. «Es como padecer una enfermedad debilitante de por vida que dificulta viajar y trabajar, pero no necesariamente causa la muerte», señala.
Una técnica no invasiva
Los investigadores examinaron especímenes de mariposas recolectados entre 1832 y 2019, pertenecientes a instituciones como el Museo de Historia Natural de Georgia y el Museo Americano de Historia Natural.
Utilizaron una técnica no invasiva para extraer esporas de OE de los cuerpos de las mariposas sin dañarlas: hisopos de fibra que recolectaron escamas y esporas de sus abdómenes. Estas muestras se analizaron bajo microscopio, confirmando la presencia del parásito.
El estudio se centró en las mariposas del algodoncillo (subfamilia Danainae), conocidas por alimentarse de plantas tóxicas y almacenar sus compuestos químicos como defensa.
De las 61 especies analizadas, solo cinco dieron positivo para OE, todas pertenecientes al género Danaus: la monarca (Danaus plexippus), la reina (D. gilippus), la tigre común (D. chrysippus), la vagabunda australiana (D. petilia) y la monarca de las Antillas (D. cleophile), esta última citada en este estudio por primera vez como huésped.

Algodoncillo (Asclepias curassavica). / Justin Lebar
Las infecciones se detectaron en especímenes de América, Europa, Asia, África y Oceanía, con variaciones notables incluso dentro de una misma especie. Por ejemplo, el 16% de las vagabundas australianas estaban infectadas, mientras que las monarcas mostraron una prevalencia del 12% a nivel global. En Europa, el 38% de los especímenes analizados dieron positivo, la tasa más alta registrada.
«Hubo muchos lugares donde se muestrearon estas especies y no se detectaron infecciones, aunque hubo otros donde sí se observaron. La variación geográfica dentro de cada especie fue significativa», destaca Altizer.
Un hallazgo clave fue la especialización del parásito: las esporas recuperadas de monarcas eran más grandes y oscuras que las de otras especies. Esto sugiere que OE podría estar diversificándose en linajes adaptados a huéspedes específicos.
Infección cruzada
Un estudio complementario, publicado en ‘Ecology and Evolution y liderado por Maria Luisa Müller-Theissen, reveló que las monarcas pueden infectarse con parásitos de reinas, pero no viceversa. Además, las monarcas sufren mayores efectos negativos, como reducción de tamaño y menor éxito reproductivo.
«Si se comparan las monarcas con las reinas, las primeras tienden a superarlas en la competencia por el alimento. Las reinas compensan siendo más resistentes a los parásitos», agrega Altizer.
El estudio subraya el papel crítico de las colecciones museísticas en la ciencia. «Nadie podría recorrer el mundo observando todas estas especies con un tiempo y presupuesto razonables», destaca Altizer. «Pero los museos nos permiten acceder a muestras globales que abarcan décadas, incluso siglos».

Ejemplares de mariposas tigre común (Danaus genutia) y cuervo común (Euploea core) en un museo. / Maria Luisa Müller Theissen
Estos archivos biológicos no solo ayudan a mapear la distribución histórica de patógenos, sino que también ofrecen pistas para la conservación. Por ejemplo, la ausencia de OE en especies africanas de Danaus podría deberse a plantas de algodoncillo más tóxicas o condiciones ambientales extremas que limitan al parásito.
Sin embargo, persisten incógnitas. ¿Por qué la mariposa soldado (D. eresimus), cercana evolutivamente a la monarca, no mostró infecciones? ¿Cómo influyen factores como el cambio climático en la propagación de OE? Los investigadores destacan la necesidad de realizar estudios genéticos para identificar posibles especies crípticas del parásito y experimentos de infección cruzada que exploren su adaptación.
La investigación, además de expandir el conocimiento sobre las interacciones entre parásitos y mariposas, resalta la urgencia de preservar colecciones biológicas. En el actual contexto de declive global de insectos, entender cómo las enfermedades afectan a especies como la monarca –cuya población migratoria ha disminuido un 80% en décadas–resulta vital para diseñar estrategias de conservación efectivas.