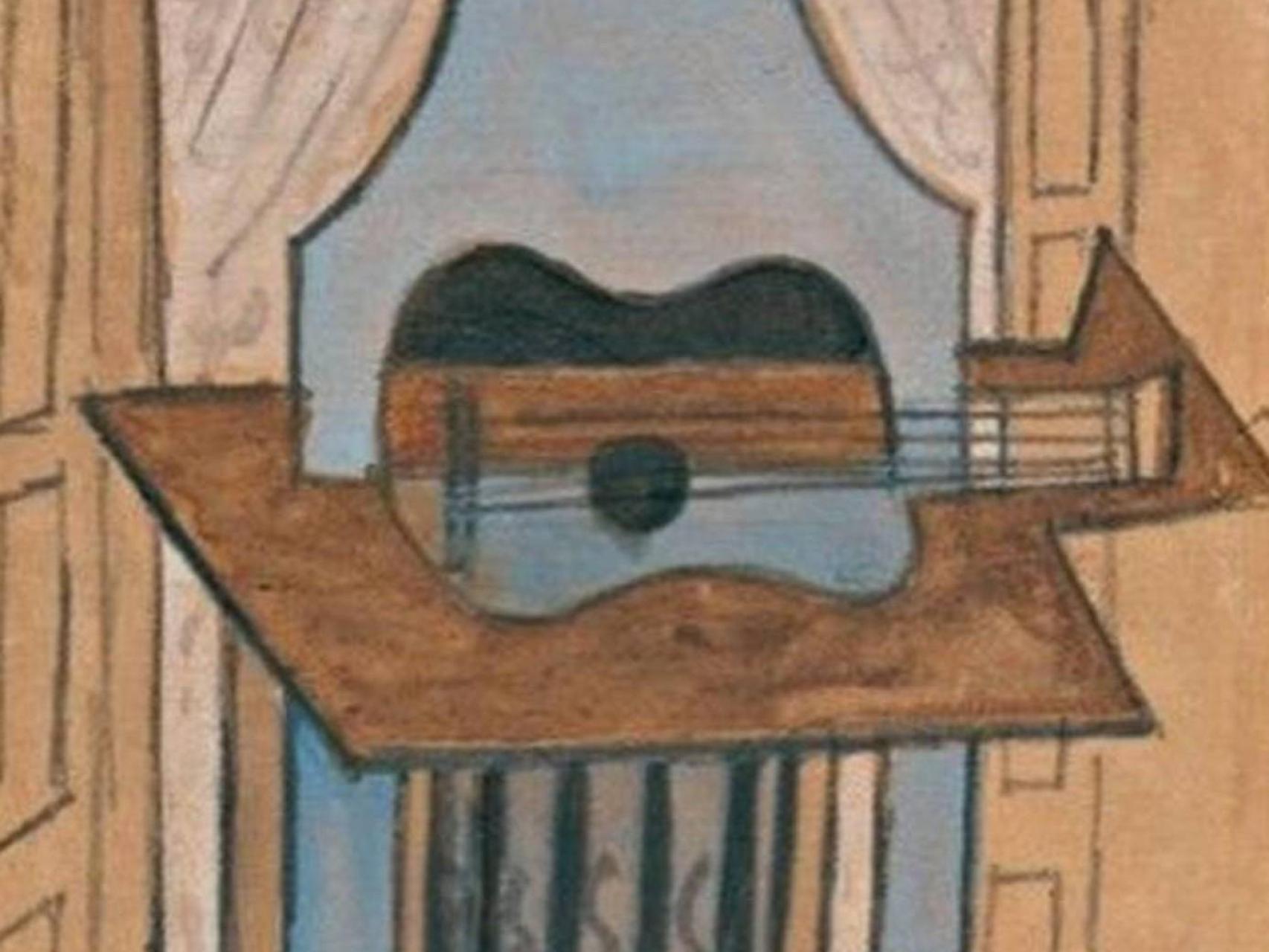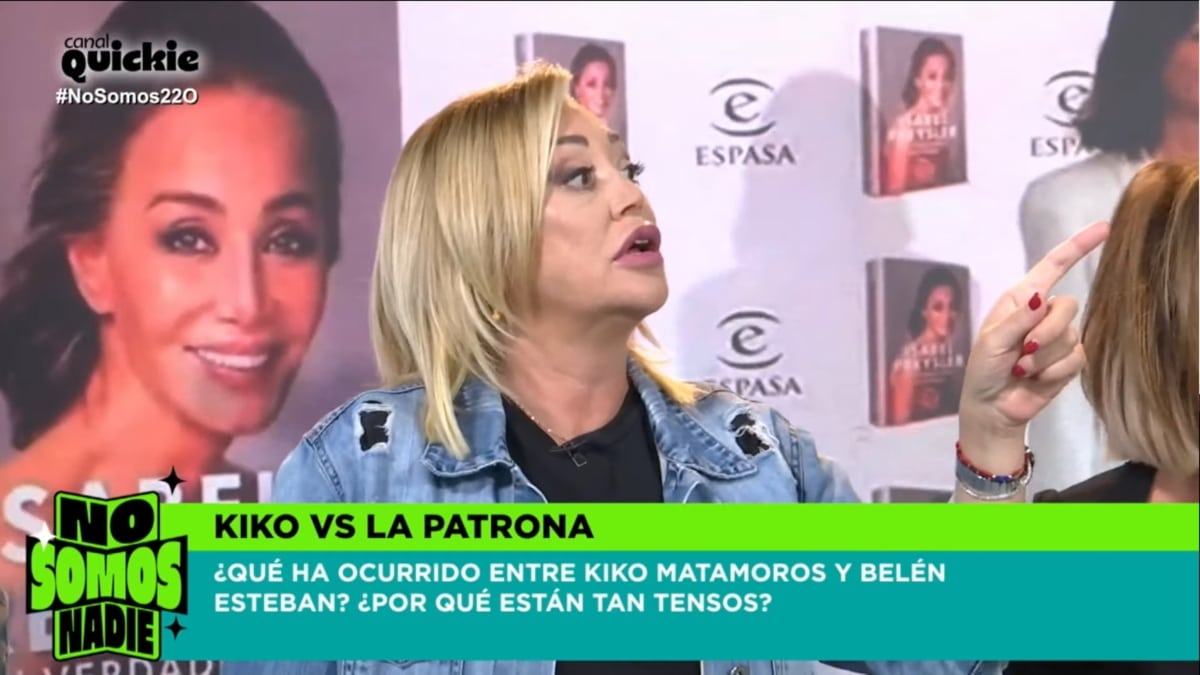Antonio Muñoz Machado, presidente de la RAE, no quería que nadie se llevara a engaño. «Antonio Machado no ingresó en la Academia porque no quiso», aseguró este martes en el homenaje al autor de Campos de Castilla, «pero tuvo algunas razones para la demora». La Docta Casa se volcó en la gala celebrada con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta. José Sacristán recreó la lectura del discurso de ingreso que nunca tuvo lugar, Juan Mayorga pronunció la contestación, en nombre de la Academia, basada en unas palabras de José Martínez Ruiz «Azorín» que tampoco existieron —»Un discurso que solo parcialmente procede de su pluma», precisó el presidente— y Joan Manuel Serrat puso el broche con las adaptaciones de sus poemas.
Machado fue elegido académico de la RAE en 1927. Escribió su discurso de ingreso en 1931, pero «sus circunstancias personales y la situación política de España no facilitaron el acto de lectura e ingreso, que nunca llegó a celebrarse». Sobre aquellas razones para la demora tiene Muñoz Machado «cuatro hipótesis»: la primera es el fracaso de la candidatura de Niceto Alcalá-Zamora como presidente antes de 1931, año en que por fin fue designado. «Tuvo que ver con la animadversión de Miguel Primo de Rivera», según relató el presidente actual, y Antonio no habría querido ingresar hasta que se materializara el nombramiento.
Otra causa sería el trabajo «devorador» del poeta en aquellos años. Machado vivió intensamente la vida política y social de Madrid en época republicana. Por otro lado, su frenética actividad política. Como se sabe, no solo se adhirió a la causa del bando luego perdedor, sino que se alistó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. La última, explicó Muñoz Machado, es que «en 1936 el Frente Popular solicitó al gobierno de Azaña la supresión de todas las academias y la creación, al modo del Instituto de Francia, de un Instituto Nacional de Cultura en el que se integrarían las corporaciones disueltas». «Un decreto lo acordó» y «probablemente no era conveniente situarse al lado de la Academia».
En todo caso, el discurso de ingreso quedó escrito y tiene «un extraordinario valor simbólico», según Muñoz Machado. De negro luto, Sacristán declamó sus cuarenta páginas con la sobriedad que lo hubiera leído el autor de Soledades. Con las modulaciones oportunas, sin encasquillarse apenas. Con «ciertos escrúpulos de conciencia» antes unos honores que considera «desmedidos», Machado se hubiera presentado ante los académicos como lo recordamos: «un hombre reflexivo».
«Habéis de perdonarme este rubor», habría rogado a sus interlocutores, pues no creía poseer «las dotes específicas del académico». «No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín, porque me lo hizo aborrecer un mal maestro», escribió. Incluso «las bellas letras nunca me apasionaron», dice, «con excepción de algunos poetas». Y es aquí, en la poesía, donde desgrana la síntesis de su pensamiento, profundamente humanista, aunque decepcionado con el momento ‘actual’ —1931— de la lírica.
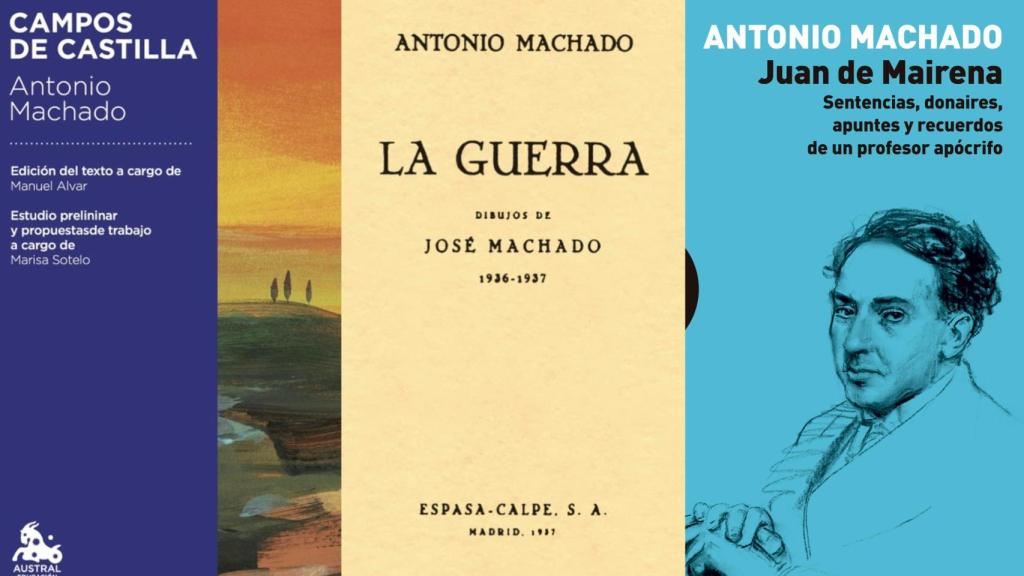
«¿Qué es la poesía?», se pregunta, y concluye que «es el más alto deporte de la inteligencia, pero acaso también el más superfluo». Y es que «parece como si la lírica se hubiera emancipado del tiempo. Las imágenes no navegan como antaño en el fluir de la conciencia». Creía que «conceptistas y culteranos, tienen el concepto, no la intuición, como denominador común». A propósito, «¿son poetas sin alma?» los de entonces, se pregunta, no sin cierto sarcasmo, pues considera que «toda intuición es imposible al margen de la experiencia vital de cada hombre».
En la misma línea, Machado «desaconsejaría a los jóvenes el superfluo manejo […] de la vacía intimidad». Según el creador de Juan de Mairena, «la poesía no ha superado aún el momento barroco», que «es más gesto que acción» y «no excluye la moral, pero sí a la naturaleza y a la vida». Su despedida nos conmueve por lo triste, pues resulta que yerra en su vaticinio. «Acepto el honor que me habéis conferido como un crédito que generosamente me otorgáis sobre mi obra futura», dijo. Más allá de La tierra de Alvargonzález (1933) y La guerra (1936), legó escasa producción poética después de 1931, y en modo alguno han sido sus obras más célebres.
Y así llegó el momento de Mayorga, o sea, de Azorín, el académico que más impulsó la elección de Machado. «No es absurdo suponer», por tanto, que el director de la Real Academia Española le hubiera encomendado la contestación a su discurso, explicó el dramaturgo, transfigurado ya en el denominado «renovador de nuestro estilo» y símbolo de la Generación del 98. Azorín se hubiera hecho eco del asombro por lo «esencial castellano» que tanto les unió. No en vano, en 1912 se publicaron Campos de Castilla y Castilla, de Azorín, según recuerda este.
Además de recitar las palabras que le dedicó, esto es real, Rubén Darío —»Misterioso y silencioso», de «mirada penetrante y profunda», «cantaba en versos profundos cuyo secreto era él»—, Mayorga —o sea, Azorín— declamó el excelso poema «A un olmo seco», entre otros versos. Y lo despidió con gracia, habida cuenta del contexto real en el que se inscribieron sus palabras: «Bienvenido a la que siempre fue, siempre será, tu casa».

Serrat puso el broche acompañado de su inseparable Ricard Miralles, al piano. «Benditos sean los que hacen de la poesía, como decía Celaya, un arma cargada de futuro», dijo antes de interpretar algunas de las canciones que en 1969 reunió para el álbum Dedicado a Antonio Machado, poeta. Como escuchar a Serrat de nuevo en directo resultó una bendición, duele dejar aquí escrito que el Noi del Poble-Sec, ya retirado, se olvidó de la letra en mitad de la interpretación del primer tema, «Retrato», aunque esto fuera —decirlo también procede— la única nota de espontaneidad en una gala milimétrica, tan rigurosamente diseñada como solemne.
Fueron luego «Llanto y coplas», versión del poema «Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido», y «La Saeta», pero faltaba el bis: «Cantares». No sería nuevo decir que es una de las más bellas canciones jamás compuestas en nuestra lengua —y escritas, pues la segunda parte, recordemos, corresponde al propio Serrat—, pero escucharla ahora en la voz cada vez más esforzada de Serrat, tres años después de abandonar los escenarios, fue quizás aún más conmovedor.
Recordaría Muñoz Machado la exposición Los Machado. Retrato de familia, inaugurada en la RAE el martes y abierta al público desde este miércoles. Compareció Alfonso Guerra, comisario de la muestra junto a Eva Díaz Pérez, para reivindicar la buena relación que siempre hubo entre Manuel y Antonio, a pesar de los interesados enfrentamientos sobre los que algunos aún especulan. Muñoz Machado dijo que «los dos fueron inequívocamente republicanos».
Antonio recibió un homenaje a su altura en la Docta Casa. Se trata del poeta «más celebrado y querido en los últimos setenta años» según el presidente, que clausuró un acto en el que se recitaron muchos de sus versos levantando la sesión. Machado ya está en la RAE, pero lo más importante es que sus versos aún sacuden.