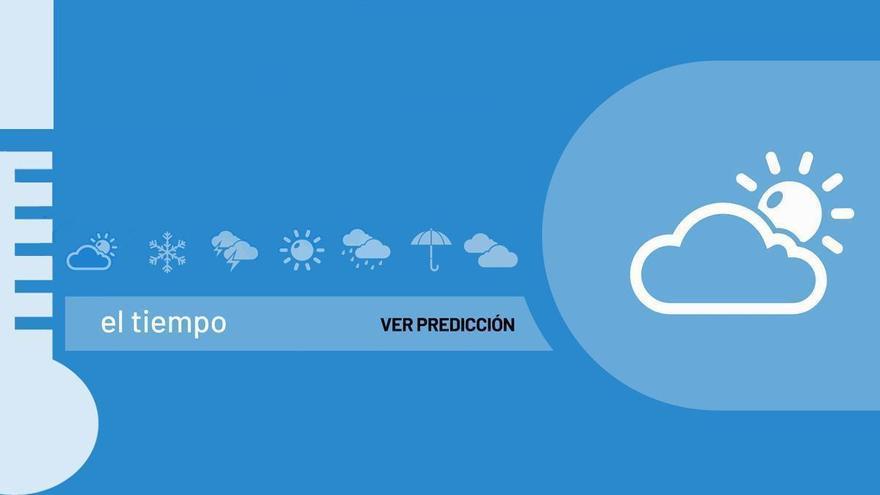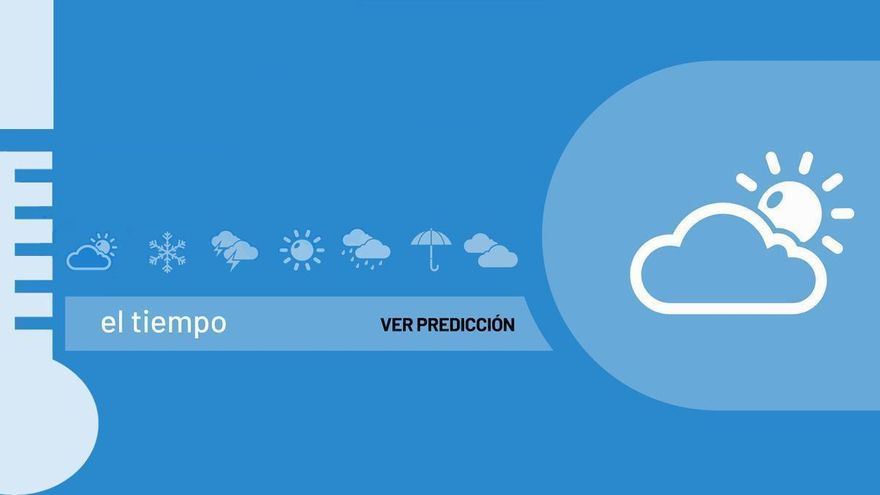El expapa Juan Pablo II, en una imagen de archivo. / Maciej Klos /EFE
Era 1982, el año de Naranjito. Yo acababa de cumplir los seis años y a mi hermano le faltaban todavía unos meses para cumplir los dos. Éramos muy felices, o así lo recuerdo. Pasábamos horas jugando juntos sobre una alfombra setentera de colores naranja y marrón, con dibujos geométricos y muy resistente, mucho, a la incontable porquería que dos seres humanos en crecimiento como nosotros éramos capaces de producir, juntos y en solitario. Como era otoño, llevábamos todavía el pijama puesto (¡oh, gran placer!) y retozábamos confiados sin saber que un año antes, por ejemplo, los nostálgicos del franquismo casi acaban con la incipiente democracia de la que éramos nuevos hijos o que, otro ejemplo, la histórica lechería que todavía vendía a granel en el Torrent de entonces desaparecería poco después para dejar espacio al crecimiento de la ciudad y a una modernidad encapsulada en cartón con nombre inglés «tetra brick».
La televisión estaba encendida y recuerdo que con nosotros estaba mi madre, sentada en el sofá. No recuerdo si mi padre compartió con nosotros ese momento (que ha pasado a formar parte de esa memoria íntima y privada familiar repleta de cariño y risas) o estaba trabajando. O jugando al fútbol sala, que era otra de sus pasiones de entonces. Solo recuerdo que, de repente, alguien en la tele dijo «El papa se va». Esa innata curiosidad que me llevó a ser periodista ya me metía entonces en muchos embrollos, ya que pasaba por mi filtro personal información para adultos que yo, obviamente, era incapaz de entender por mucho que lo intentara. Me imaginaba que mi padre se iba a guerras lejanas que oía en el Telediario y torturaba a mi hermano compartiéndole mis hondas preocupaciones infantiles hasta preocuparle a él también. Y lo mismo con la OTAN y con todo en general.
Por eso, cuando oí que «el papa se iba» mi mente tradujo automáticamente: «el papa se va al cielo, el papa se muere». En realidad, Juan Pablo II solo finalizaba la primera de sus cinco visitas a España pero yo, fue verle subiendo la escalerilla del avión, y expandir mi manera particular de traducir el mundo. «El papa se va» repetía la locutora. Y yo, empecé a llorar. No es que fuera, ni soy ahora, creyente, pero me generó tal angustia que no podía parar de llorar. Mi hermano, al verme con semejante sofoco, se unió al llanto ante la mirada estupefacta de mi madre, que no entendía nada. En días como hoy, en los que el papa se va de verdad, recuerdo ese momento con ternura y una sonrisa. Aunque ya no lloro.