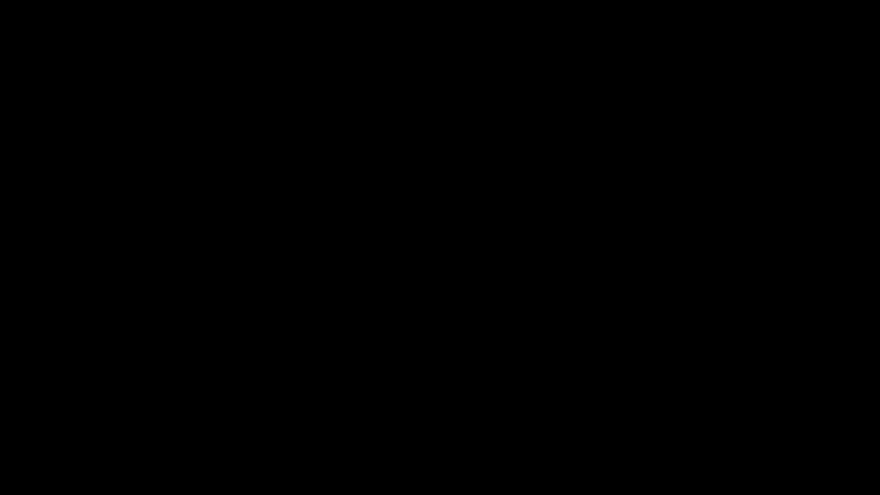El sistema educativo público está concebido como un entramado institucional orientado a la distribución del alumnado en la sociedad a partir de los resultados de su rendimiento académico y capacidad. Como tal, proporciona a la sociedad aquello que figura como un emblema en el pensamiento de Jovellanos: conseguir que cada uno dé lo mejor de sí mismo a la sociedad en la que vive.
Se entiende que para que esto sea posible el Estado debe dotar al sistema educativo de las condiciones adecuadas y necesarias para que un estudiante, independientemente de su extracción social, pueda alcanzar, a través del sistema educativo, una posición social, económica y productiva mediante su esfuerzo personal de formación.
El Estado debe proporcionar a los estudiantes las condiciones materiales mínimas que amortigüen, en la medida de lo posible, las diferencias de clase de partida, para que todos puedan medirse dentro del sistema educativo en condiciones de igualdad de oportunidades. Este es el sentido de lo que se ha llamado «el ascensor social». Es obvio que el beneficio resultante de este proceso redunda en toda la sociedad, porque le permite dotarse de los mejores profesionales en todas aquellas áreas en las que el Estado necesita apoyarse para sostenerse en el tiempo y perdurar en buen orden.
Por todo ello, podemos decir que el sistema público de educación forma parte de lo que Gustavo Bueno llama la capa basal del Estado, regida por la idea de igualdad. Ahora bien, en una sociedad compleja, con un sistema económico planificado pero basado en la moderación pública de las leyes de la oferta y la demanda, podemos admitir que el Estado permita la presencia de universidades privadas como ejercicio de la libertad de comercio en la capa conjuntiva del Estado.
En la capa conjuntiva, aquella que remite a las relaciones entre los ciudadanos, se fragua el horizonte de la libertad personal –garantizada, sin embargo, por la capa basal-, es donde se sitúan las iniciativas privadas educativas que pueden obedecer a empresas destinadas al lucro o a la preservación de valores e intereses particulares de grupos sociales distintos (por ejemplo, religiosos, comerciales, incluso políticos).
En el proceso de desarrollo de los sistemas educativos de los Estados, los gobiernos tienen que tratar de controlar esa dialéctica entre la escuela pública y privada, como un caso particular de la dialéctica entre la capa basal y la capa conjuntiva, precisamente para preservar con mayor o menor intensidad, la igualdad de oportunidades, conjugándola con la libertad de elección.
Esa conflictividad se procura controlar, por ejemplo, mediante evaluaciones de carácter general como las pruebas de terminación del bachillerato que, según esto, son imprescindibles. El acceso a la universidad, afortunadamente, exige unos mínimos que deben ser cumplidos en la misma medida por los estudiantes de los centros privados como de los centros públicos.
Numerus clausus
Ahora, fijémonos en el sistema de numerus clausus que limita el acceso a los grados en función del rendimiento académico por nota de corte. Desde la perspectiva de la capa basal del Estado, esta limitación obedece a un criterio de planificación estatal de profesionales.
El gobierno analiza la distribución de graduados en todas las posibles profesiones y decide que para controlar el acceso a las plazas y la proliferación de profesionales, es necesario limitar el número de estudiantes. Esto supone una planificación a largo plazo muy importante, que acentúa aún más la adscripción del sistema público de educación a la capa basal del Estado.
Sin embargo, este modelo necesario de control planificado de la distribución de profesionales en el Estado ha conducido a una falsa impresión muy extendida según la cual se entiende que el acceso a los distintos grados está determinado por la excelencia formativa delimitada por la nota de corte. Como si sólo pudieran estudiar, pongamos por caso, el grado de Medicina, aquellos que tienen una nota de corte muy elevada (ahora llega hasta 14).
Cualquier profesor sabe que lo que un estudiante puede llegar a alcanzar más allá del bachillerato no está totalmente determinado por su rendimiento en secundaria. Cuanto más se conocen las trayectorias de los estudiantes más se comprende que estas limitaciones son poco precisas.
Desde la perspectiva de la capa basal se entenderá que no es que los estudiantes de Medicina tengan que tener un 13 o un 14 para acceder a estos estudios. Es que el Estado decide que no puede haber más que un número máximo de médicos graduados dentro de seis años.
Es obvio que un estudiante con una nota aceptable podría hacer una buena carrera (de hecho hubo un tiempo en España en que se necesitaban tantos profesionales que no había prácticamente restricciones de acceso a ninguna carrera universitaria salvo el tener aprobada la Selectividad).
Las restricciones por nota de corte, desde la capa basal del Estado, deben obedecer principalmente a las necesidades productivas del Estado para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades, y no deberían obedecer nunca a criterios propios de la capa conjuntiva, como cuando se dice: «no hay recursos suficientes», o «regular la competencia entre profesionales», o «no hay profesorado suficiente en la universidad», «no hay plazas». No, porque el Estado debe cubrir todos los recursos necesarios para cumplir con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y los servicios básicos productivos que permitan la preservación del Estado.
Las necesidades del Estado
El Estado no debería regir sus procesos productivos en función de las ganancias, sino de las necesidades, ese es el sentido de la capa basal. La rentabilidad de la capa basal no se mide en términos económicos a corto plazo, sino que hablamos de una rentabilidad social a largo plazo que redunda en todas las dimensiones productivas del Estado, también en los posibles beneficios económicos de las empresas privadas.
Las escuelas públicas deben llegar al lugar más recóndito de España para que de todos los lugares y en condiciones de igualdad salgan los mejores profesionales del futuro (de los que se beneficiarán también las empresas privadas).
Lo que ocurre, sin embargo, es que estas restricciones por nota de corte, que tienen todo el sentido cuando se aplican a la escala de la capa basal, pervierten toda su funcionalidad cuando se aplican en la capa conjuntiva, porque ahora los estudiantes pueden acceder a las universidades privadas a estudiar grados según la capacidad económica para afrontar el elevado coste de la matrícula correspondiente, y no según la nota de corte. Y lo que es más importante, los grados en estas universidades privadas están totalmente homologados con los grados de las universidades públicas, interfiriendo y confundiendo las necesidades de la capa basal que garantiza la igualdad de oportunidades, con la capa conjuntiva que garantiza el ejercicio de la libertad de elección (siempre condicionada, insisto, por la capa basal).
Los estudiantes a los que el Estado no les ha permitido acceder a determinados grados porque impone numerus clausus superiores a sus resultados académicos pueden ahora acceder a dichos grados pagando una suma de dinero.
Para acceder a una plaza de un grado en la pública hay que sacar una nota de corte en la PAU que puede llegar a ser muy alta en algunos grados, pero para acceder a las mismas plazas en la privada, lo que hay que tener es, ante todo, capacidad económica, o hacer un esfuerzo económico desmesurado.
Los másteres
Lo mismo ocurre con los másteres. Las universidades privadas ofrecen másteres con matrículas mucho más caras, y a los que se puede acceder sin necesidad de tener mejores notas, sino sólo afrontando elevados gastos de matrícula. Los títulos conseguidos, por supuesto, son homologados por el Estado.
Así, en virtud de la interpretación de la regulación de los flujos de estudiantes por parte de los sucesivos gobiernos en términos de la capa conjuntiva, y no de la capa basal, lo que un día sirvió para planificar el sistema de distribución de profesionales en el Estado en función del mérito sirve ahora para desviar el flujo de estudiantes que necesitan un título y no tienen suficiente nota para hacerlo en la universidad pública. Un flujo que, además, puede utilizarse para aumentar las ganancias del sistema privado de enseñanza y se presta a todo tipo de especulaciones, porque un gobierno puede regular ese flujo y canalizarlo hacia centros privados.
Doble empobrecimiento
Se produce así un doble empobrecimiento en los fines estructurales del sistema educativo en un Estado: por una parte, se penaliza a los estudiantes más necesitados con un esfuerzo extra de gasto económico y una creciente exigencia de rendimiento académico, mientras que a quienes tienen más recursos económicos, tampoco se les exige alcanzar un mayor rendimiento y formación.
¿Qué se deduce de ello? Pues que el Estado debe invertir más en universidades públicas, y regular la demanda de estudios por parte de los estudiantes en función de las necesidades reales, porque si hay demanda de títulos, aunque procedan de universidades privadas, es porque tienen una eficiencia productiva real.
La única manera de superar la dialéctica entre escuela pública y privada, es reconocer que esa dialéctica se da a dos escalas diferentes. Los gobiernos deben gestionar la red pública de universidades en términos de la capa basal, atendiendo a la justicia social y a la igualdad de oportunidades, facilitando una oferta completa de títulos (grados y másteres) en el sistema nacional público de universidades, y evitando que esa oferta se pretenda completar con la oferta privada, porque esta oferta privada se da a otra escala.
De igual modo, los gobiernos tendrían que garantizar el acceso universal por méritos al sistema público universitario a todos los estudiantes, sin distinción de raza, lengua, religión, condición económica u origen autonómico, sin perjuicio de la racionalización de la oferta formativa y de la distribución de títulos a escala de toda la nación, de manera que cualquier estudiante tenga garantizado, en función de sus méritos, el acceso a un grado o máster universitario en alguna de las universidades públicas del Estado.
Suscríbete para seguir leyendo