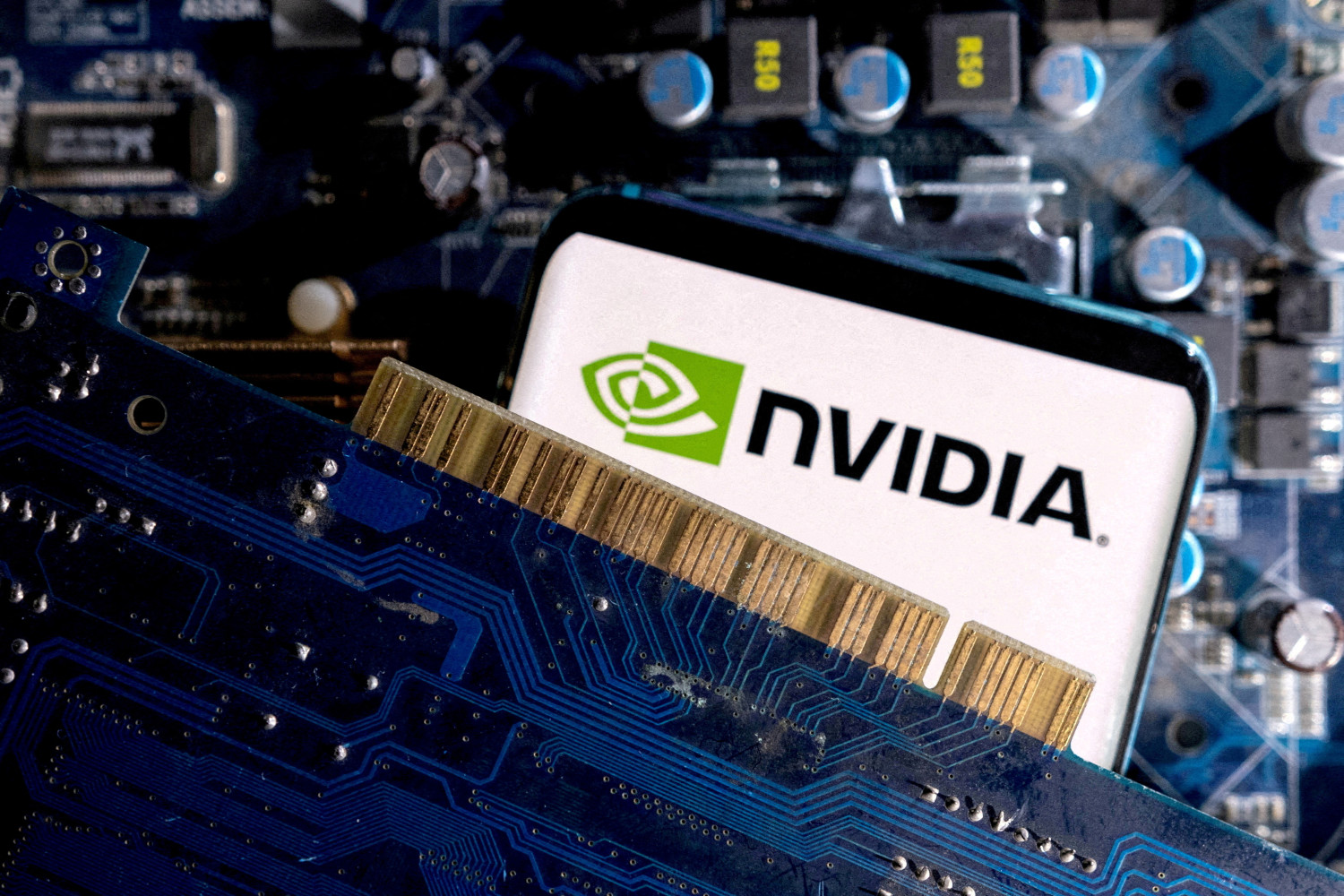Se suelen contraponer las enseñanzas de Epicuro a las de Aristóteles, pero hay que recordar que la deriva ascética -y puritana- de la moral tiene más que ver con la filosofía de Kant. Puntual e inflexible, como buen alemán, el pensador de Königsberg nos obligó a mirar el deber con la reverencia con que rezábamos, insistiendo, al tiempo, en lo perverso de todo consuelo o inclinación natural.
No es de extrañar que haya cundido el pesimismo y la desgana de vivir desde que mudamos el soleado horizonte del sur y sus olivares por las cumbres nevadas y el cielo ceniciento del norte de Europa. Las abstracciones y los peligros que Goya detectó en los sueños de la razón no tienen arraigo en estos lares, más dados al dolce far niente, la camaradería y los placeres del vino.
Seguidor tajante del deber fue, en palabras propias, Eichmann, según recordaba H. Arendt, coterránea de Kant, por cierto. Su meticulosidad laboral y su compromiso con los valores le llevaron a organizar de forma eficaz la Solución Final. Si lo que importa es cumplir con los deberes, con independencia de cuáles sean, está claro que se puede apremiar a los viajeros con profesionalidad para llevarlos hasta el mismísimo corazón de Auschwitz.
Es verdad que Kant se hubiera rasgado las vestiduras y lamentado mucho si hubiera conocido hasta dónde iban a llegar las conclusiones de sus principios éticos. Al parecer Eichmann no recordaba que el imperativo categórico obligaba a tratar a los demás siempre como fines, nunca pensando que fueran baratijas, instrumentos para descargar la insania o llevar hasta el extremo la codicia.
Leyendo a Aristóteles, uno se da cuenta del sentido común de un pensador al que debemos la estructura epistemológica y ontológica de nuestra cultura, aunque muchos ni siquiera lo sepan. Y a este respecto, debemos recordar que el discípulo de Platón se hallaba tan inclinado a la lectura como a la buena vida.
Sócrates bebió la cicuta para cumplir las leyes de su amada ciudad, pero cuando a Aristóteles comenzaron a hostigarle sus enemigos, este, ante la posibilidad de una condena, decidió marcharse, para evitar que Atenas pecara de nuevo contra la filosofía.
Y es que tonto no era. Por eso, pese a la relevancia que otorgó a la virtud y la vida contemplativa, se dio cuenta de un hecho que ningún realista niega y que, sin embargo, el utópico no para de refutar: que se puede ser feliz en la miseria. Aristóteles sabía que un mínimo de fortuna y de suerte son imprescindibles para vivir bien.
Sin recursos, podríamos ser buenos, pero difícilmente felices. Aunque se llama la atención sobre este hecho, creo que no hay que llevarlo al extremo y que, en la ética aristotélica, es más determinante para vivir con plenitud el vínculo entre la virtud y el placer que el requisito de la fortuna.
No se entendería bien la virtud si no se reparase en su sentido cognitivo, del que da cuenta una y otra vez el autor de la Metafísica. El hombre bueno, explica, no es solo el más feliz, sino el más sabio. Incluso lo considera el criterio o medida de la verdad.
Hay entre el bien y la verdad una correspondencia que sugiere que el bueno no es tanto el que meramente cumple con el deber como el que ve la realidad tal y como es. Por eso, uno se puede fiar y ponerse en manos de la persona cabal, ya que actúa de acuerdo con las exigencias de lo verdadero.
Al principio de la Ética a Nicómaco, Aristóteles hace suya una clasificación que recoge de Hesíodo. Ahí habla del sabio, que es quien se guía por la razón. Después está quien, sin guiarse por la razón, al menos se deja encaminar por los consejos del sabio. El que es insalvable es el necio, es decir, la persona que no posee razón ni tiene la mínima cordura como para fiarse de quien sí la posee.
Pero ¿qué tiene que ver la ética con el placer? Mucho. De hecho, como la virtud es lo que, por decirlo así, nos sensibiliza ante la realidad y nos la revela del modo más exacto, también nos dispone para el goce. Pero no para cualquiera: sino el más pleno o verdadero. En este sentido, el ser humano virtuoso es aquel que más deleite siente, pero no ante cualquier cosa: solo ante lo que vale verdaderamente la pena.
La diferencia es evidente: el licencioso, el incontinente, se deja llevar, como un corcho en la corriente de un río, por fuerzas a las que no puede enfrentarse; en cambio, el que es virtuoso siente un placer inusitado: el que dispensa la posesión del bien y la verdad.
Quizá sea hora de insistir más en el deleite que suscita la acción buena, un goce en sí, más que en hablar de las ventajosas consecuencias sociales que se derivan de cumplir con el deber o de no hacer el mal al prójimo. La clave de la ética no está tanto en resaltar la utilidad de la misma como en enamorarse de lo que es honesto y tiene valor por sí mismo.
Solo una mentalidad inflexible -y kantiana- pensaría que quien se complace en el bien es malo o víctima de una perversión. A uno, más mediterráneo, la visión de la ética alejada del hedonismo se le antoja no solo vil o incómoda, sino sobre todo inhumana. Hasta dónde puede llegar esa inhumanidad lo mostró el mencionado Eichmann, a quien solo un loco consideraría un pulcro kantiano.