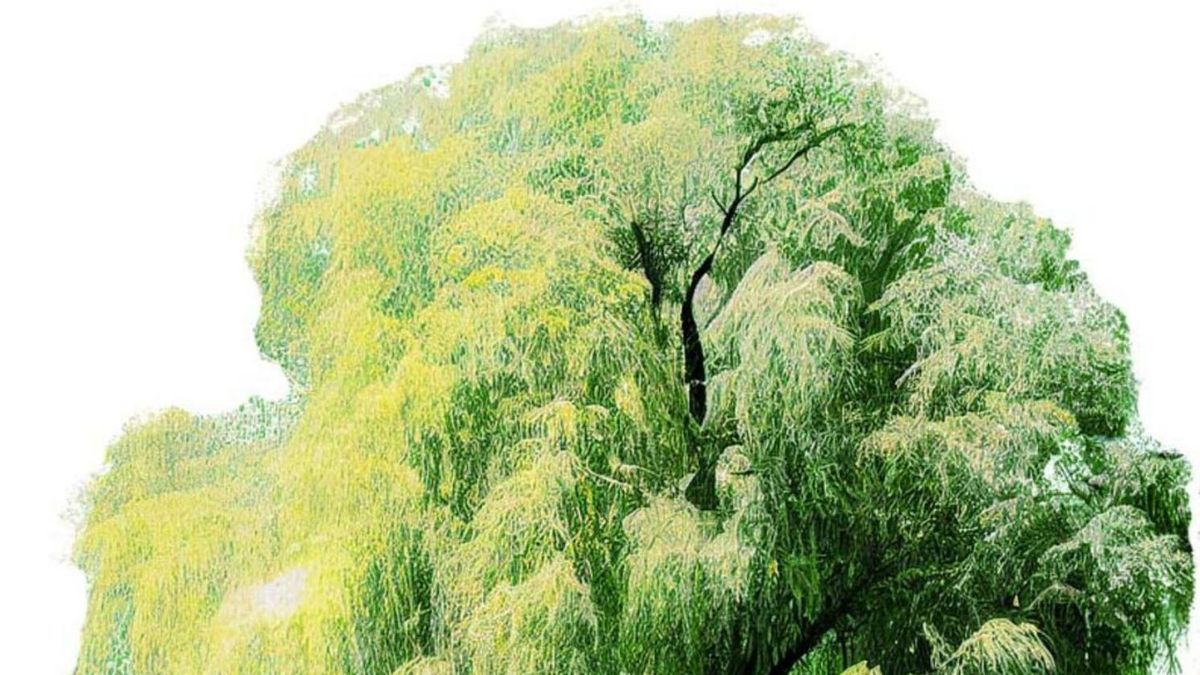¿Sabíais que los higos tienen el poder de eliminar verrugas? ¿Y que el majuelo puede ayudarnos a regular la hipertensión? ¿Conocéis la propiedad cicatrizante de la caléndula? Os diré algo, todas estas curiosidades se reúnen bajo el paraguas científico de la etnobotánica.
La etnobotánica es el rinconcito de la ciencia que aúna mis dos disciplinas preferidas: la etnografía y la botánica. Estudia la interacción entre los grupos humanos y su entorno vegetal, y su objetivo es la recopilación de los usos tradicionales de las plantas en la cultura popular. LA OPINIÓN-EL CORREO de Zamora me ha encomendado la agradable tarea de inyectaros cada domingo una pequeña dosis de este mundo apasionante. Soy Claudia, bióloga, y me encantaría poder decir también que soy etnobotánica en formación. Me siento muy agradecida de poder disfrutar de este espacio para divulgar. Muchas gracias por leerme. ¡Bienvenidos!
Hasta hace no demasiado tiempo la resolución de las necesidades vitales dependía enormemente del conocimiento de las plantas y de sus usos. Las necesidades han cambiado, es por ello que prácticamente hemos perdido ese estrecho vínculo con nuestro entorno natural del que sí que disfrutaban antaño nuestros abuelos. Los cambios socioculturales y el despoblamiento rural han provocado una gran brecha generacional que ha dificultado la transmisión oral de conocimientos, provocando la pérdida de gran parte de este valioso patrimonio. Es, por lo tanto, crucial recopilar a la mayor brevedad todos estos saberes antes de perderlos irreversiblemente.
La gente suele preguntar, ¿y esto de la etnobotánica para qué sirve?
¡Ciertamente me sorprende! ¿No nos perderíamos, acaso, muchas cosas maravillosas si buscásemos su valor únicamente en la utilidad? Es bonito conocer por conocer, y aprender por aprender más allá de un “para qué”. Resulta difícil salirse de la lógica productiva en la que nos sumimos hoy en día, y posiblemente, yo solo sea una romántica de preservar y cuidar lo que puede perderse. No culpo a nadie por no compartirlo. Por eso, a todos aquellos a los que no os parece suficiente esta reflexión, os invito a leer las próximas líneas sobre la importancia de la etnobotánica en la actualidad. Espero que esta explicación pueda convenceros, aunque sea un poco.
La importancia actual de esta disciplina radica en la innegable contribución de sus conocimientos a la medicina moderna, a la conservación de la biodiversidad cultural y vegetal, y al uso sostenible de los recursos naturales. La etnobotánica, además, puede ser también una herramienta útil para fortalecer el desarrollo comunitario y la economía regional.
Para entender todo esto de manera más sencilla, os contaré una pequeña anécdota. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el origen de la aspirina?
La aspirina, como todos sabemos, es un fármaco que se emplea para aliviar el dolor de cabeza y el dolor muscular. ¿Qué es en esencia este fármaco de venta libre? La respuesta es: ácido acetilsalicílico (compuesto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, etc.).
Puede que a los que tengáis un ligero conocimiento botánico, el término “salicílico” os resulte familiar. Efectivamente, “salicílico” viene de la palabra latina salix. Salix referencia el género del sauce.
El sauce es un árbol o arbusto de hoja caduca conocido por presentar ramas largas y flexibles, en ocasiones colgantes o péndulas. Esta característica le ha otorgado un lugar primordial cuando hablamos del material empleado para la confección de cestas, es el mítico “mimbrero”, que tanta importancia ha tenido a lo largo de nuestra historia. Su tronco, erguido y de coloración grisácea, es de madera ligera y sin calidad destacable. Seguramente lo hayáis visto multitud de veces agitando sus hojas finas y ligeramente plateadas a la orilla de nuestros ríos, le encanta formar parte de los bosques de ribera.
¿La etnobotánica salva vidas? / .
Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa, en 1828 se logró aislar por primera vez la salicina, un importante componente activo presente en la corteza del sauce. Veinticinco años después, el químico Charles Frédéric Gerhardt sometió el ácido salicílico (derivado de la salicina) a un proceso de acetilación. La reacción resultante conformó el denominado ácido acetilsalicílico. Este compuesto químico fue posteriormente mejorado y comercializado bajo el nombre de “aspirina” por la empresa farmacéutica Bayer. Antes del primer aislamiento de la salicina, las farmacéuticas ya la investigaban. ¿Es casualidad que Gerhardt y los químicos y farmacéuticos del siglo XIX identificaran como curativo el extracto de la corteza del sauce? No lo es. La aspirina es un logro global consecuente de la conservación y transmisión del conocimiento tradicional. Su aplicación médica se remonta a la historia antigua, se han hallado registros escritos relativos a la época egipcia, a la Edad Antigua, y a la Edad Media.
Este es solo uno de los numerosos ejemplos que demuestran cómo el saber popular ha contribuido de manera notable al progreso científico, ¿podríamos decir entonces, que en definitiva, la etnobotánica salva vidas?
En mi humilde opinión, la respuesta debería ser una rotunda afirmación. ¿Ha cambiado ahora vuestra percepción de la etnobotánica?
Espero que este breve artículo sirva de homenaje a toda esa gente del campo que se ha encargado de que su conocimiento ecológico-tradicional haya perdurado en el imaginario de muchos, a pesar de los estragos del tiempo. A ellas y a ellos les debemos la alegría de que a muchas enfermedades les haya sido hallada una cura, o por lo menos, una forma de paliarlas y hacerlas algo más llevaderas. La ciencia no se sostiene sin el saber popular, y es hora de empezar a valorarlo.
Suscríbete para seguir leyendo