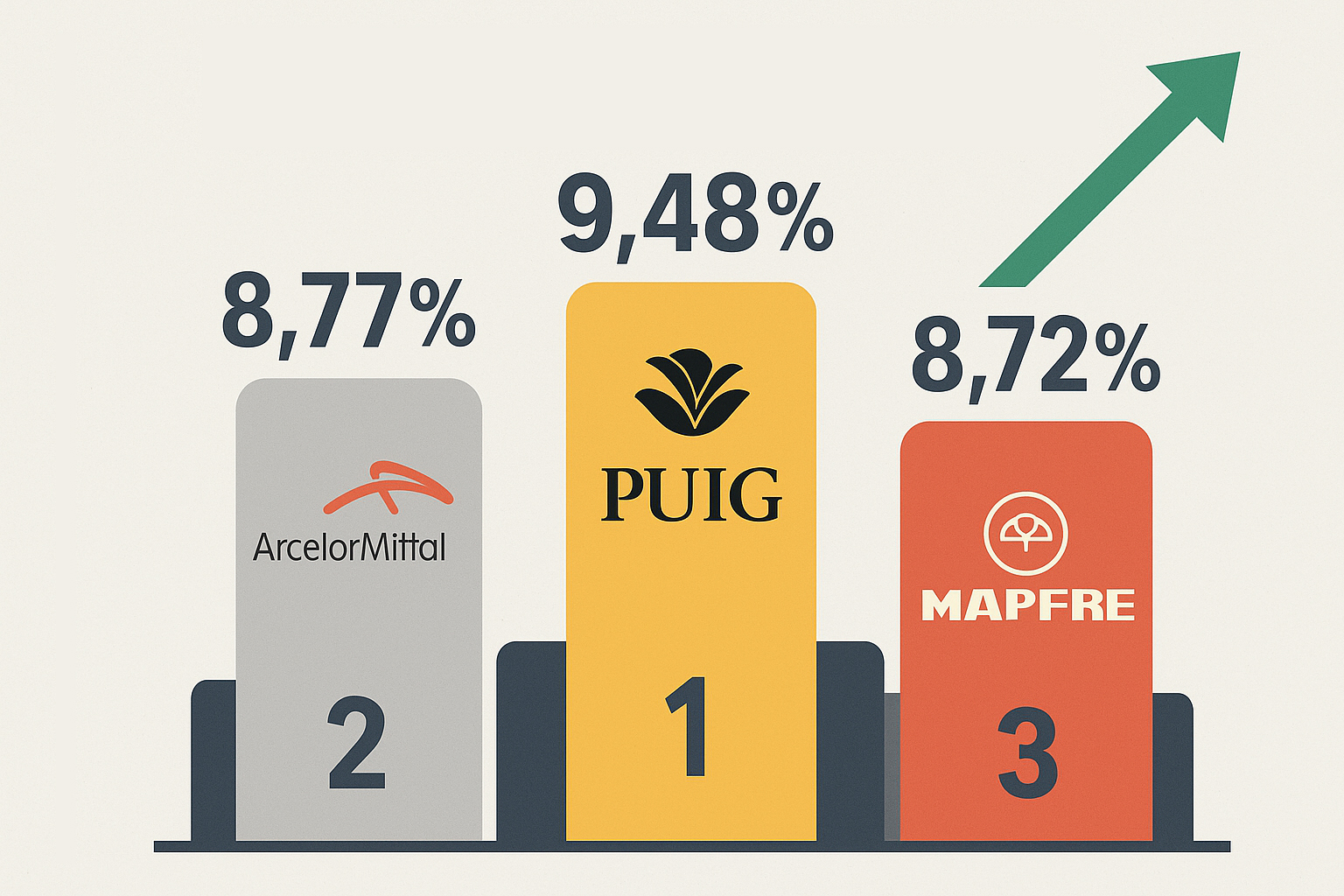La memoria no está de moda. Hace tiempo que se desterró del panorama educativo, lo sabemos –y lo padecemos–, y me temo que estamos gobernados por desmemoriados. Pero la desconfianza hacia el pasado, lo sucedido y lo recibido, impregna todas las manifestaciones de nuestra cultura. También en el ámbito del crecimiento personal, esa zona a medio camino entre la psicología y la espiritualidad. Ahí ha aterrizado el «mindfulness», término anglosajón de moda para referirse a una técnica de meditación budista de toda la vida que busca que nos centremos en el momento presente. Algo que ciertamente ayuda a ahuyentar el estrés, pero que trae consigo el riesgo de una insana obsesión con el «aquí y ahora» que borre el pasado y el futuro del horizonte de la persona.
Lo curioso es que las religiones, en realidad, han servido para un sano descentramiento del sujeto, que sale del encerramiento en su propio yo para pasar a compartir una cosmovisión y todas sus consecuencias prácticas con una comunidad que existe en tanto que recuerda. Hace tres décadas la socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger escribía que «toda religión implica una movilización específica de la memoria colectiva». Hoy, sin embargo, se imponen los cambios sobre la continuidad, de forma que nuestras sociedades «son cada vez más incapaces de nutrir la facultad que tienen los individuos y los grupos humanos de incorporarse, a través del imaginario, a una genealogía creyente», según esta autora.
En el cristianismo, el peso de la memoria está meridianamente claro. Basta con observar con un poco de atención las dos formulaciones clásicas del «credo» o «símbolo de la fe» para darse cuenta de que tras unas pocas palabras se abandona toda formulación teórica o abstracta para recitar un relato plagado de verbos, muchos de ellos en pretérito perfecto: bajó, se encarnó, nació, padeció, fue crucificado, murió, resucitó… Confesar la fe cristiana es repetir una historia que se ha aprendido como fundamento y sentido de la vida. No son ideas, sino hechos. Un pasado que ilumina el presente y abre caminos de futuro.
Sin embargo, no es una novedad. Jesús, fundamento del cristianismo, surgió precisamente en el seno de una comunidad histórica que custodiaba celosamente la tradición –procedente del patriarca Abraham– de ser depositaria de una revelación divina especial. Cuando nos acercamos a los textos centrales del judaísmo descubrimos una insistencia machacona en un pasado tan fundacional como fundamental. El pueblo de Israel confiesa su fe recordando que «mi padre fue un arameo errante», con una sucesión de hechos transmitidos de generación en generación, entre los que destaca el acontecimiento de que «el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido». Por eso también leemos en el Deuteronomio la exhortación a que las palabras sobre Dios «se las repetirás a tus hijos». Así podemos entender que la crisis de la religión tiene que ver con la crisis de la memoria. Y que quizás estemos dilapidando una herencia preciosa.
Suscríbete para seguir leyendo